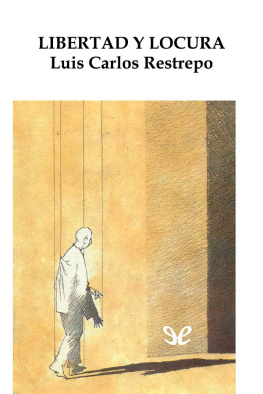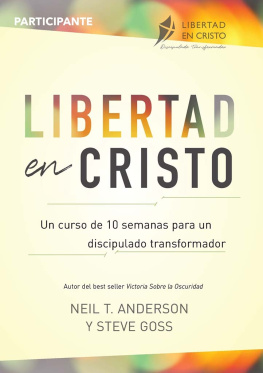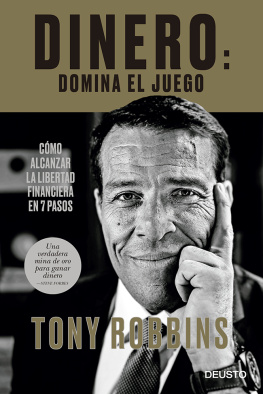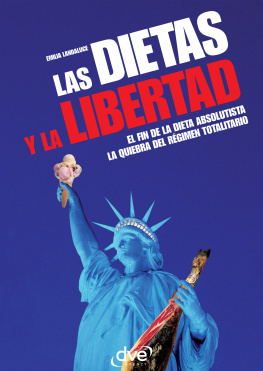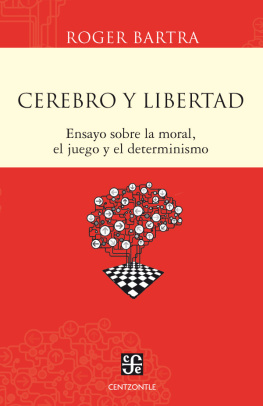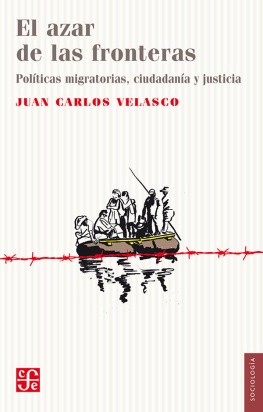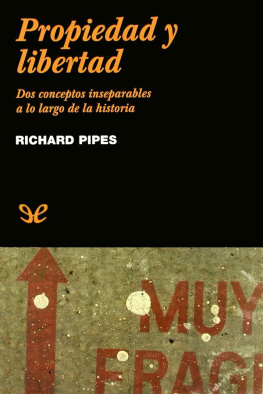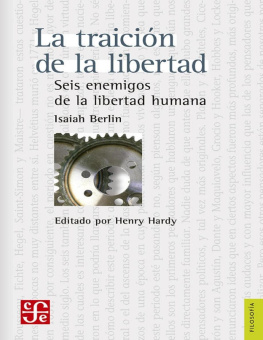A mitad de camino entre la broma y la locura
Un lunes de octubre, a la hora del crepúsculo, la policía abandonó en la puerta del hospital a tres mendigos, recogidos como locos en una redada callejera que los agentes del orden habían realizado en la vecina ciudad del Líbano. Allí los encontraron los estudiantes, instalados con sus cachivaches, esperando sin ningún formulismo que otra autoridad los atendiera.
El grupo lo componían un hombre joven, cliente viejo del hospital que entraba y salía del asilo en forma rutinaria, y quien tenía por actividad favorita perseguir con un improvisado garrote a los chicos que le molestaban, motivo por el cual se había convertido en perturbador del orden público y constante amenaza para las madres y gentes decentes de la urbe. El otro, también conocido por nosotros, era una esquizofrenia salpicada de miseria que solían remitirnos porque se desnudaba en las calles para defecar, mostrando a los transeúntes un recto protruido por un parasitismo y unas hemorroides crónicas, lo cual, como dijera la nota de un inspector de policía guardada nuestros archivos, repugnaba al pudor y decoro ciudadanos. Pero quien más llamó la atención fue una tercera visitante, mujer sesentona que cargaba un costal lleno de desperdicios, a quien los estudiantes habían interrogado hasta la saciedad en busca de indicios de locura. Sus respuestas y lo que ellos llamaban “atípico del cuadro”, los obligó a consultarme, dejando en mis manos la decisión sobre la necesidad de internamiento.
Recelosa, vestida de andrajos, no prestó mayor importancia a mi llegada, aunque sí cuidaba con excesivo celo el costal donde llevaba algunas ropas y leños secos. Inicialmente se mostró renuente a entablar diálogo, pero después de algunas palabras que crearon un clima de confianza y apaciguaron los ánimos —de parte y parte bastante exacerbados—, la anciana accedió a contarnos su historia.
Desde hacía tres meses viajaba a pie por las carreteras de municipios aledaños, después de haber huido de la casa de un familiar donde estaba encargada de los oficios domésticos, recibiendo, según relató, un trato humillante. Viuda hacía ocho años, la escasa fortuna heredada del esposo había quedado en manos de su allegado en calidad de préstamo, quien, a cambio del favor, dábale albergue en su casa. Desesperada después de tantos años de maltrato, decidió un día romper con la tutela de sus familiares y, caminando a lo largo de la carretera, cruzó la empinada cuesta que separa al Quindío del departamento del Tolima, siendo retenida por la policía cuando trasegaba por las calles y veredas del Líbano.
Su exposición era del todo coherente, pero sólo un aspecto del relato, repetido una y otra vez con insistencia, llamaba la atención del investigador psiquiátrico. Afirmaba, sin sonrojo, que el abandono de su casa y la trashumancia habían estado condicionados al pedido que le hiciera el señor Jesús de que lo acompañara en sus recorridos. Con este buen amigo conversaba a diario y compartía los escasos alimentos que conseguía. Ella lo llevaba de la mano en los cruces peligrosos y en contraprestación él, con su halo divino, la protegía.
Intrigado por el suceso y buscando oponerla, mediante un artificio de diálogo, al “principio de realidad”, pregunté sin preámbulo:
—Siendo Jesús tan poderoso, ¿porqué te necesita?
—Ya le dije —respondió con tono dulce y sugerente, matizado con inconfundible acento paisa—. El me necesita para que lo acompañe.
—¿Y qué necesidad tiene Jesús de tu compañía? —pregunté otra vez con insistencia.
—¡Ah! —me dijo con gesto de impaciencia—. ¿No sabe pues que él es miope?
Ante respuesta tan contundente, quedé bloqueado. En realidad, no lo sabía. Pensé un momento, mientras los estudiantes me miraban estupefactos y la anciana, impertérrita, cuidaba su costal mientras contemplaba la calle a través de la ventana. Caía la noche y ante aquel diálogo, a todas vistas inconcluso, decidí darle albergue en la institución para poder reiniciar en cualquier momento mi conversación con ella. Se instaló en el pabellón de mujeres y desde el primer día mostró una actividad inusitada. Estableció relaciones fraternas con todas las internas, arreglaba su cama con diligencia y participaba en las labores artesanales con interés y destreza. Pasaban los días y al encontrarla en los pasillos o el servicio, preguntábale por su amigo, a lo cual respondía diciendo que estaba bien, dándome por demás las gracias.
Cierta tarde, transcurridas tres semanas de su ingreso, me acerqué con ánimo de profundizar en la conversación y disipar cualquier duda respecto a su estado psíquico. Conversamos largo rato sobre las actividades que había desarrollado durante su estancia, mostrando interés por quedarse de manera definitiva en el hospital, pues no pensaba regresar con sus familiares. Justificó la propuesta trayendo a cuento su magnífico desempeño en el taller de laborterapia, como si quisiera hacer patente que no era una carga para nosotros y que podía convertirse en una ayuda productiva. En medio de la conversación y con tono decidido, pregunté de nuevo por su acompañante. Me miró con gesto de picardía y no pudiendo mantener por más tiempo la verosimilitud de su relato, me dijo, no sin antes bajar los ojos hacia el suelo:
—No doctor; olvídese de esas cosas.
Entendí que no quería tratar el tema y que aspiraba a que olvidara lo sucedido. Inquieto, sin embargo, por saber su opinión acerca de lo que me había contado, insistí de nuevo:
—Pero…, ¿por qué me dijo todo eso?
A lo cual respondió, con no disimulada tristeza:
—La pobreza, doctor, la pobreza.
Entendí entonces que necesitaba un techo, un ambiente cálido y un albergue que la protegiera. Quizá el asilo no era el sitio ideal para que se quedara y lo mejor hubiese sido remitirla a un ancianato, donde cuidaran de ella. Pero la remisión era imposible: en la zona, tales hospicios no existían. Además, había dado la excusa perfecta para permanecer en el hospital. Sólo debía ratificar el diagnóstico y acceder a lo que la anciana me pedía.
Así lo hice. Se quedó en la institución como en su casa y muy pronto empezó a salir al pueblo, donde ganaba algunos pesos como ayudante de cocina. Años después, en la noche de un trece de noviembre, al igual que todos los pacientes que compartían la vida del asilo. Ana Rosa quedó sepultada bajo un alud de piedras y lodo provocado por la erupción de un volcán vecino.
Al comienzo era un sueño
Con una sensación de pesantez en la garganta, Silvana despertó después de una noche bastante agitada. Fija al lecho, confusa todavía, suspendida en una atmósfera flotante de figuras vaporosas e ideas inconclusas, empezó a reconstruir aquel terrible sueño. Era un salón inmenso, alumbrado a media luz por lámparas fluorescentes, atiborrado de sillas vacías que se extendían hasta la oscuridad en una sucesión de hileras sin fin que comenzaba allí, donde Silvana, silenciosa, abandonada del sonido y las palabras, permanecía sentada cual muda espectadora. Frente a ella, avanzando hacia un pasillo luminoso que titilaba al extremo, una silueta de cabello ondulado y tacón puntilla caminaba a paso corto sin producir sonidos. La baldosa devoraba sombras y un silencio cargado de temores asfixiaba los sentidos.
Por esa funesta intuición que dan los sueños, sabía Silvana que algo fatal ocurrirá. No sentía sin embargo angustia. Estaba allí, atrapada en un instante sin tiempo donde ya nada podía cambiar, donde a lo mejor el futuro ya había sucedido.
Aunque se sabía sola, tenía la sensación de estar desnuda en medio de una multitud que la observaba con lástima y desprecio. El auditorio seguía vacío y la rítmica figura, enfundada en un abrigo tinto, continuaba su avanzar ameboideo.
Súbitamente rompióse la monotonía. Se colapsó la sala, creció hasta encandilar la luz del pasillo y, encerrada en su rígida coraza, supo Silvana que la mujer que avanzaba era Marina. No se dio cuenta cuando apareció aquel hombre de batola blanca porque su atención la había raptado la respiración jadeante de su madre que, al igual que en noches lejanas en brazos de su amante, parecía combinar el placer y el llanto. Pero el hombre estaba allí, opaco su rostro, tenue su voz, claro su mensaje. “Todo está decidido”, dijo, mientras su cuerpo comenzaba a convertirse en torbellino. Diluido por el vértigo, desapareció sobre el contraluz repitiendo con firmeza: “Se hará; se hará; se hará por su cabeza”.