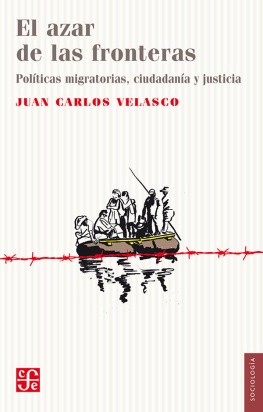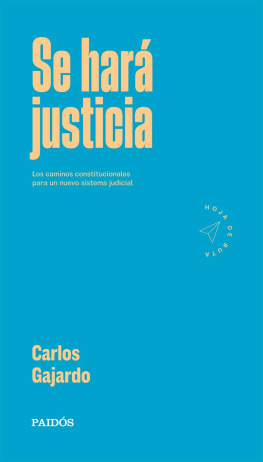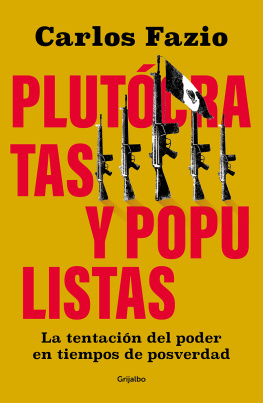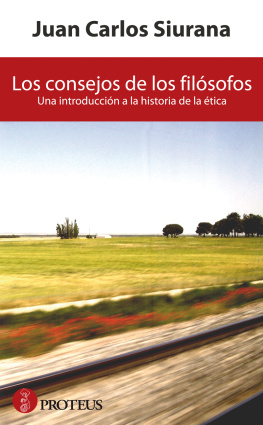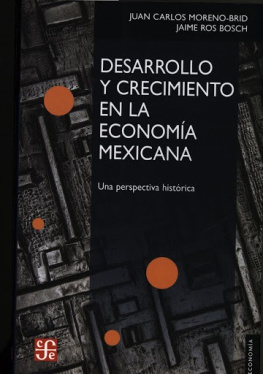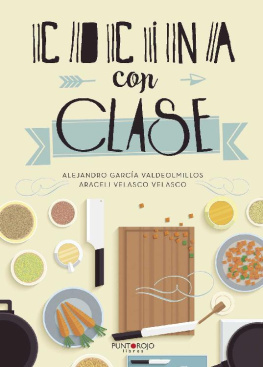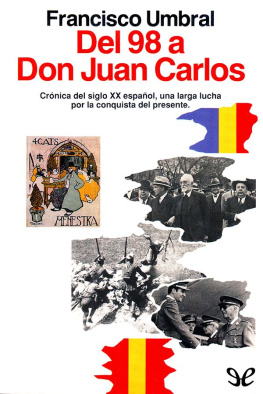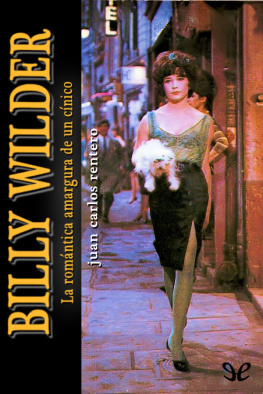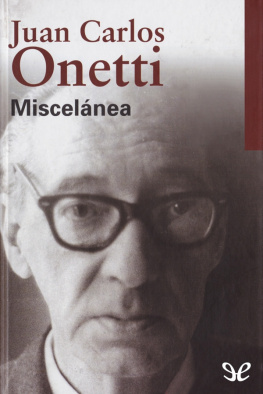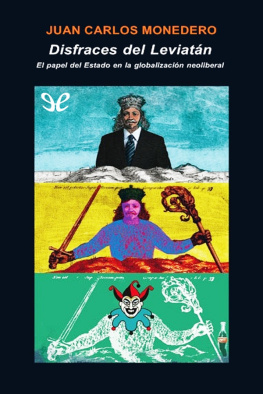JUAN CARLOS VELASCO ARROYO (Cáceres, 1963) es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, con estudios en ciencia política y derechos humanos. Es investigador del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de Madrid en donde es responsable del grupo Justicia, Memoria, Narración y Cultura (Jusmenacu). Se especializa en filosofía política, ética y del derecho, y sus líneas de investigación son migración internacional, multiculturalismo, políticas migratorias, teoría de la justicia, teoría de la democracia, teoría discursiva en Habermas y derechos humanos y ciudadanía. Es autor de Habermas. El uso público de la razón (2013) y La teoría discursiva del derecho.Sistema jurídico y democracia en Habermas (2000), además es coeditor de Global Challenges to Liberal Democracy. Political Participation, Minorities and Migration (2013) y Justicia política (2003), entre otros.
El azar
de las fronteras
Sección de Obras de Sociología
Juan Carlos Velasco
El azar
de las fronteras
POLÍTICAS MIGRATORIAS,
CIUDADANÍA Y JUSTICIA
Primera edición, 2016
Primera edición electrónica, 2016
Diseño de forro: Laura Esponda Aguilar
D. R. © 2016, Fondo de Cultura Económica
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México

Comentarios:
Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-4340-7 (mobi)
Hecho en México - Made in Mexico
Índice
Prefacio
Este libro trata de algo tan azaroso como decisivo en la vida de las personas como es la fortuna o desgracia de haber nacido en un determinado país y de las consecuencias que esta circunstancia, en principio banal, genera en las oportunidades reales que las personas tienen de moverse a lo largo del planeta y establecer se en el país de su preferencia. Las fronteras interestatales, esos trazos gruesos que vemos dibujados en los mapas y que sirven para delimitar el perímetro físico del territorio bajo control de un Estado, se convierten en demasiadas ocasiones en un hito decisivo en la configuración de una biografía. En pocos terrenos como en el contexto migratorio, el azar de nacer a un lado u otro de una frontera deviene un hecho tan determinante. Este pensamiento puede expresarse retóricamente con la ayuda de un lenguaje quizá melodramático pero no del todo impropio: el sesgo que pueda adoptar una aventura migratoria está marcado por un benevolente golpe de la fortuna o por un cruel golpe del destino. ¡Y cuánto juega el azar, cuánto peso tiene a veces una pequeña circunstancia en los derroteros de la vida! Y ello es así pese a que cuando se trata de encarar las cuestiones esenciales de la condición humana, ya sea la vida o la muerte, el dolor o la enfermedad, el amor o la amistad, las fronteras se nos presentan comúnmente como un elemento completamente inane y artificioso.
El azar, la contingencia, la fatalidad, el capricho y la arbitrariedad son términos estrechamente asociados a la realidad de las fronteras políticas y, por supuesto, a la concreción de su trazado físico. Las fronteras son instituciones creadas y modificadas por seres humanos con objeto de poner distancia con aquellos congéneres considerados ajenos a la propia comunidad. De ahí que apenas tenga sentido hablar de fronteras naturales, aunque algunas se apoyen parcialmente en diferencias del terreno. Son constructos eminentemente histórico-políticos, líneas de demarcación geográfica levantadas con la misión expresa de ordenar el mundo desde la óptica del poder. En su origen atienden fundamentalmente a accidentes de la historia y raras son las veces en que las razones que se adujeron para su trazado fueron legítimas, por mucho que luego llegaran a ser sancionadas y reconocidas por la comunidad internacional. De pocas se puede predicar que sean el resultado de planificaciones o de acuerdos consensuados entre las partes, sino que son más bien el fruto de imposiciones. Con frecuencia detrás de su establecimiento se esconden medios poco encomiables: conquistas, anexiones, colonizaciones, cesiones sin consentimiento de la población, acuerdos leoninos, compras ilegales de territorios, etc. Ello no es óbice para que esos trazos se traspasen del papel al terreno y que incluso se tornen en muros y alambradas, como si los países fueran ciudadelas sitiadas. Aunque a veces no se advierte marca física alguna sobre el terreno, mantienen en las mentes su significado como líneas divisorias que ponen aparte vidas y haciendas. Pese a su carácter modificable, pues no hacen más que delatar las sinuosidades de los avatares históricos, las fronteras acaban por arraigar profundamente en el imaginario emocional de las poblaciones a las que en ocasiones separan y en otras agrupan, de modo que llegan a convertirse en evidencias abrumadoras para quienes habitan a uno u otro lado de ellas. Sus efectos son, sin embargo, ambivalentes. A veces sirven de incentivo para conocer y entablar relación con el otro, pues no dejan de ser zonas de contacto, umbrales de paso, intercambio y transacción. A veces, demasiadas veces, se convierten en forzados instrumentos de incomunicación entre los seres humanos y fuente de intoxicación que azuza las discordias.
Las fronteras establecen divisiones no sólo en los mapas políticos sino también en los mapas mentales que organizan socialmente las diferencias: «Todas las fronteras son función de una determinada cartografía y, en concreto, de una cartografía de las identidades y de las pertenencias». De ahí que, además de las fronteras exteriores de los Estados, existan también otras, trazadas de manera más difusa, en el interior del territorio de su soberanía. A estas últimas las podemos designar fronteras internas, denominación que Fichte acuñó a principios del siglo XIX en sus famosos Discursos a la nación alemana para hacer referencia a líneas que, aunque están situadas «en todas partes y en ninguna», no dejan de ser menos efectivas en su objetivo de trazar divisiones entre los humanos. Marcan lazos invisibles, que unen a quienes hablan la misma lengua y comparten ciertas tradiciones, y separan y excluyen al resto, a los otros. Son líneas quizá más sutiles, pero que logran igualmente distinguir y separar, algunas veces con mayor nitidez y otras con menor claridad, a quienes son miembros plenos de una comunidad política de aquellos otros que, aunque convivan a diario en su seno, no pertenecen formalmente a ella. Es ahí donde la institución jurídica de la nacionalidad funge de segunda frontera, de barrera interna que compensa los efectos inclusivos de la entrada de inmigrantes extranjeros, cuya presencia puede que se admita, pero siempre que no sean equiparados con los nacionales del país. Esto lo experimentan en primera persona los migrantes, pues migrar no es sólo cruzar fronteras, sino también establecerse al otro lado de ellas y convivir con la gente que lo habita. De este modo, la referencia, y no tanto el sentido, de la noción de fronteras se amplía significativamente hasta llegar a incluir dimensiones morales, antropológicas y simbólicas. De ahí también que buena parte de la reflexión filosófica sobre las migraciones no se refiera tanto al aspecto puramente espacial de los cambios de ubicación que experimentan los individuos como a la múltiple significación que adquieren los cruces de fronteras asociados a ellas, especialmente en los órdenes cultural, social, moral y político.