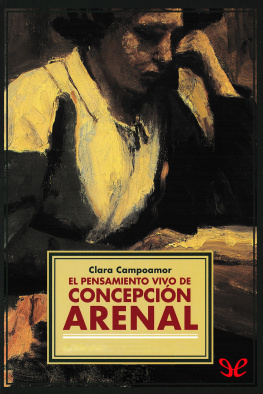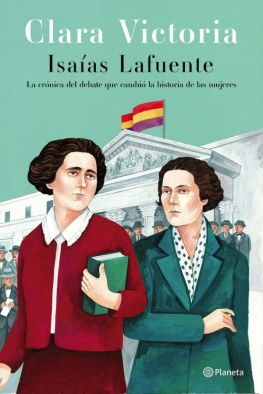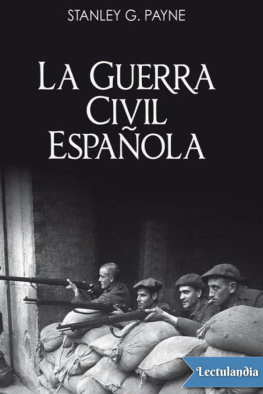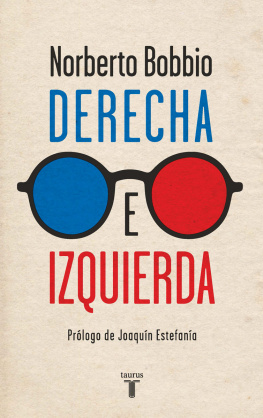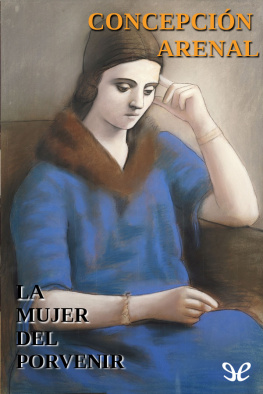Clara Campoamor (Madrid, 1888-Lausana, 1972) consiguió, contra la opinión de su propio partido y de la socialista Victoria Kent, que las Cortes Constituyentes de la Segunda República aprobaran el sufragio femenino. La primavera de 1936 sorprendió a Clara en Madrid, donde asistió a los prolegómenos de la Revolución y, ya en verano, al estallido de la guerra civil. Campoamor, temiendo por su vida, tuvo que huir de la zona republicana en el otoño de 1936, y se instaló en Suiza. A finales de aquel año había redactado el cuerpo principal de su más conocido libro La revolución española vista por una republicana, que se publicó en francés, en 1937, y que puede encontrarse también en el catálogo de Espuela de Plata, donde se ha reeditado varias veces. Esta obra, originalísima, no se limita a reflejar el terror vivido en Madrid durante los primeros meses de la guerra, sino que constituye un clarividente análisis de los orígenes de la guerra, así como de las previsibles dificultades que nacerían de la victoria de cualquiera de los contendientes.
PRÓLOGO
DOS MUJERES EXCEPCIONALES
E n el prólogo de un libro como este en el que confluyen dos grandes mujeres y dos grandes feministas: Concepción Arenal y Clara Campoamor, no está de más el empezar rindiendo un homenaje a todas aquellas mujeres que las siguieron y que creyeron en sus ideas y en sus proyectos políticos. Esa generación de mujeres anónimas, de las que estaba España llena, merece el reconocimiento de cada una de las que, hoy en día, nos consideramos herederas suyas, e incluso más, merece el reconocimiento agradecido de toda nuestra sociedad.
Si algo distinguió a estas luchadoras anónimas, no fue sólo su inteligencia y tenacidad sino también, como dignas alumnas de Clara Campoamor y Concepción Arenal, su militante solidaridad y la gran bondad que manifestaron para con los demás. En este sentido, quiero contar aquí una anécdota que yo misma viví en primera persona:
Eran las vísperas del primero de mayo del año 1944 o 44, cuando alguien llamó a la puerta de la casa de mi abuela, en el pueblo de La Ercina (León), donde se había recluido con sus nueve hijos tras de salir de la cárcel. Yo, una niña apenas, me levanté para abrir la puerta y me encontré con dos hombres vestidos de verde; era la primera vez que veía un Guardia Civil, me asusté y llamé a mi abuela.
«Hay dos hombres en la puerta que preguntan por usted», ella salió entonces, los miró y les dijo: «hala hijos, pasad, que vendréis muertos de frío»; los acompañó a la cocina y les ofreció un tazón de leche con migas de pan.
Una de sus hijas, al ver aquello, se sorprendió y le dijo en tono un tanto molesto, «madre, pero si la vienen a detener, ¿qué hace?».
Mi abuela, sencillamente, le contestó, «hija son sólo dos proletarios cómo tú y como yo, que vienen muertos de frío y que lo único que hacen es obedecer órdenes».
Esa es la generación que define a mujeres como Concepción Arenal, Clara Campo amor y a otras miles y miles de españolas anónimas que en los siglos XIX y XX protagonizaron hechos similares al que acabo de narrarles y a las que nunca deberíamos borrar de nuestra memoria.
Concepción Arenal, cuyo pensamiento es el auténtico protagonista de este libro, vivió en un tiempo convulso, marcado por las revoluciones que desde fines del siglo anterior venían cambiando el curso de la Historia. La Revolución Industrial, las ideas liberales y republicanas derivadas de la Revolución Francesa, el movimiento obrero, en oposición al burgués, eran cambios que iban produciéndose en todos los países de la vieja Europa, con la excepción de España, último baluarte del Antiguo Régimen y de la monarquía absolutista. Por si fuera poco, en 1820, año de su nacimiento, apenas seis años después del fin de la Guerra de la Independencia, tuvo lugar el comienzo del llamado Trienio Liberal, un período de tiempo en el que España pareció empezar a experimentar ciertos avances sociales, pero que los partidarios de dejar las cosas como estaban consiguieron desactivar en apenas tres años.
El propio padre de Concepción Arenal, un militar de profundas convicciones liberales fue encarcelado por oponerse a la vuelta al pasado —con la reinstauración de la Inquisición como hecho más evidente— que Fernando VII y sus adláteres propugnaban.
Se dice que Fernando García Carrasco fue el joven que salió en su ayuda cuando un grupo de jóvenes estudiantes de la facultad, compañeros de ambos, al descubrir que Concepción era mujer y que estaba cursando estudios, intentaron golpearla o, incluso, lincharla por ello. También se cuenta que Fernando, ayudado por algunos compañeros, consiguió evitar la agresión. Existen fuertes indicios de que este hecho es verídico aunque, desgraciadamente, no hemos conseguido encontrar pruebas concluyentes que lo verifiquen.
El compañerismo entre Concepción y Fernando fue con el paso del tiempo convirtiéndose en una profunda amistad y finalmente en un gran amor, que no hizo sino engrandecer aún más a ambos como seres humanos. Un amor enriquecedor no sólo para ellos sino para la ciencia, el arte, las letras y el conocimiento. Fueron dos amigos que compartieron todo, incluso su auténtica pasión por el derecho, el estado de la ciencia y el arte y todo lo relacionado con la cultura.
De lo que sí existen sobradas pruebas es de que Concepción Arenal tuvo que vestirse como un hombre para poder ejercer su derecho a estudiar una carrera.
Existe una fecha en la vida de Concepción Arenal que, para Clara Campo amor y otras muchas luchadoras por la libertad y los Derechos Humanos, marca el inicio en España del Movimiento Feminista: la de la celebración en Madrid del «Congreso Pedagógico Luso-hispanoamericano» en 1892. A partir de ese año podemos ya visualizar dos sensibilidades diferentes, dos formas distintas de ver el feminismo, representadas por dos grandes mujeres: Emilia Pardo Bazán y Concepción Arenal.
No deja de ser una curiosa coincidencia el hecho de que sea en el mismo momento en que Clara Campoamor se inicie en la vida cuando asuma plena conciencia por vez primera el movimiento feminista español, representado por estas dos grandes mujeres; aunque, así lo hemos observado desde la Asociación Clara Campoamor, ambas congresistas defiendan dos conceptos del feminismo ciertamente diferentes y estén distantes en lo ideológico, pese a que siempre mantuvieran una gran cercanía personal.
La primera, Emilia Pardo Bazán, representa el feminismo de las privilegiadas, aquellas cuya reivindicación principal era el derecho a su educación, por supuesto privada, y a ejercer en los puestos de trabajo para los que esta educación las había capacitado.
La segunda, Concepción Arenal, que había sido arriesgada protagonista ella misma de ese derecho de las mujeres a matricularse en las universidades y a formarse en igualdad con el hombre, apoyaba y proponía en este Congreso, en total armonía con Emilia Pardo Bazán el derecho a ejercer; pero iba todavía mucho más allá.
Lo que defendió en este Congreso (y de ello nos ha dado grandes muestras a lo largo de toda su vida) es que nada de esto —derechos para las mujeres de la elite—, tendría sentido si no se pusiera también a disposición (y se ejerciera por y para ellas) de aquellas que menos tienen.
Su idea del feminismo no necesita ser resumida con palabras mías actuales, bastan las suyas propias dirigidas no sólo a estas mujeres de elite sino a todas las mujeres en general:
Lo primero que necesita la mujer es afirmar su personalidad, independientemente de su estado, y persuadirse de que, soltera, casada o viuda, tiene deberes que cumplir, derechos que reclamar, dignidad que no depende de nadie, un trabajo que realizar e idea de que la vida es una cosa seria, grave y que si se la toma como juego, ella será indefectiblemente juguete.