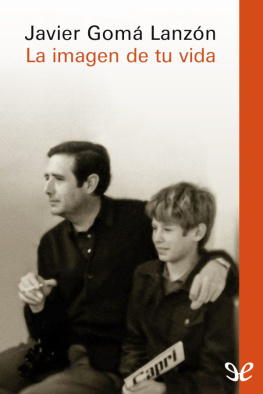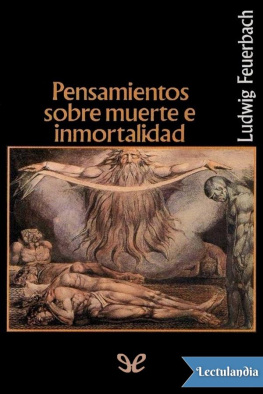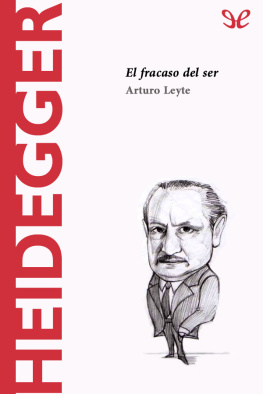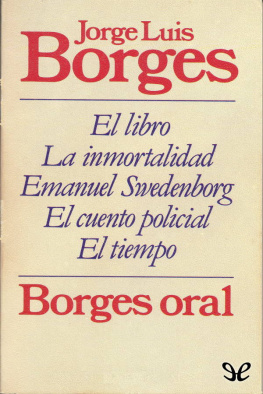Capítulo cuatro
IX. CIVILIZAR EL INFINITO
COMPASIVO PERO PASIVO
El Espíritu que había hablado a los antiguos profetas hacía mucho que se había extinguido en Israel. El pueblo judío suspiraba por su regreso y se lamentaba de la lejanía de Dios. Apareció Juan bautizando en el Jordán, anunciando el juicio próximo y llamando a la conversión con voz profética. Al oírlo, los judíos se dijeron que el tiempo de sequedad había concluido, el Espíritu por fin había retornado, Dios volvía a hablar a su pueblo.
Los cuatro evangelios coinciden en narrar el bautismo de Jesús, el galileo, a manos de Juan. Los exegetas, que destacan esta unanimidad, consideran histórico este hecho precisamente por lo incómodo que les resultaría a los evangelistas admitir que el Hijo de Dios, perfecto y sin mancha, recibió «el bautismo de conversión para el perdón de los pecados» (Mc 1,4). Junto a la inmersión en las aguas del Jordán, los evangelios dibujan una escena de proclamación solemne de Jesús como el último y definitivo profeta: primero, desciende sobre él una paloma que representa la transmisión del Espíritu y, a continuación, según los sinópticos (Mc 1,11; Mt 3,17; Lc 3,22), se oye la voz celeste de Dios que dice: «Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco». Bajo el ropaje de la alegoría, se adivina en el núcleo de este episodio una decisiva intuición, revelada al galileo en ese instante iluminador, de Dios como Padre. El bautismo por Juan, conforme a todos los testimonios, marca el inicio de la misión del galileo y del anuncio de su evangelio del reino. La revelación mística de la paternidad de Dios y el comienzo de la actividad pública en Galilea se hallan, pues, estrechamente entrelazados.
Pasajes del Antiguo Testamento aluden a una paternidad jurídica (por adopción o por legitimación) y a una metafórica de Dios sobre Israel como pueblo elegido, pero nunca a una paternidad sobre las personas que lo componen ni a una universal sobre todos los hombres. Aunque el judaísmo helenista posterior ya ofrece atisbos de esta ampliación, la designación de Dios como Padre es empleada de forma muy restringida, entre muchas prevenciones y reservas, y «no aparece central en el judaísmo antiguo». En cambio, «Jesús hizo de “Padre” su designación favorita».
Pero Jesús no solo designó a Dios como Padre sino que lo invocó con la voz aramea Abba y esto, según la célebre averiguación exegética de Jeremias, sí que fue exclusivo de él y revolucionario en su época. Abba —como nuestro «papá»— denota proximidad con Dios, familiaridad, confianza, abandono, obediencia y reconocimiento. Solo Jesús, en el marco del judaísmo antiguo, se dirige a Dios llamándolo Abba. «Debido a la sensibilidad judía —escribe el teólogo— habría sido una falta de respeto, por tanto algo inconcebible, dirigirse a Dios con un término tan familiar. El que Jesús se atreviera a dar ese paso significa algo nuevo e inaudito. Él habló con Dios como un hijo con su padre, con la misma sencillez, el mismo cariño, la misma seguridad. Cuando Jesús llama a Dios Abba nos revela cuál es el corazón de su relación con él». Jesús fue poseído por la certeza de una proximidad única y filial con Dios en el momento de su bautismo y fundó en ella su predicación del reino y su misión en Israel:
La completa novedad y el carácter único de la invocación divina Abba en las oraciones de Jesús muestran que esta invocación expresa el meollo mismo de la relación de Jesús con Dios. […] En la invocación divina Abba se manifiesta el misterio supremo de la misión de Jesús. Jesús tenía conciencia de estar autorizado para comunicar la revelación de Dios porque Dios se le había dado a conocer como Padre (Mt 11,27 par.).
La teología ha tendido a deducir las propiedades de Jesús, Hijo de Dios, a partir de los atributos axiomáticos que, en un juicio a priori, convienen a la idea filosófica o teológica de Dios: Dios es omnipotente y sabio, Jesús es Dios, luego Jesús es omnipotente y sabio, aunque los evangelios, nuestra única fuente, parecen contradecir esa inferencia de propiedades. En todo caso, «hay para el cristiano una cuestión todavía más importante, o al menos igualmente importante, que la decisiva cuestión de si Jesús era Hijo de Dios; y es esta otra: ¿de qué Dios era Hijo Jesús?».
El Dios Abba de Jesús no es el Dios de la religión, causalista y cósmico. Jesús anuncia a un Dios personal de insondable benevolencia y «no tanto las cualidades de Dios, no tanto su obra creadora y la obra de conservación de su creación».
Lo que de forma apremiante impulsó a Jesús a salir a los pueblos de Galilea a predicar la esperanza del reino fue la constatación del doloroso contraste existente entre, por un lado, la paternidad del Abba bueno y compasivo que cuida, ampara y protege a sus hijos, una evidencia que le embargó con arrolladora claridad cuando descendió sobre él el espíritu profético, y por otro, la cruel injusticia del mundo con esos mismos hijos que el hombre maduro que ya era Jesús entonces había tenido de sobra la oportunidad de observar y experimentar. El Dios que él vivencia, en quien confía incondicionalmente, es un Dios que dice un «no» radical a esa injusticia, que se opone absolutamente a ella. Ante la fuerza insuperable de la injusticia del mundo, todos los hombres son pobres en un sentido bíblico, impotentes, indefensos: abandonados a sus ineliminables sufrimientos, sus desgracias y sus miserias, no encuentran asidero en esta vida ni les resta esperanza alguna, salvo acaso elevar la mirada hacia lo alto.
Es la insoportable discordancia entre el Dios paternal y el mundo injusto la que impulsó al galileo, según Schillebeeckx, a formarse la convicción inquebrantable de que Dios iba a intervenir de forma inminente en el mundo en socorro de los hombres y, en particular, de los pobres y pecadores más desesperados. Así nace la esperanza de la venida del reino de Dios que Jesús anunció en sus años de predicación, una esperanza que no era deducible en modo alguno de la experiencia conocida —ningún indicio objetivo sugería esa intervención divina sobre la inflexible economía del mundo— sino que emanaba directamente de su vivencia íntima de Dios a pesar de la experiencia:
Esta experiencia de contraste configura en definitiva su convencimiento y predicación de la soberanía liberadora de Dios, que puede y debe realizarse ya en esta historia, tal como Jesús lo experimenta en su propia vida. En el caso de Jesús, la experiencia del abba no es una vivencia religiosa independiente —aunque en sí sea significativa—, sino más bien una vivencia de Dios como «Padre» que se preocupa de dar un futuro a sus hijos: una vivencia de un Dios Padre que proporciona un futuro a todo aquel que, humanamente, ya no puede esperarlo. A partir de su vivencia del abba, Jesús puede anunciar a los hombres el mensaje de una esperanza que no es deducible de nuestra historia ni de nuestras experiencias individuales o sociopolíticas, aunque dicha esperanza tenga que realizarse en el mundo.
También el Bautista predijo una intervención divina, pero de signo contrario: él era un asceta clamando en el desierto que, en la estela de los severos profetas bíblicos, en lugar de compadecerse de la injusticia del mundo con los hombres, condenaba a estos por su impiedad y proclamaba la inminencia del juicio, incluso contra los justos y buenos, eludible solo mediante el bautismo que él administraba y el arrepentimiento de los pecados. En cambio, Jesús —quien, lejos de presentarse como un asceta, fue motejado por sus contemporáneos de «comedor y bebedor, amigo de publicanos y pecadores» (Mt 11,19)— predica el inicio de un acontecimiento último y definitivo de gracia ofrecida a los hombres y un mensaje de misericordia para los cansados y fatigados de las pesadumbres de la experiencia. Al hablar del reino que llega, Jesús no parece apoyarse en la historia gloriosa de Israel —
Página siguiente