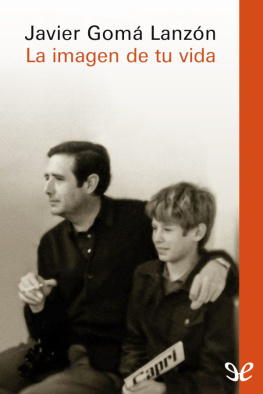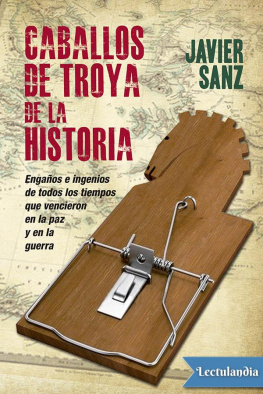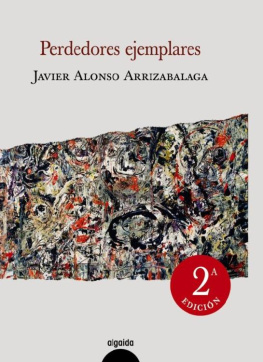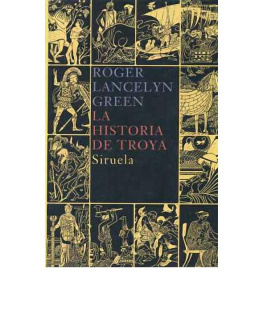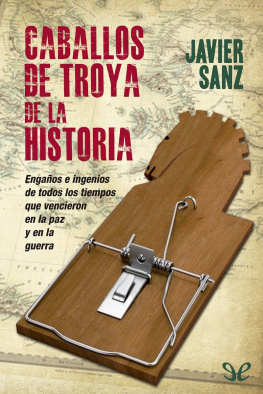APRENDER A SER MORTAL
Quien visite el Museo del Prado podrá contemplar un hermoso y enigmático cuadro de amplio formato resultado de la colaboración de un Rubens maduro y su discípulo Van Dyck, quien en 1618, cuando el cuadro fue pintado, era solo un adolescente en el taller de su maestro. ¿Qué tema escogieron para su colaboración y cómo lo ejecutaron estos dos artistas eminentes, cada uno en una etapa distinta del camino de la vida, uno en el apogeo de su capacidad y de su fama, el otro un muchacho que ya destaca en su oficio, rebosante de promesas y de incierta emoción? El título del lienzo es Aquiles descubierto por Ulises y muestra a un Aquiles adolescente, de rostro afeminado, vestido como una doncella, que, en el centro de la escena, rodeado de mujeres y frente a dos griegos, uno de ellos el astuto Ulises, blande una espada con ademán furioso. ¿Qué hace de aquella guisa, travestido de mujer, en tan insólita compañía, el más grande guerrero de la Antigüedad, el que con razón fue llamado el mejor de los griegos, el héroe excelso de la guerra de Troya, cuyas hazañas fueron cantadas por Homero? La cuestión es sobremanera intrigante. Obsérvese además que el mito de Aquiles ha sido un tema poco frecuente en la historia de la pintura, y todavía menos las escenas de la época anterior a sus aventuras y lances del ciclo troyano, las de su infancia y juventud, de las que Homero prescindió deliberadamente en su epopeya. Que no fue un hallazgo de la casualidad lo demuestra que el mismo Rubens dedicó a la vida de Aquiles unos años más tarde, entre 1630 y 1635, una serie entera de ocho maravillosos tapices. ¿Qué pudo atraer a los dos artistas de un tema semejante, tan insólito, tan centrado en un contraste a primera vista pintoresco, exagerado?
El mito cuenta que Tetis, la madre de Aquiles, fue alertada de que este, aunque como hijo de diosa era inmortal, no solo estaría expuesto a la muerte, sino que, de hecho, moriría si participaba en la guerra de Troya. Ahora bien, el interés de los griegos en que Aquiles se sumara a la armada griega era máximo porque, a su vez, habían sido avisados por el oráculo de que solo si se aseguraban esa participación del hijo de Tetis obtendrían la victoria militar contra los troyanos. La diosa, indiferente al resultado de la guerra y preocupada tan solo de la vida de su hijo, ocultó al joven Aquiles donde a nadie se le ocurriría buscarlo, en el gineceo de la corte de Licomedes en Esciros. Allí, escondido entre las doncellas como una más de ellas, el futuro héroe pasó los años de su adolescencia meditando sobre su extraño destino: una vida corta con gloria o larga sin ella; permanecer en Esciros para siempre, quizá sin personalidad definida, sin nombre, sin hazañas y sin fama, más bien cuidando de no destacar en nada para no ser descubierto, insolidario con la causa de los griegos, pero con larga vida o aun eterno como un dios; o bien salir del gineceo, ir a Troya, pelear contra los bárbaros asiáticos, contribuir decisivamente a la victoria, descollar entre los demás héroes griegos y merecer gran gloria, pero morir, como un hombre más, y además morir joven, en la primavera de su vida.
Al final, Aquiles decide ir a Troya aun a precio de ser mortal. La pregunta es obvia: ¿por qué? En efecto, ¿por qué un hijo de diosa, inmortal como ella, decide renunciar a su rango, ser tan mortal como los demás hombres y compartir con ellos su fatal destino? ¿Qué impulsó a Aquiles a abandonar ese privilegiado lugar, ese Olimpo terrenal, con rumbo a una Troya que será para él un camposanto? La respuesta no es ni mucho menos evidente. Ya en un estudio anterior se formulaba la misma cuestión, que entonces quedaba provisionalmente pendiente en espera de un ensayo futuro, que es el que ahora se presenta. Se decía allí: «¿Por qué Aquiles, el héroe griego, que pasó su adolescencia en un gineceo, viviendo la existencia de un dios inmortal, al abrigo de toda necesidad y de todo dolor, decidió en cierto momento ir a la guerra de Troya, sabiendo con toda certeza que allí encontraría la muerte?».
El cuadro del Prado muestra precisamente el momento de la decisión trascendental de Aquiles, inducida por Ulises. Este ha llegado a conocer dónde se oculta el joven héroe y, mientras la armada griega espera expectante, idea un plan para burlar la vigilancia y poder entrar en el gineceo, vestido de mercader.
Una vez dentro, las alhajas que extiende sobre una manta atraen la atención de las mujeres que, excitadas, corren a rodearlo, seguidas del hijo de Tetis, momento que el astuto Ulises aprovecha para hacer sonar una trompeta llamándolo a la guerra. Esa es la escena del cuadro, cuando Aquiles, dominado por un ardor bélico irresistible, empuña la espada, descubriendo su identidad al mismo tiempo que resolviendo el dilema a favor de una vida breve con gloria, a favor, en suma, de la finitud. Deidamía, la hija del rey y señora del gineceo, que en el cuadro aparece embarazada de Aquiles, comprende al instante que ha perdido a su enamorado para siempre, y por eso es representada pálida y abatida, con la mirada baja y asistida en su desolación por otras damas, sin que el gesto de su mano izquierda, que amaga un intento de retenerlo, sea otra cosa que un reflejo que ella misma sabe inútil.
El mito nos enseña que la mortalidad no es algo connatural al hombre, sino que debe ser objeto de personal apropiación. Se podría pensar —todos tenderíamos a hacerlo— que la finitud de nuestra condición nos es dada con nuestro ser, que es consustancial a nuestro vivir y que, en consecuencia, se ejercita sin necesidad de adquirirse. Nada menos cierto. La mortalidad es el privilegio de las individualidades genuinas y, como tal privilegio, debe ser conquistado con esfuerzo: elegirse a un alto coste y luego aprenderse. No es dato sino empresa, y de hecho no hay otra que pueda comparársela en importancia y rigurosa seriedad. Como, a imagen de Aquiles, nacemos divinizados y en la adolescencia hacemos de nuestro yo un gineceo, la tarea de aprender a ser mortal exige la capacidad y las energías de toda una vida; para muchos, incluso la vida entera es demasiado breve para aprender la mortalidad. Porque esa larga «novela de formación» que es el paso del hombre sobre la tierra en rigor no termina nunca. Cada año, cada día, incluso cada hora, los hombres reiteramos, conmemoramos y actualizamos la decisión esencial de un Aquiles enardecido por el sonido de la trompeta y alzando la espada, y confirmamos después esa decisión con nuestros esfuerzos por aprender ese difícil arte de ser mortal.
Este libro ensaya la combinación de dos materias que normalmente son objeto de investigación independiente: por un lado, el tratado de educación, con la descripción del progreso del pupilo desde un estadio estético-subjetivo hasta la objetividad del estadio ético; y por otro, el análisis ontológico-existencial sobre el ser finito del hombre. Un intento, pues, de conjugar el Emilio de Rousseau con Ser y tiempo de Heidegger. La necesidad de ese trascendental aprendizaje sobre la vida humana en general no plantea primeramente tanto las cuestiones psicológicas o sociológicas de la más común pedagogía, como un problema incuestionablemente metafísico, relacionado con el ser del hombre: pues si el hombre al final de sus días muere, esa circunstancia no se circunscribe a un acontecimiento último del tiempo biográfico, sino que colorea de mortalidad todos los momentos de su devenir sobre la tierra. Y el hombre, que dispone de tantas lecciones a mano para instruirse sobre los más diversos ámbitos de la vida, carece con frecuencia de los rudimentos de un aprendizaje metafísico sobre su propio ser finito, siendo así que en él se encuentra su única posibilidad de existencia genuina y auténtica. Igual que Aquiles fue a Troya para ser el héroe celebrado, el glorioso vencedor y merecer la palma de ser llamado «el mejor de los griegos», así nosotros hallamos también en la mortalidad nuestro único destino individual.