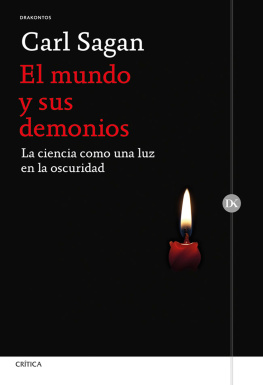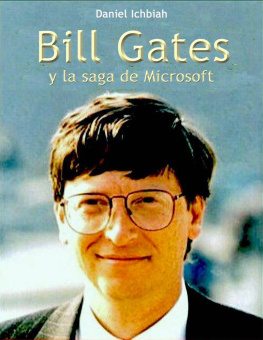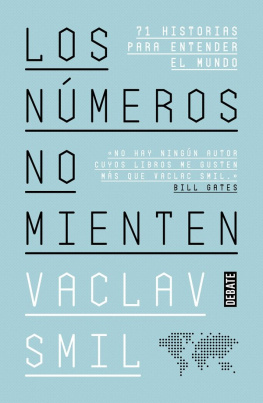Para Pedro, Esther y Manuel:
el único conciliábulo del que formaría parte
NOTAS PARA UN EPÍLOGO CONSPIRANOICO
1
Finales de noviembre de 2018, llueve a cántaros y me encuentro en la sala de cine más pequeña de Madrid para asistir a un pase de prensa de Lo que esconde Silver Lake, de David Robert Mitchell, una película que me hablará a nivel personal. No se trata de una experiencia análoga a la de Brian Wilson con Plan diabólico, pero se le parece bastante. Su protagonista es un treintañero obsesionado con la cultura pop que, en un momento de parálisis vital y crisis de personalidad posruptura amorosa, decide huir hacia adelante a través de la conspiranoia, entendida como obsesión capaz de consumir todo el tiempo y el espacio que antes ocupaba una ausencia. Antes de enfrentarse a sí mismo, este tipo prefiere recorrer pasadizos secretos de significado y bucear en antiguas revistas de su infancia para encontrar pistas que le conduzcan a algún lugar muy muy lejano. Lo más lejos de su propio reflejo como le sea posible llegar. Hay algo que me parece especialmente interesante en Lo que esconde Silver Lake: en una de sus primeras conversaciones con su vecina actriz, el personaje principal confiesa su extraña obsesión con el modo en que los presentadores de concursos televisivos parpadean, como si estuviesen intentando transmitir un mensaje en clave a una audiencia selecta de personas. Lo que significa que, en esta nueva mutación de la pantalla conspiranoica, nuestros héroes no son ciudadanos corrientes y molientes que un buen día se dan de bruces con la conspiración de manera completamente accidental, sino creyentes de antemano que dan rienda suelta a sus fijaciones para, con suerte, escapar de algo.
2
Es posible que Lo que esconde Silver Lake me interpelara de manera íntima por una razón muy sencilla, si bien muy difícil de reconocer: los últimos tiempos me han ido inclinando más y más hacia el pensamiento conspiranoico. Lo que empezó como un pasatiempo al que me acercaba con la curiosidad de un antropólogo aficionado se ha ido tornando en pasión, hasta el punto de que ya no sé hasta qué punto me he contaminado sin ser del todo consciente. Lo más seguro es que tú también lo hayas detectado mientras leías este libro: a medida que nos íbamos acercando a la actualidad, las teorías extravagantes dejan de estar ahí para ser refutadas desde una óptica analítica y empiezan a antojarse… ¿extrañamente seductoras? Volviendo a leer los últimos capítulos, en suma, me he dado cuenta de que no puedo evitar un cierto alineamiento, quizá incluso una simpatía, con la mente conspiranoica. Puede que tenga que ver con el hecho de que nos es mucho más sencillo desmontar los bulos y complots de tiempos pasados, pero no así los de una actualidad en la que aún estamos inmersos. Nos falta visión de conjunto. O de paralaje, como a un protagonista de Pakula. El presente es demasiado complejo y abrumador como para ofrecer explicaciones convincentes mientras aún lo estamos viviendo, luego sus teorías de la conspiración nos seducirán y afectarán más de lo que estamos dispuestos a admitir. Sirva este párrafo como tímido mea culpa si alguna vez has tenido la sensación de que me estaba cayendo por la madriguera del conejo, pero me gustaría saber quién se sentiría capacitado, en este día y hora, para tirar la primera piedra.
3
Breve resumen de lo ocurrido en el cine conspiranoico desde la llegada de Ronald Reagan: su asunto de Irán-Contra sirvió como combustible para thrillers de acción tan inconsecuentes como Bajo el fuego (Roger Spottiswoode, 1983) o Peligro inminente (Phillip Noyce, 1994), pero lo cierto es que en los noventa, todo el mundo estaba más que preparado tanto para el revival de Kennedy que Oliver Stone cocinó con su monumental JFK: Caso abierto (1991), como para las intrigas inspiradas en la vida privada de Bill Clinton, con Poder absoluto (Clint Eastwood, 1997) a la cabeza. La lucha contra el terrorismo islámico comenzó a dar sus primeros frutos antes del 11-S, como demuestra la increíblemente racista Estado de sitio (Edward Zwick, 1998), pero después la lucha pasó a librarse en la televisión: series como 24 (2001-2014) y Homeland (2011-2020) mantuvieron viva esa llama mientras Al Qaeda se desintegraba hasta generar esa astilla conocida como ISIS, y a la vez que la radical Rubicon (2010), tan deudora del estilo visual «pakuliano», planteaba una alternativa mucho más desoladora. En ella, los servicios de inteligencia dejaban de ser nidos de espías llenos de traidores y agentes dobles, sino el hogar de burócratas sin los medios necesarios para proteger al pueblo de ninguna amenaza. Rubicon no pretendía asustarnos con los excesos de poder gubernamental, sino con su impotencia.
4
El futuro de la ficción conspiranoica oscila, por tanto, en algún lugar entre el hiperrealismo pocho de Rubicon y el psicodrama «pynchoniano» de Lo que esconde Silver Lake. Ambas historias nos sirven para hacer un retrato robot del conspiranoico moderno, una figura trágica (incluso ridícula) que se sienta cada noche en su cocina a decodificar mensajes… sin estar del todo seguro de si solo existen dentro de su cabeza. Todos hemos estado ahí, pero algunos lo han llevado demasiado lejos: a manifestaciones negacionistas del cambio climático o la pandemia, a declaraciones incendiarias que los medios no pueden (o no quieren) sino magnificar y, bueno, a asaltar el Congreso de Estados Unidos disfrazado de búfalo. Aquel 6 de enero de 2021 fue el día en que la mente conspiranoica saltó desde internet, donde se sentía hasta cierto punto seguro, hasta la vida real. Y fue traumático. Fue muy traumático.
5
El asalto al Congreso supuso, también, el único final posible para una presidencia que elevó ciertas teorías excéntricas nacidas en los márgenes del pensamiento político a la primera línea de actualidad. Tiene sentido, pues el nacimiento de Donald Trump como figura política con un mínimo de relevancia estuvo íntimamente ligado a la mentira xenófoba de que su antecesor en el cargo, Barack Obama, no era realmente ciudadano estadounidense. La derecha mediática tomó buena nota de las toneladas de entusiasmo que este movimiento logró levantar entre sus bases y, en consecuencia, apoyó a Trump en todas y cada una de sus iniciativas demagógicas y, sí, conspiranoicas: desde la necesidad de construir un muro con México para evitar que sus narcotraficantes/violadores/hombres del saco invadieran la frontera hasta la demonización (en los sectores de QAnon, francamente literal) de sus rivales políticos. Cuando perdió la reelección, todo ese castillo de naipes se vino abajo. El Partido Demócrata, que durante cuatro años había sido fuente de todo tipo de conspiraciones luciferinas, se había impuesto electoralmente a un hombre que se presentaba a sí mismo como único garante de paz y estabilidad en un mundo al borde del colapso. Lo inconcebible había sucedido. Y entonces ocurrió algo curioso.
6
Para entenderlo, tenemos que volver a hacer uno de nuestros flashbacks: el 22 de octubre de 1844, los seguidores del predicador William Miller se pusieron sus mejores galas para recibir a su salvador. Si bien las primeras predicciones de Miller situaban (tras lo que él describía como un minucioso estudio cronológico de la Biblia) la segunda venida de Jesucristo «cerca de 1843», muchos de sus seguidores fijaron la fecha concreta un año después. Y así fue como llegó el día señalado y… nada. El redentor no apareció, luego solo existían dos vías de acción para los «millerianos» a partir de ese punto: a) renunciar a su religión, asumir que habían caído víctimas de un engaño y concluir que habían consagrado los últimos años de su vida a un charlatán; y b) doblar sus apuestas, mantenerse fieles, convencerse a sí mismos de que el predicador tuvo en mente otra fecha desde el principio, y conservar sus esperanzas en un eventual retorno de Cristo. Los partidarios de la primera corriente bautizaron aquel día de otoño de 1844 como «El Gran Chasco» y siguieron adelante con sus vidas. No obstante, es difícil tomar esa decisión. Muchos estudios recientes de sectas «findelmundistas» han descubierto que la segunda opción es la más habitual: cuando has dedicado tanto tiempo y esfuerzo a una causa, cuando todo en tu vida estaba orientado a creer en el fin del mundo o la segunda venida, reconocer tu error no es tan sencillo. Puede parecer paradójico, pero la gente prefiere seguir adelante a admitir que se había equivocado y volver a su vida anterior, porque lo más probable es que ya no exista una vida anterior. Solo la causa a la que se había consagrado en cuerpo y alma. En ese contexto, los datos objetivos no importan. Así, la Iglesia adventista del séptimo día empezó a publicar diferentes volantes donde se explicaba que 1844 era solo el principio de un proceso destinado a concluir en algún punto del futuro. William Miller no estaba equivocado. No podía estarlo, o de lo contrario las vidas de los «millerianos» más recalcitrantes no tendrían el más mínimo sentido.