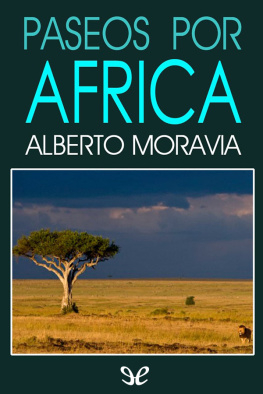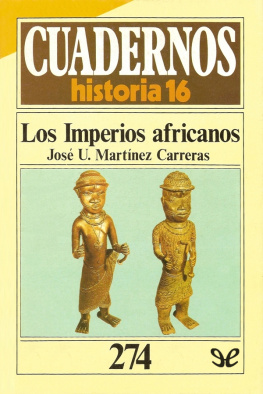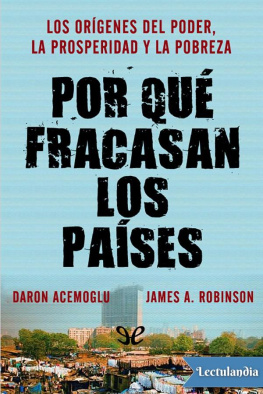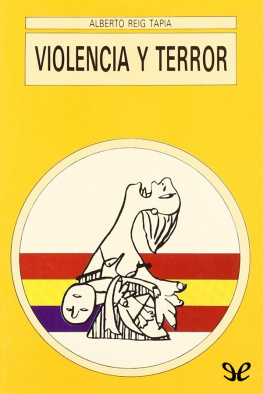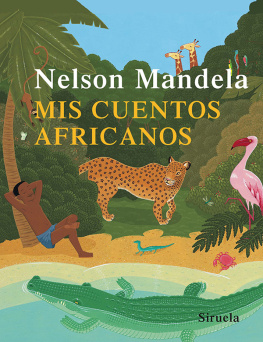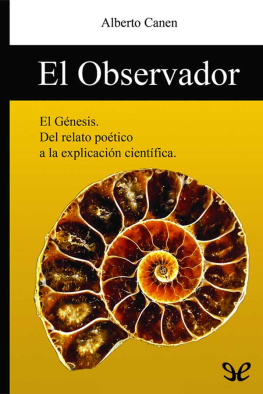I
EN UNA ATMÓSFERA PREHISTÓRICA VUELVO A ENCONTRAR EL CORAZÓN DE MI ÁFRICA
S eronera, febrero. 12 horas. Ya estamos en la frontera entre Ruanda y Tanzania. No hay nadie porque nadie entra en Tanzania por el oeste, viniendo como nosotros del Zaire, esto es, del Atlántico. La correcta entrada turística en Tanzania es por el este, es decir, por el Océano índico, o sea por Dar-Es-Salam. Digo esto para subrayar el carácter no turístico e imprudente de este viaje que, por lo que concierne al camino, ha sido quizá el peor de los que he hecho hasta ahora por África.
Así que no hay nadie: el sol brilla en lo alto, sobre el edificio desierto de la aduana, sobre el puente que salva el fragor de la cascada color cacao del río Kagera, sobre las colinas cubiertas por el follaje ondulante de los plátanos. Damos la vuelta alrededor del edificio de la aduana, encontramos al aduanero sentado a sus anchas con el cuello desabrochado, a la sombra, delante de un plato humeante de patatas. Nos dice mientras mastica que el paso de la frontera está suspendido por la siesta. Protestamos a la africana, es decir, suplicantes y autoritarios a la vez. Al cabo el aduanero consiente en dejarnos pasar dentro de diez minutos; el tiempo, precisamente, de terminar las patatas.
13 horas. Vamos a toda prisa (o sea a veinte por hora) de una curva a otra, por la pista, entre las colinas de Tanzania. De manera muy natural, mirando al cielo inmenso en el que están apareciendo grandes nubes que anuncian tormenta, me viene a la memoria el conocido poema en prosa de Baudelaire. ¿Recordáis?: «¿Qué amas, pues, extraordinario extranjero? Amo las nubes… las nubes que pasan allá lejos, las maravillosas nubes». Sí, para ver las «maravillosas» nubes hay que venir a África en esta estación llamada de las pequeñas lluvias. Nubes que parecen continentes de caprichosos contornos, blancas, infladas y orladas de oscuridad, viajan por el cielo azul; ya han descargado en parte el agua que llevaban en su seno, quizá ayer, quizá esta misma mañana: el verde de las colinas lo atestigua, un verde brillante y limpio, como el del primer día de la creación.
14-15-16 horas. Damos vueltas siempre entre colinas en parte sembradas de plátanos y en parte recubiertas aún por la antigua selva pluvial. Pista roja, árboles que sobresalen por encima de la pista con ramas cargadas de lianas que hacen pensar en inmensas cabelleras de mujeres despeinadas. Ninguna casa, ninguna persona, ningún animal. Llevo el codo desnudo apoyado en la ventanilla del Land Rover; esta noche lo tendré completamente quemado por el sol; mañana me saldrán ampollas.
17-18 horas. Bifurcación. O mejor, trifurcación. Una pista va a Kibondo, otra a Rulenge, la tercera es una carretera en construcción cerrada y sin señales. Tomamos la carretera para Rulenge convencidos de que es un atajo y naturalmente nos equivocamos; era el camino más largo. Y también el peor. Esto es, pedregoso y enfangado. También aquí debe de haber llovido ayer o esta mañana.
17-18-19 horas. Anochece de improviso como si las tinieblas surgiesen desde abajo, de la densa maleza de la selva, sin llegar hasta el cielo claro cuajado de estrellas furiosamente centelleantes. Ahora buscamos las luces de Biharamulo que debe de ser una ciudad de nada, pero que es el único centro urbano en un radio de mil kilómetros. Vislumbramos en la oscuridad algunas pequeñas luces y entonces surge la discusión: ¿son luciérnagas (en África hay todavía luciérnagas, no han desaparecido aún como en la Italia de Pasolini) o lámparas? En un recodo, las luces, sean luciérnagas o lámparas, se apagan del todo, y marchamos de nuevo en la oscuridad.
19-20 horas. Estamos en Biharamulo, como nos informa un cartel fijado al tronco de un baobab. El problema ahora es encontrar una misión donde dormir, pues desde luego no hay que pensar en un hotel. Las misiones, por antigua experiencia, son de dos categorías: las que hospedan y las que no hospedan.
Estas últimas son las dirigidas por misioneros africanos y no hospedan un poco por desconfianza hacia los viajeros blancos y un poco, sobre todo, por extrema pobreza. Las misiones que rigen misioneros blancos hospedan siempre, aunque con diversos grados de hospitalidad, según el humor de los misioneros y sus medios.
20-21 horas. Biharamulo tiene también hoteles o más bien fondas tipo Far West, para camioneros que, si es menester, no rehúsan dormir en la misma habitación o incluso en la misma cama con otros viajeros. Nos dirigimos a uno de estos locales para preguntar por la misión. Tiene el pomposo nombre de Hotel Excelsior; en realidad es un barracón de un solo piso, con rejas de hierro en lugar de cristales en las ventanas, lo que le da un aspecto carcelario. Entramos en un vestibulillo, hay un mostrador de recepción tan grande como el banco de un zapatero; a través de la débil luz distinguimos un enorme cartel con el menú del día (picadillo de búfalo con pili pili) y alrededor de nosotros el enrejado de hierro que sustituye en las puertas al demasiado caro cristal. Cortésmente el hospedero nos dice que en Biharamulo hay tres misiones.
21-22 horas. Siguiendo indicaciones típicamente africanas, es decir, equivocadas, damos vueltas en la oscuridad por Biharamulo, al menos durante una hora. Finalmente desembocamos en una calleja y llegamos a un descampado, entre edificios de claro estilo misionero, esto es, austero y pobre. Por desgracia el misionero es africano. Con un buen inglés nos explica que no puede hospedarnos porque el obispo se encuentra de visita en la misión. Y ahí está el obispo: rizos blancos sobre una amplia frente negra, ropa gris lila, cruz de amatistas en el pecho. El misionero nos dice que encontraremos hospitalidad en otra misión más grande: debemos torcer a la izquierda y después de un kilómetro encontraremos una torre, no tiene pérdida.
22-23 horas. Nada es verdad, no hay ninguna torre ni después de un kilómetro ni después de diez. Surge la acostumbrada discusión: ¿el misionero africano nos ha engañado por pura maldad o sin querer, por imprecisión? En suma, ¿era un hijo de p… o, simplemente, no supo explicarse? La discusión acaba sólo en el descampado de la misión descubierta por fin, después de una hora de búsqueda. He aquí los habituales perros que ladran, el guardián de siempre armado con un fusil napoleónico. De repente llega un misionero de aspecto anglosajón, o sea muy alto y muy delgado, de cabeza estrecha y afilada, como de ave de rapiña. En efecto es inglés, y de Londres para ser más exactos. Sin tantas historias nos dice que puede hospedarnos esa noche; pero nada de cena, es demasiado tarde, los misioneros ya han cenado. Comemos en la habitación las latas de atún y de sardinas de nuestra provisión, más los plátanos y las papayas locales. Mi habitación es pequeña y austera; el lecho es una hamaca pero tiene mosquitero. Me acuesto; empiezo a leer con meticuloso escrúpulo un libro sobre el socialismo de Nyerere, el presidente de Tanzania; por desgracia de repente se va la luz, sin duda para ahorrar energía. Trato de encender la lámpara de petróleo; en la oscuridad encuentro la caja de cerillas, pero está vacía. Me duermo.
7 horas. El lecho tiene mosquitero, sin embargo he recibido salvajes picotazos durante el sueño. ¿Cómo se las han arreglado los mosquitos para atravesar el mosquitero? De mal humor me dirijo al comedor donde vamos a desayunar con los misioneros: porridge, salchichas, huevos con bacon, carne de lata, mantequilla salada, té y café. Sólo hay dos blancos, el gansarón de anoche y un joven también inglés, de aspecto intelectual, como si fuera profesor de «college», y que de hecho, enseña literatura en la escuela de la misión. Los dos blancos no hablan casi. Más expansivos, los misioneros africanos sí que hablan. Quieren saberlo todo del Papa.
7-8-9-10-11-12 horas