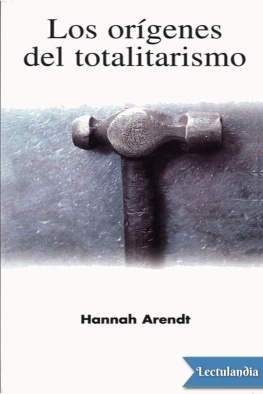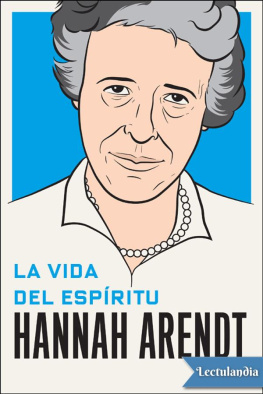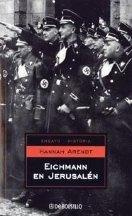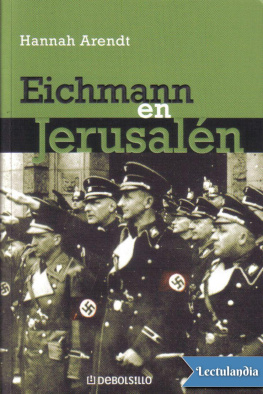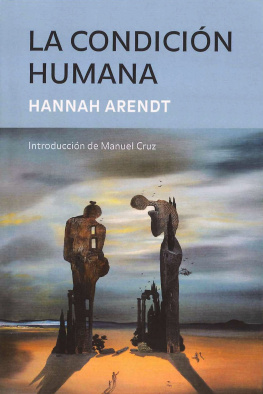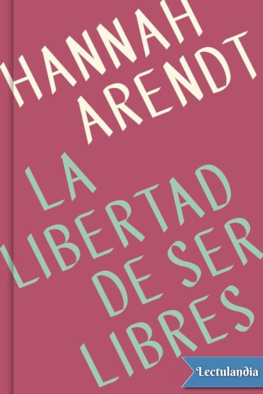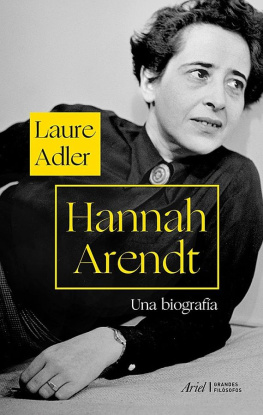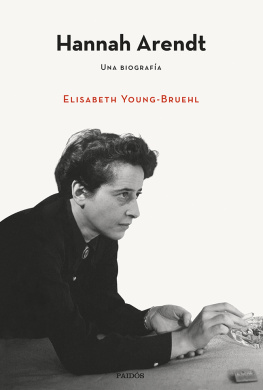LA MENTIRA EN POLÍTICA
Reflexiones sobre los Documentos del Pentágono
«No es agradable contemplar a la mayor superpotencia del mundo, matando o hiriendo gravemente cada semana a millares de personas no combatientes mientras trata de someter a una nación pequeña y atrasada en una pugna cuya justificación es ásperamente discutida».
Robert S. McNamara
I
Los Documentos del Pentágono —como han llegado a llamarse los cuarenta y siete volúmenes de la «Historia del Proceso de Formulación de Decisiones de los Estados Unidos acerca de la Política del Vietnam» (encargada por el secretario de Defensa, Robert McNamara, en junio de 1967, y concluida año y medio más tarde), desde que el New York Times publicó en junio de 1971 este secretísimo y copioso archivo del papel desempeñado por los norteamericanos en Indochina desde el final de la Segunda Guerra Mundial a mayo de 1968— cuentan historias diferentes y enseñan lecciones distintas a los diferentes lectores. Algunos afirman que solo han comprendido que Vietnam era el resultado «lógico» de la guerra fría o de la ideología anti comunista. Otros consideran que esta es una oportunidad única para conocer los procesos de elaboración de las decisiones gubernamentales, pero la mayoría de los lectores coincide en señalar que la cuestión básica suscitada por los Documentos es la del fraude. En todo caso resulta completamente obvio que este punto era el predominante a juicio de quienes compilaron los Documentos del Pentágono para el New York Times y es por lo menos probable que también fuera punto importante para el equipo de redactores que preparó los cuarenta y siete volúmenes de la obra original. El famoso foso de credibilidad que nos ha acompañado durante seis largos años se ha transformado de repente en un abismo. La ciénaga de mendaces declaraciones de todo tipo, de engaños y de autoengaños, es capaz de tragar a cualquier lector deseoso de escudriñar este material que, desgraciadamente, ha de considerar como la infraestructura de casi una década de política exterior e interior de los Estados Unidos.
A causa de las extravagantes dimensiones a que llegó la insinceridad política en los más altos niveles de Gobierno, y a causa también de la concomitante actitud permitida a la mentira en todos los organismos gubernamentales, militares y civiles —falsificación de las cifras de cadáveres en las misiones de «búsqueda y destrucción», sesudos informes de las Fuerzas Aéreas tras los bombardeos— siente uno fácilmente la tentación de olvidar el telón de fondo de la historia pasada que no es exactamente un relato de inmaculadas virtudes y ante el que este reciente episodio debe ser contemplado y juzgado.
El sigilo —que diplomáticamente se denomina «discreción», así como los arcana imperii, los misterios del Gobierno— y el engaño, la deliberada falsedad y la pura mentira, utilizados como medios legítimos para el logro de fines políticos, nos han acompañado desde el comienzo de la historia conocida. La sinceridad nunca ha figurado entre las virtudes políticas y las mentiras han sido siempre consideradas en los tratos políticos como medios justificables. Cualquiera que reflexione sobre estas cuestiones solo puede sorprenderse al advertir cuán escasa atención se ha concedido en nuestra tradición de pensamiento filosófico y político a su significado, de una parte por lo que se refiere a la naturaleza de la acción y de otra por lo que atañe a nuestra capacidad para negar en pensamientos y palabras lo que resulte ser el caso. Esta capacidad activa y agresiva se diferencia claramente de nuestra pasiva inclinación a ser presa del error, de la ilusión, de las tergiversaciones de la memoria y de cuanto pueda ser responsable de los fallos de nuestro aparato sensitivo y mental.
Una característica de la acción humana es la de que siempre inicia algo nuevo y esto no significa que siempre pueda comenzar ab ovo, crear ex nihilo. Para hallar espacio a la acción propia es necesario antes eliminar o destruir algo y hacer que las cosas experimenten un cambio. Semejante cambio resultaría imposible si no pudiésemos eliminarnos mentalmente de donde nos hallamos físicamente e imaginar que las cosas pueden ser también diferentes de lo que en realidad son. En otras palabras, la deliberada negación de la verdad táctica —la capacidad de mentir— y la capacidad de cambiar los hechos —la capacidad de actuar— se hallan interconectadas. Deben su existencia a la misma fuente: la imaginación. En modo alguno cabe considerar como algo obvio el que podamos decir: «El sol brilla», cuando en realidad está lloviendo (consecuencia de ciertas lesiones cerebrales es la pérdida de esta capacidad); más bien indica que, aunque nos hallamos bien preparados, sensitiva e intelectualmente, en el mundo, no estamos encajados o acoplados en él como una de sus partes inalienables. Somos libres de cambiar el mundo y de comenzar algo nuevo en él. Sin la libertad mental para negar o afirmar la existencia, para decir «sí» o «no» —no simplemente a declaraciones o propuestas para expresar acuerdo o desacuerdo, sino a las cosas tal como están dadas, más allá del acuerdo o del desacuerdo, a nuestros órganos de percepción y cognición— no sería posible acción alguna; y la acción es, desde luego, la verdadera materia prima de la política.
Por consiguiente, cuando hablamos de la mentira, y especialmente de la mentira de los hombres que actúan, hemos de recordar que la mentira no se desliza en la política por algún accidente de la iniquidad humana. Solo por esta razón no es probable que la haga desaparecer la afrenta moral. La falsedad deliberada atañe a los hechos contingentes, esto es, a las cuestiones que no poseen una verdad inherente a ellas mismas ni necesitan poseerla. Las verdades tácticas nunca son obligatoriamente ciertas. El historiador sabe cuán vulnerable es el completo entramado de los hechos en los que transcurre nuestra vida diaria; ese entramado siempre corre el peligro de ser taladrado por mentiras individuales o hecho trizas por la falsedad organizada de grupos, naciones o clases, o negado y tergiversado, cuidadosamente oculto tras infinidad de mentiras o simplemente dejado caer en el olvido. Los hechos precisan de un testimonio para ser recordados y de testigos fiables que los prueben para encontrar un lugar seguro en el terreno de los asuntos humanos. De aquí se sigue que ninguna declaración táctica pueda situarse más allá de toda duda —tan segura y protegida contra los ataques, como, por ejemplo, la afirmación de que dos y dos son cuatro—.
Es esta fragilidad humana la que hace el engaño tan fácil hasta cierto punto y tan tentador. Nunca llega a entrar en conflicto con la razón porque las cosas podrían haber sido como el mentiroso asegura que son. Las mentiras resultan a veces mucho más plausibles, mucho más atractivas a la razón, que la realidad, dado que el que miente tiene la gran ventaja de conocer de antemano lo que su audiencia desea o espera oír. Ha preparado su relato para el consumo público con el cuidado de hacerlo verosímil mientras que la realidad tiene la desconcertante costumbre de enfrentarnos con lo inesperado, con aquello para lo que no estamos preparados.
En circunstancias normales, el que miente es derrotado por la realidad, de la que no existe sucedáneo; por amplio que sea el tejido de falsedades que un experto mentiroso pueda ofrecer, jamás resultará suficientemente grande aunque recurra a la ayuda de los computadores para ocultar la inmensidad de lo táctico. El mentiroso, que puede salir adelante con cualquier número de mentiras individualizadas, hallará imposible imponer la mentira como principio. Esta es una de las lecciones que cabe extraer de los experimentos totalitarios y de la aterradora confianza que los líderes totalitarios sienten en el poder de la mentira, en su habilidad, por ejemplo, para reescribir la historia una y otra vez con objeto de adaptar el pasado a la «línea política» del momento presente o para eliminar datos que no encajan en su ideología. Así, en una economía socialista, negarán la existencia del paro, haciendo del parado alguien que carece de existencia real.