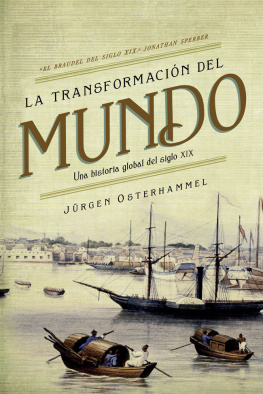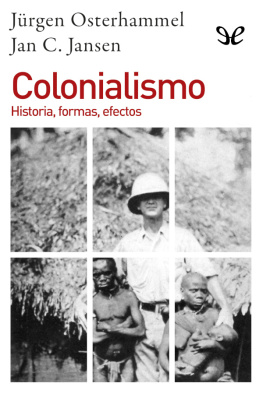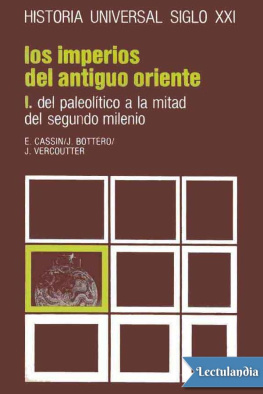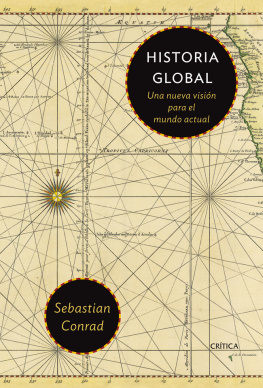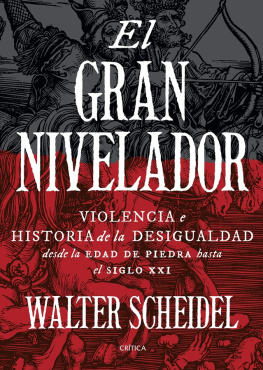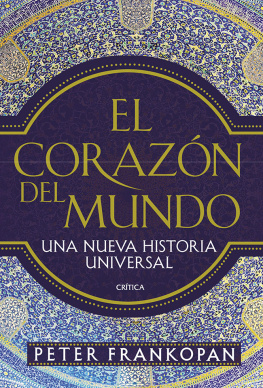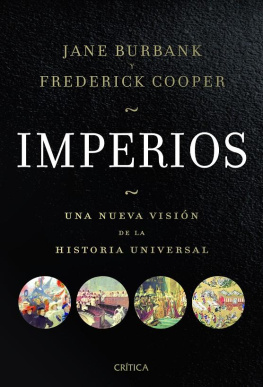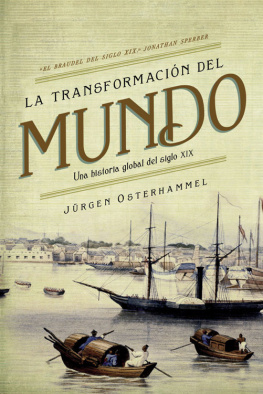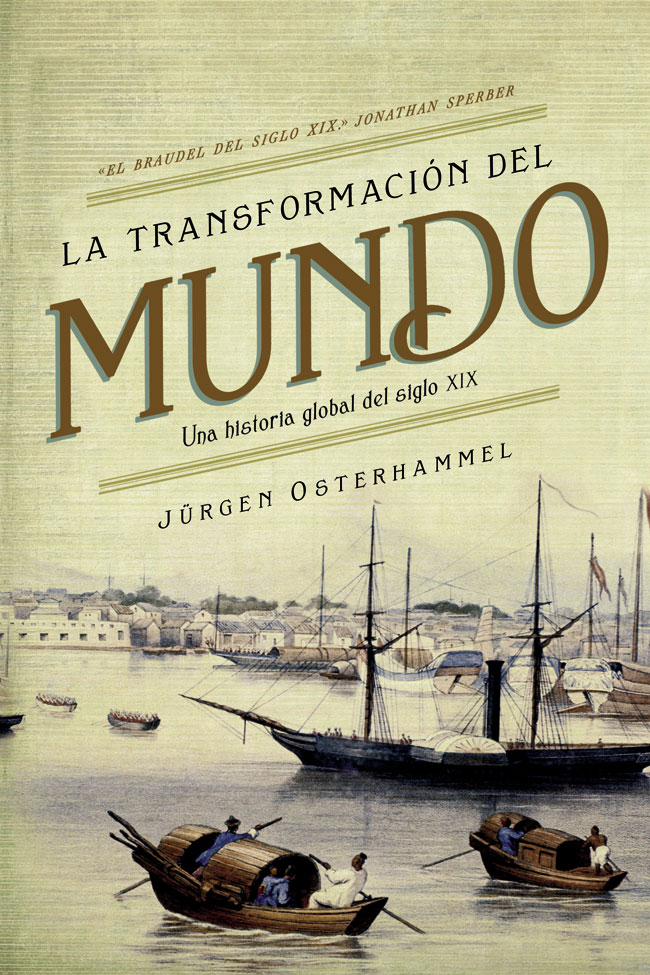Te damos las gracias por adquirir este EBOOK
Visita Planetadelibros.com y descubre una nueva forma de disfrutar de la lectura
¡Regístrate y accede a contenidos exclusivos!
Próximos lanzamientos
Clubs de lectura con autores
Concursos y promociones
Áreas temáticas
Presentaciones de libros
Noticias destacadas

Comparte tu opinión en la ficha del libro
y en nuestras redes sociales:
Explora Descubre Comparte
INTRODUCCIÓN
Toda la historia tiende a ser historia universal. Las teorías sociológicas nos dicen al respecto que el mundo es el «medio de todos los medios», el último contexto posible de todo el acontecer histórico y su representación. La tendencia a ir más allá de lo local se incrementa en la longue durée de la evolución histórica. Una historia universal del Neolítico todavía no podría hablar de contactos intensivos a larga distancia, mientras que una del siglo XX se encuentra desde el principio con el hecho básico de una densa red planetaria de conexiones, una «red humana», según la denominaron John R. y William H. McNeill, o mejor aún: una diversidad de tales redes.
La historia universal queda especialmente legitimada para el historiador cuando logra enlazarla con la conciencia humana del pasado. Incluso hoy, en la era de la comunicación por satélite y de internet, hay miles de millones de personas que viven en contextos estrechos y locales de los que no pueden escapar ni en realidad ni virtualmente. Solo unas minorías privilegiadas piensan y actúan «globalmente». Pero al buscar las huellas tempranas de la «globalización», los historiadores actuales no son los primeros en descubrir en el siglo XIX —que a menudo, y con razón, ha sido definido como el «siglo del nacionalismo y los estados nacionales»— relaciones transfronterizas: transnacionales, trascontinentales, transculturales. En efecto, muchos contemporáneos ya entendieron que el siglo se caracterizaba en especial por la ampliación de los horizontes de pensamiento y actuación. Entre las capas medias y bajas de Europa y Asia, muchas personas dirigieron la mirada y la esperanza hacia países remotos de los que se hablaba bien; muchos millones se atrevieron a emprender viajes a lo desconocido. Estadistas y militares aprendieron a pensar en categorías de «política mundial». En ese siglo surgió el British Empire, el primer imperio verdaderamente mundial de la historia, que ahora incluía también Australia y Nueva Zelanda. Otros imperios tuvieron la ambición de medirse con el modelo británico. El comercio y las finanzas se concentraron más que en los de la Edad Moderna hasta formar un sistema-mundo integrado. Para 1910, los cambios económicos que se producían en Johannesburgo, Buenos Aires o Tokio se registraban en el acto en Hamburgo, Londres o Nueva York. Los científicos reunían datos y objetos en todo el mundo y estudiaban las lenguas, costumbres y religiones de los pueblos más distantes. Los críticos del orden mundial imperante empezaron a organizarse también en el plano internacional —a menudo, más allá de Europa—: obreros, mujeres, pacifistas, antirracistas, anticolonialistas. El siglo XIX reflejó su propia globalidad emergente.
En lo que respecta a cualquier época precedente —también el siglo XIX —, cualquier otra historia que no sea universal no pasa de ser un recurso de urgencia. Ciertamente, si la disciplina histórica ha llegado a ser una ciencia es a partir de estos recursos de urgencia; llegó a ser una «ciencia» sobre la base de regir sus procedimientos por una racionalidad comprobable y por medio de un estudio de las fuentes intensivo y (en la medida de lo posible) exhaustivo. Esto sucedió en el siglo XIX y por ello no debe extrañarnos que la historia universal pasara a segundo plano precisamente en esta época. La disciplina parecía incompatible con la forma en que los nuevos profesionales de la historia se entendían a sí mismos. Aunque en nuestros días esto ha empezado a cambiar, ello no significa que todos los historiadores quieran o deban dedicarse al estudio universal.
La profesionalización de la historiografía, que ya es irrevocable, ha comportado que la «gran historia» (Big History) se dejara a las ciencias sociales. Las grandes cuestiones del desarrollo histórico se consideraron responsabilidad de los sociólogos y politólogos que demostraban interés por la profundidad temporal y la extensión espacial. El historiador ha aprendido el hábito de huir de las generalizaciones arriesgadas, las fórmulas universales manejables y las explicaciones monocausales. Influidos por el pensamiento posmoderno, algunos consideran imposible por principio desarrollar interpretaciones o «narraciones maestras» de los procesos de larga duración. Pese a todo: escribir historia universal supone también el intento de arrancar del campo de la historia especializada, centrada en casos concretos, un poco de competencia interpretativa pública. La historia universal es una de las posibilidades del análisis histórico, un registro que debe probarse de vez en cuando. El riesgo recae sobre el autor, no sobre el público, protegido de la charlatanería y las suposiciones infundadas por una crítica atenta. Aun así nos preguntamos: ¿por qué la historia universal de un único autor? ¿Por qué no nos conformamos con los múltiples volúmenes colectivos que genera la «fábrica académica» (Ernst Troeltsch)? La respuesta es simple: para hacer justicia a las exigencias constructivas de la historiografía universal hace falta una organización central de las preguntas y los puntos de vista, las materias y las interpretaciones.
La cualidad más importante del historiador universal no es la omnisciencia. Nadie dispone de un conocimiento tan amplio que le permita verificar la corrección de todos los detalles, hacer justicia por igual a todas las regiones del mundo y extraer siempre la mejor conclusión general posible a partir de los incontables estados de la cuestión. Las cualidades principales de un historiador universal son otras dos. Por un lado, necesita saber captar las proporciones, las relaciones entre magnitudes, los campos de fuerza y las influencias, y captar asimismo lo típico y representativo. Por otro lado, debe mantener con humildad una relación de dependencia con la investigación. El historiador que se sumerge en el papel del historiador universal durante un tiempo (pues debe seguir siendo experto en algo específico) no puede sino intentar «dar en el clavo» y resumir en pocas frases el penoso y laborioso trabajo de investigación de otros, en las lenguas que pueda manejar. Esta es su auténtica labor y debe conseguirlo siempre que pueda. Al mismo tiempo, su trabajo carecería de valor si no procura acercarse lo máximo posible a los mejores estudios, que no necesariamente son siempre los más recientes. Sería ridícula una historia universal que, con el ademán de la pontificación pedante, repitiera acríticamente y sin darse cuenta leyendas rebatidas hace mucho. Como síntesis de síntesis se malinterpretaría a sí misma; como una «historia del todo» sería aburrida y grosera.