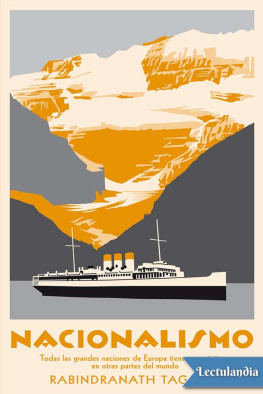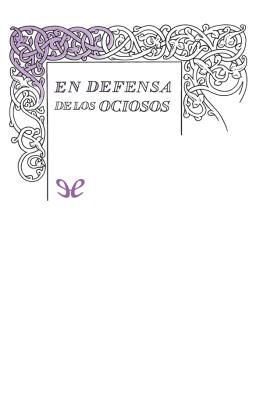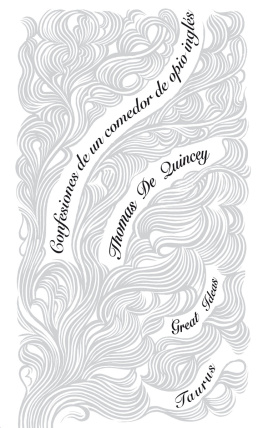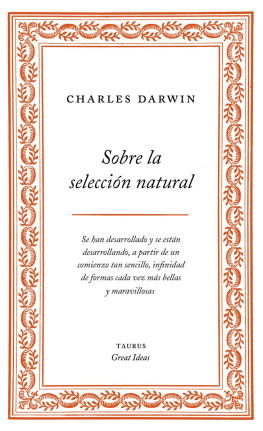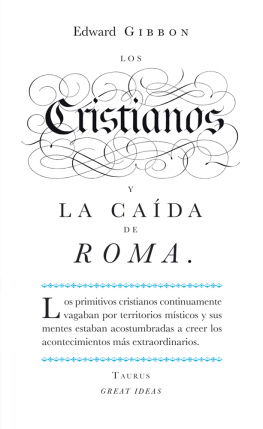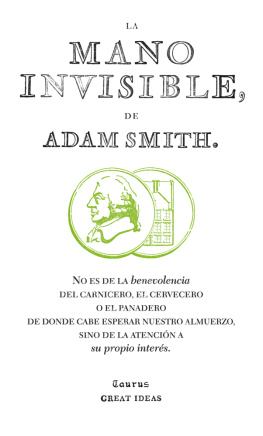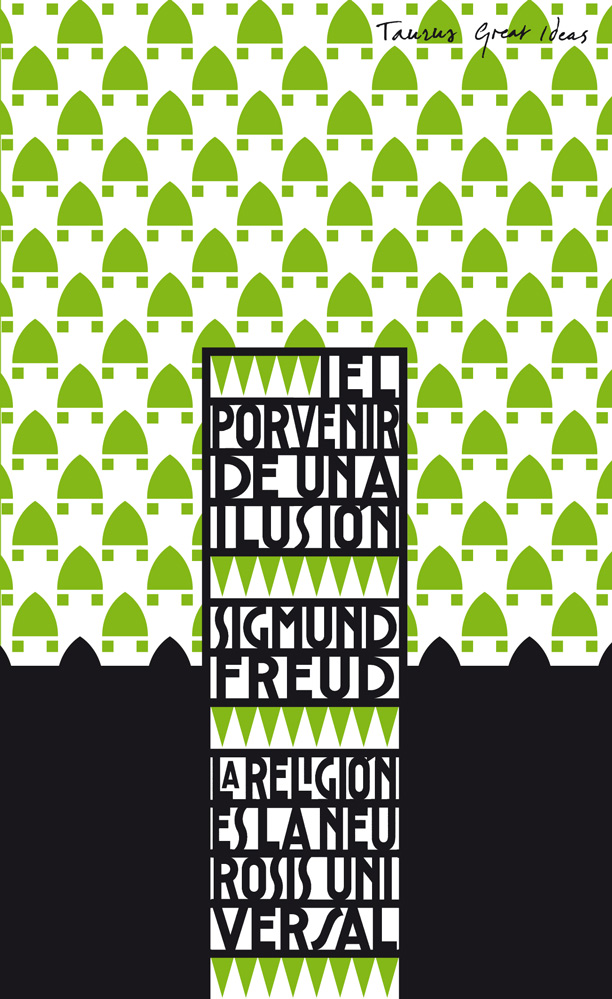El porvenir de una ilusión
I
Todo aquel que ha vivido largo tiempo dentro de una determinada cultura y se ha planteado repetidamente el problema de cuáles fueron los orígenes y la trayectoria evolutiva de la misma, acaba por ceder también alguna vez a la tentación de orientar su mirada en sentido opuesto y preguntarse cuáles serán los destinos futuros de tal cultura y por qué avatares habrá aún de pasar. No tardamos, sin embargo, en advertir que ya el valor inicial de tal investigación queda considerablemente disminuido por la acción de varios factores. Ante todo, son muy pocas las personas capaces de una visión total de la actividad humana en sus múltiples modalidades. La inmensa mayoría de los hombres se ha visto obligada a limitarse a escasos sectores o incluso a uno solo. Y cuanto menos sabemos del pasado y del presente, tanto más inseguro habrá de ser nuestro juicio sobre el porvenir. Pero, además, precisamente en la formación de este juicio intervienen, en un grado muy difícil de precisar, las esperanzas subjetivas individuales, las cuales dependen, a su vez, de factores puramente personales, esto es, de la experiencia de cada uno y de su actitud más o menos optimista ante la vida, determinada por el temperamento, el éxito o el fracaso. Por último, ha de tenerse también en cuenta el hecho singular de que los hombres viven, en general, el presente con una cierta ingenuidad; esto es, sin poder llegar a valorar exactamente sus contenidos. Para ello tienen que considerarlo a distancia, lo cual supone que el presente ha de haberse convertido en pretérito para que podamos hallar en él puntos de apoyo en que basar un juicio sobre el porvenir.
Así, pues, al ceder a la tentación de pronunciarnos sobre el porvenir probable de nuestra cultura, obraremos prudentemente teniendo en cuenta los reparos antes indicados al mismo tiempo que la inseguridad inherente a toda predicción. Por lo que a mí respecta, tales consideraciones me llevarán a apartarme rápidamente de la magna labor total y a refugiarme en el pequeño sector parcial al que hasta ahora he consagrado mi atención, limitándome a fijar previamente su situación dentro de la totalidad.
La cultura humana —entendiendo por tal todo aquello en que la vida humana ha superado sus condiciones zoológicas y se distingue de la vida de los animales, y desdeñando establecer entre los conceptos de cultura y civilización separación alguna—; la cultura humana, repetimos, muestra, como es sabido, al observador dos distintos aspectos. Por un lado, comprende todo el saber y el poder conquistados por los hombres para llegar a dominar las fuerzas de la Naturaleza y extraer los bienes naturales con que satisfacer las necesidades humanas, y por otro, todas las organizaciones necesarias para regular las relaciones de los hombres entre sí y muy especialmente la distribución de los bienes naturales alcanzables. Estas dos direcciones de la cultura no son independientes una de otra; en primer lugar, porque la medida en que los bienes existentes consienten la satisfacción de los instintos ejerce profunda influencia sobre las relaciones de los hombres entre sí; en segundo, porque también el hombre mismo, individualmente considerado, puede representar un bien natural para otro en cuanto éste utiliza su capacidad de trabajo o hace de él su objeto sexual. Pero, además, porque cada individuo es virtualmente un enemigo de la civilización, a pesar de tener que reconocer su general interés humano. Se da, en efecto, el hecho singular de que los hombres, no obstante, al serles imposible existir en el aislamiento, sienten como un peso intolerable los sacrificios que la civilización les impone para hacer posible la vida en común. Así, pues, la cultura ha de ser defendida contra el individuo, y a esta defensa responden todos sus mandamientos, organizaciones e instituciones, los cuales no tienen tan sólo por objeto efectuar una determinada distribución de los bienes naturales, sino también mantenerla e incluso defender contra los impulsos hostiles de los hombres los medios existentes para el dominio de la Naturaleza y la producción de bienes. Las creaciones de los hombres son fáciles de destruir, y la ciencia y la técnica por ellos edificada pueden también ser utilizadas para su destrucción.
Experimentamos así la impresión de que la civilización es algo que fue impuesto a una mayoría contraria a ella por una minoría que supo apoderarse de los medios de poder y de coerción. Luego no es aventurado suponer que estas dificultades no son inherentes a la esencia misma de la cultura, sino que dependen de las imperfecciones de las formas de cultura desarrolladas hasta ahora. Es fácil, en efecto, señalar tales imperfecciones. Mientras que en el dominio de la Naturaleza ha realizado la Humanidad continuos progresos y puede esperarlos aún mayores, no puede hablarse de un progreso análogo en la regulación de las relaciones humanas, y probablemente en todas las épocas, como de nuevo ahora, se han preguntado muchos hombres si esta parte de las conquistas culturales merece, en general, ser defendida. Puede creerse en la posibilidad de una nueva regulación de las relaciones humanas, que cegará las fuentes del descontento ante la cultura, renunciando a la coerción y a la yugulación de los instintos, de manera que los hombres puedan consagrarse, sin ser perturbados por la discordia interior, a la adquisición y al disfrute de los bienes terrenos. Esto sería la edad de oro, pero es muy dudoso que pueda llegarse a ello. Parece, más bien, que toda la civilización ha de basarse sobre la coerción y la renuncia a los instintos, y ni siquiera puede asegurarse que al desaparecer la coerción se mostrase dispuesta la mayoría de los individuos humanos a tomar sobre sí la labor necesaria para la adquisición de nuevos bienes. A mi juicio, ha de contarse con el hecho de que todos los hombres integran tendencias destructoras —antisociales y anticulturales— y que en gran número son bastante poderosas para determinar su conducta en la sociedad humana.
Este hecho psicológico presenta un sentido decisivo para el enjuiciamiento de la cultura humana. En un principio pudimos creer que su función esencial era el dominio de la Naturaleza para la conquista de los bienes vitales y que los peligros que la amenazan podían ser evitados por medio de una adecuada distribución de dichos bienes entre los hombres. Mas ahora vemos desplazado el nódulo de la cuestión desde lo material a lo anímico. Lo decisivo está en si es posible aminorar, y en qué medida, los sacrificios impuestos a los hombres en cuanto a la renuncia a la satisfacción de sus instintos, conciliarlos con aquellos que continúen siendo necesarios y compensarles de ellos. El dominio de la masa por una minoría seguirá demostrándose siempre tan imprescindible como la imposición coercitiva de la labor cultural, pues las masas son perezosas e ignorantes, no admiten gustosas la renuncia al instinto, siendo inútiles cuantos argumentos se aduzcan para convencerlas de lo inevitable de tal renuncia, y sus individuos se apoyan unos a otros en la tolerancia de su desenfreno. Únicamente la influencia de individuos ejemplares a los que reconocen como conductores puede moverlas a aceptar aquellos esfuerzos y privaciones imprescindibles para la perduración de la cultura. Todo irá entonces bien mientras que tales conductores sean personas que posean un profundo conocimiento de las necesidades de la vida y que se hayan elevado hasta el dominio de sus propios deseos instintivos. Pero existe el peligro de que para conservar su influjo hagan a las masas mayores concesiones que éstas a ellos, y, por tanto, parece necesario que la posesión de medios de poder los haga independientes de la colectividad. En resumen: el hecho de que sólo mediante cierta coerción puedan ser mantenidas las instituciones culturales es imputable a dos circunstancias ampliamente difundidas entre los hombres: la falta de amor al trabajo y la ineficacia de los argumentos contra las pasiones.