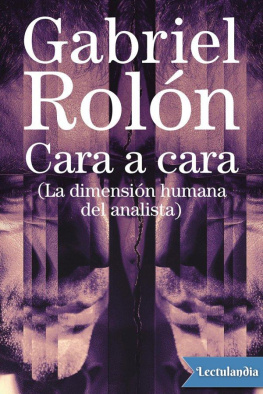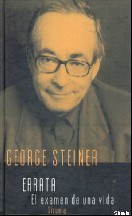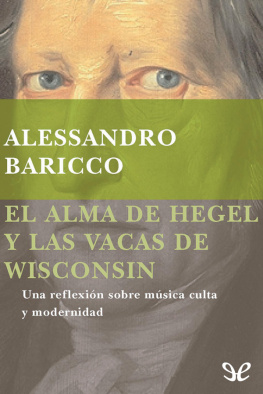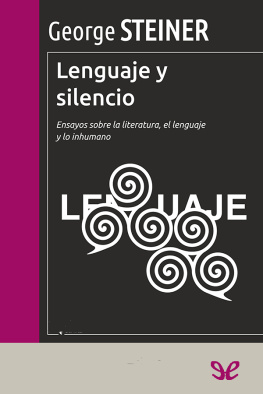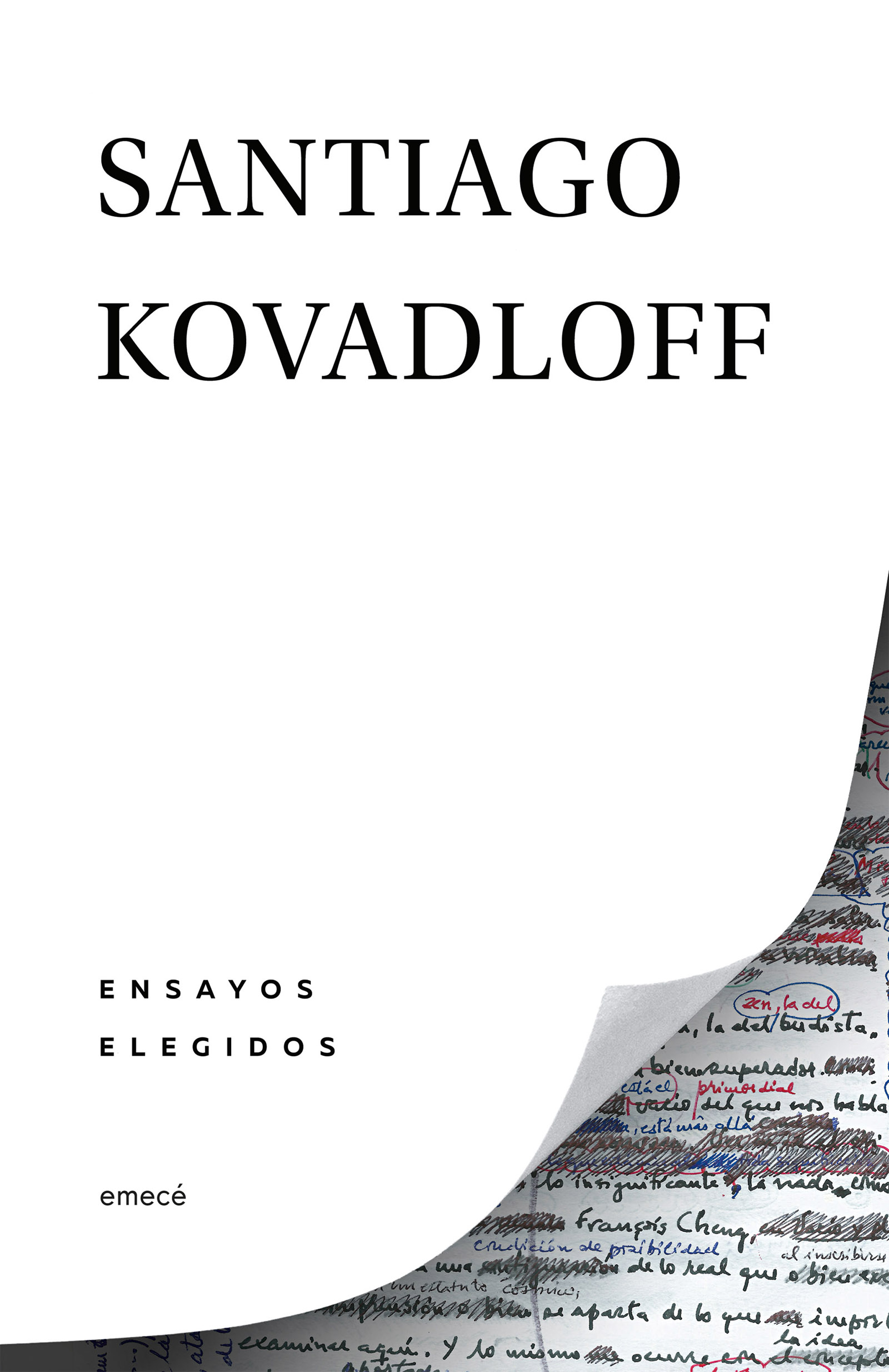Tres de mis libros publicados fueron excluidos de esta selección. Son los que reúnen mis notas periodísticas. Sus títulos: Los apremios del día, El miedo a la política, Las huellas del rencor. En absoluto reniego del interés con que los compuse. Me reconozco en ellos como en cualquiera de los otros que escribí. Sencillamente, no son libros de ensayos sino, como digo, de notas. El motivo, como se ve, es de orden estrictamente literario. El género que agrupa esos trabajos no es el que se ha querido privilegiar en este libro subtitulado Ensayos elegidos.
No aseguraría que esta selección constituye una antología. No solo porque el término me parece presuntuoso sino porque, además, mi intención solo ha sido la de ejemplificar mi trabajo. Prefiero, por eso, considerar este libro como una muestra o exposición de momentos temáticos y estéticos que se han ido sumando y complementando a lo largo de más de treinta años. En ellos, filosofía y literatura han sido siempre desvelos indisociables.
S. K.
En el umbral
Escribir ensayos es estar condenado a la práctica de un arte hecho de digresiones y tanteos constantes cuya paradójica consistencia es mayor cuanto más alejado esté ese arte de la presunción de certeza o de los costosos fervores del dogmatismo.
En el ensayo, quien escribe traza la biografía de sus más íntimas oscilaciones; de pasiones que se resisten a callar ante la embestida del prejuicio; de razones que se enardecen ante la estrechez de los convencionalismos dominantes; de emociones que se niegan a inscribirse en los carriles que, para el corazón, proyectan el miedo y la rigidez.
El ensayo es, entre los géneros literarios, el de perfiles más evasivos. Su estructura, una vez consumada, resulta inconfundible. Pero las reglas o, más flexiblemente, los criterios que permiten configurar esa estructura no suelen dejarse ordenar en una preceptiva o en un haz de principios orientadores. Su triple demanda de brevedad, transparencia y tono conjetural —requisitos indispensables de su encanto— conforma la dificultad habitual con que tropiezan muchos de sus oficiantes. Por mi parte, solo puedo justificar la persistencia en el cultivo de un arte que me excede, escudándome en la convicción de que nadie elige la forma en la que habrá de expresarse sino que, en cierta medida, se encuentra condenado a ella.
Un escritor, me parece, es alguien que está a merced de una o dos ideas dominantes; de una o dos vivencias hegemónicas que consumen su imaginación creadora y lo fuerzan a acatar, una y otra vez, su mandato. Esa obsesión, esa constante, suele tomar, en el orden literario, muchas formas y diversidad de perfiles en el plano argumental. Es la variedad la que asegura, al sentido latente, su predominio.
Pero el ensayista no es un apólogo de lo variado. No le interesa ni todo lo que ve ni todo lo que pasa, sino que, en todo lo que ve y en todo lo que pasa, encuentra lo que desde siempre le interesa.
Desearía, por eso, que la unidad de un libro como este no se buscara en los temas que inspiraron su redacción sino en los motivos por los cuales esos temas terminaron importándome. Quiero creer que en la pluralidad de asuntos que se abordan podrá presentirse, al menos, la intención convergente con que se los trata.
Una cultura de catacumbas
A fines de 1975 renuncié a la cátedra universitaria.
En mi casa abrí un centro de estudios privados donde la relativa precariedad de recursos de infraestructura se veía compensada por una considerable libertad expositiva. Consuelo que no es pequeño para quienes en la Argentina hemos decidido seguir enseñando fuera del ámbito universitario.
Organicé dos programas: uno de filosofía del arte y otro de sociología de la literatura que desarrollé paralelamente al trabajo con jóvenes escritores, a propósito de sus propias obras.
Un año bastó para que me viera convertido, como tantos otros intelectuales —entre los que se encuentran psicólogos, antropólogos, historiadores, psicoanalistas y sociólogos— en un portavoz más de lo que propongo llamar «cultura de catacumbas».
Designo así al trabajo creador que no tiene marco institucional: florece (y muchas veces se marchita) fuera de las universidades, lejos de los poderosos medios de comunicación masiva; desconoce los atributos del debate abierto y toda clase de apoyo académico o aliento oficial. Inversamente, se nutre del contacto en pequeños grupos, de la polémica a media voz, de la pasión por la verdad y la discusión entre cuatro paredes.
Argumentalmente, distingue a la cultura de catacumbas la reflexión sustentada por diversos ideales. La convicción más general que los vertebra es la de que la realidad nacional debe ser un campo de indagaciones críticas, no de afirmaciones dogmáticas. Los que habitamos las catacumbas de la cultura argentina concebimos al país como una tarea. No como el escenario de aplicación de definiciones apriorísticas acerca de qué sea o convenga que sea «el ser nacional», la historia, la tradición o el presente. Entendemos que no puede haber cultura, en sentido cabal, donde no se hace explícita la función de la ideología en la creación de valores, las alternativas de las luchas sectoriales en la constitución de nuestra identidad, la incidencia de los procesos sociopolíticos en la orientación estética de público y artistas, el papel de la dependencia económica en la vertebración del cuerpo comunitario y en la conformación espiritual de nuestra condición latinoamericana.
Los postulados de la cultura de catacumbas se caracterizan, además, por su alto grado de tolerancia a la complejidad que en el presente revisten los fenómenos estudiados y, en consecuencia, por un concepto de verdad que no puede crecer de espaldas a ella. Tales fenómenos abarcan, como queda dicho, el espectro total de manifestaciones sociales que conforman la vida cultural argentina. Sin embargo, el cuerpo de investigadores y estudiosos que se ocupa de él está lejos de integrar una unidad institucional o una corporación formal de trabajadores intelectuales. Somos hombres y mujeres que vamos aprendiendo a reconocernos en el transcurso del tiempo sobre la base de tres características mínimas: a) casi todos somos exdocentes universitarios; b) todos nos dedicamos a alguna forma de enseñanza privada que nos mantiene en contacto con los problemas que nos importan; c) todos creemos que debemos proseguir, de una u otra manera, nuestra labor creadora porque en esa resistencia al avasallamiento padecido vemos no solo una forma de derrotar el desaliento, sino también de preservar el espíritu crítico y el don de la convivencia. En este último sentido, vale la pena aclarar que no se trata de mantener «en conserva» una cultura heredada de tiempos menos desventurados que los que corren, a la manera de quien preserva una reliquia fascinante e inútil. Se trata, en cambio, de partir de las conquistas logradas en aquellos momentos hacia una comprensión lo mejor fundada que sea posible de los rasgos totalitarios del sistema en que vivimos, a fin de intentar extraer de esa comprensión nociones que nos ayuden a entender cómo hemos venido a parar adonde hoy estamos y cómo podríamos, con suerte y paciencia, contribuir a que un día las cosas cambien. Buscamos, en suma, los medios y el modo que impidan que esta época difícil de vivir se convierta, irremediablemente, en un tiempo que nos disuada de pensar.