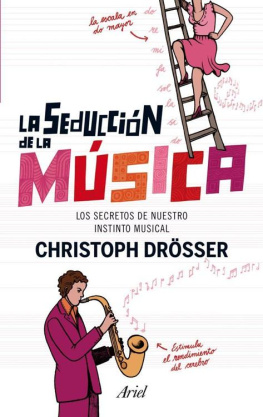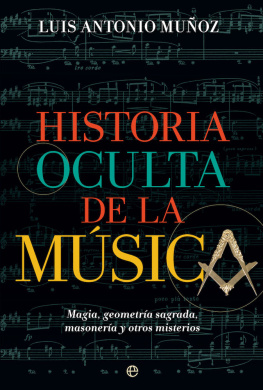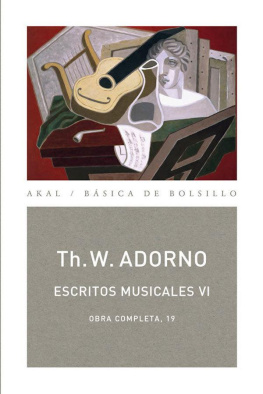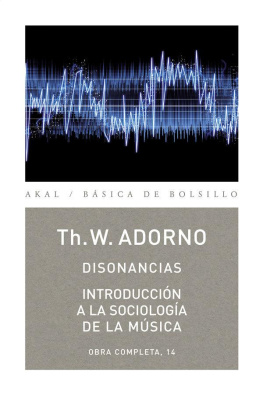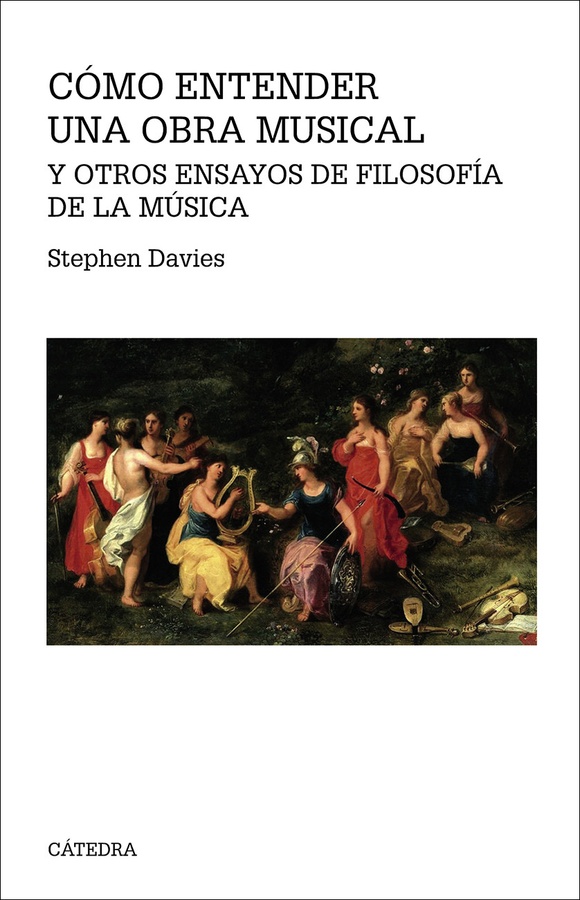Introducción
Los ensayos de este libro cubren un abanico de temas propios de la filosofía de la música: la expresión de emoción en la música y la reacción del oyente a ello (capítulos 1 al 4), la percepción y comprensión de la música por parte del oyente, intérprete, analista y compositor (capítulos 5 al 10), la ontología de las obras musicales (capítulos 11 y 12) y la profundidad musical (capítulo 13). Como se pondrá de manifiesto en el siguiente sumario, hay muchas conexiones y puntos comunes que unen estos diversos temas.
Parte del material que aquí se presenta es nuevo. En algunos casos, he combinado y adaptado artículos relacionados, permitiendo así un tratamiento más completo y unificado de los temas. El núcleo de este libro es el extenso capítulo 7, cuya mayor parte se publica aquí por primera vez.
* * *
Durante mucho tiempo he estado interesado en la expresión de emociones en música, que es el tema tratado en los dos primeros capítulos. Cuando se piensa sobre este asunto, mucha gente comienza con la observación de que la música no puede literalmente expresar una emoción, ya que, al no ser una entidad sintiente, no puede experimentar emoción alguna. Dos conclusiones suelen extraerse de esta perogrullada. La atribución de emociones a la música —como «el movimiento lento de la Heroica de Beethoven es triste»— tiene que ser metafórica. En segundo lugar, si no queremos abandonar la idea de que la música expresa emociones, debemos poder encontrar a alguien que experimente la emoción que, de algún modo, halla su expresión en la música. Los candidatos son el compositor, el intérprete y el oyente. O, alternativamente, un posicionamiento popular en la actualidad entre los filósofos de la música es el de conjeturar la existencia de una persona que controla la música y está dentro de ella, de modo que esta se escucha entonces como la expresión de sus sentimientos. En el capítulo 1, argumento en contra de estos intentos de explicar la expresividad de la música conectándola con las emociones que sienten los compositores, oyentes e hipotéticas personas.
Además, creo que las dos conclusiones recién mencionadas son falsas. Mi explicación positiva de cómo expresa emociones la música hace patente por qué. Podemos estar interesados en la manifestación externa de emociones, en lo que llamo «rasgos de una emoción dados en las apariencias», sin prestar atención a las emociones que se sienten. Por ejemplo, puedo decir que alguien tiene un aspecto triste, y de este modo referirme a su apariencia, sin creer que se esté sintiendo como parece. Y no solo a las criaturas sintientes les atribuimos rasgos de emoción. El balanceo de un árbol podría describirse como orgulloso porque se parece a como se contonea la gente de aspecto orgulloso. Creo que cuando se escucha la música en tanto que expresión de una emoción, esto se debe a que experimentamos que su movimiento es similar a comportamientos humanos que presentan manifestaciones que llevan el sello de un carácter expresivo. Debido a que el foco se sitúa sobre las emociones que van de la mano de una determinada apariencia, pero que no tienen necesariamente que sentirse, no hay necesidad de encontrar a alguien que, mediante su vínculo con la música, sienta la emoción que la música expresa. Asimismo, dado que este uso de palabras relativas a las emociones para describir las apariencias se recoge y está estandarizado en los diccionarios, no veo razón para considerar el uso como metafórico. Ciertamente, hay una extensión respecto del caso primario, en el que tales palabras se refieren a experiencias efectivas, pero hay algo próximo al significado primario que está presente en el nuevo uso, con el que está polisémicamente conectado.
Un rasgo que distingue la metáfora y la homonimia (cuando, por ejemplo, una palabra como «banco» tiene más de un significado) de la polisemia (cuando, por ejemplo, una palabra como «alto» parece retener su significado en muchos ámbitos: altura, número, temperatura, salario y tono musical) es que los mismos usos polisémicos tienden a presentarse en distintas lenguas. Y, de hecho, gente de muy diversas culturas considera que la música expresa emociones. Inevitablemente, esto invita a considerar hasta qué punto la expresividad musical es reconocible transculturalmente. En el capítulo 3, exploro en primer lugar el trasfondo teórico de esta cuestión y esbozo el tipo de programa de investigación que podría ponerlo a prueba. A continuación, examino el trabajo experimental sobre el tema que los psicólogos han llevado ya a cabo. Aunque sus resultados son sugerentes, concluyo que, en este momento, los datos empíricos son tan limitados y las metodologías están tan frecuentemente comprometidas que no es posible zanjar la cuestión.
Mi interés en el trabajo de los psicólogos y científicos cognitivos no queda restringido al capítulo 3. Es también un tema fundamental en los capítulos 4, 10 y 11. En mi opinión, los filósofos necesitan dar cuerpo a su teorización con datos empíricos relevantes, en lugar de confiar exclusivamente en sus intuiciones y experiencia personal. Al mismo tiempo, sin embargo, no tienen por qué aceptar acríticamente todo lo que se presente como hecho científico. Para defender mis puntos de vista, cito a veces el trabajo de psicólogos, pero en otras ocasiones también rechazo o cuestiono los hallazgos que a veces extraen de su trabajo.
El capítulo 4 continúa con el debate en torno a música y emoción tomando en consideración la reacción del oyente a la expresividad de la música. Una reacción común a la expresividad de la música es la que la presenta como su propio reflejo; la música triste tiende a hacer sentir triste a la gente y la música alegre tiende a animarla. Un aspecto en el que esta reacción es filosóficamente interesante es, considero yo, que proporciona un contraejemplo de la teoría cognitiva de las emociones. De acuerdo con esta teoría, las emociones deben caracterizarse primariamente en términos de las creencias que van con ellas: si temo por mí mismo, debo creer que algo me amenaza a mí o a mis intereses; si envidio a alguien, debo creer que tiene algo que yo no tengo y debo querer poseerlo. Por el contrario, cuando la música triste me entristece, a menudo no creo sobre ella lo que normalmente la haría un objeto apropiado para sentir tristeza: que es infeliz o desdichada. La reacción espejo se suscita a través de una especie de contagio afectivo, creo yo. Defendiendo mi punto de vista frente a algunas críticas recientes, continúo distinguiendo un contagio musical atencional de otro no atencional. El oyente se centra en la música y su carácter expresivo en el primer caso, mientras que en el segundo puede no ser consciente de la música de fondo y de su efecto en él. Los psicólogos que han estudiado el contagio emocional de la música al oyente toman habitualmente en cuenta el tipo no atencional. Y sus modelos de contagio emocional humano cara a cara tienden a reducirse a la narración de los procesos causales involucrados. El contagio musical atencional no puede involucrar las mismas rutas causales, pero esta es una razón para buscar modelos más abstractos del fenómeno, no para dudar de que la reacción del oyente a la música involucre a menudo una ósmosis afectiva.
El capítulo 5 aborda el papel del intérprete a la hora de comunicar lo que la música expresa. Soy escéptico respecto de la opinión de que el intérprete se suscita a sí mismo la emoción apropiada o de que simula hacerlo. Más bien creo que toca las notas como están escritas y ajusta su interpretación para esculpir el potencial expresivo presente en esas notas. Hablamos de la importancia de que el intérprete sienta la música no porque tocarla suponga emoción alguna, sino más bien porque el tipo de habilidad que hace posible una interpretación sentida es a menudo práctica y no articulable.