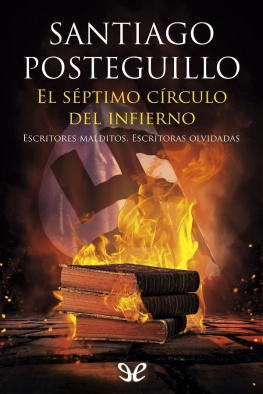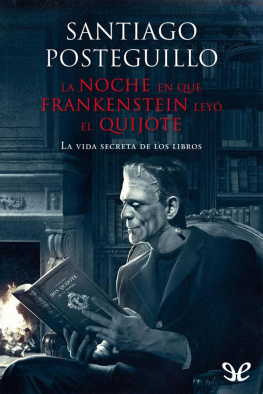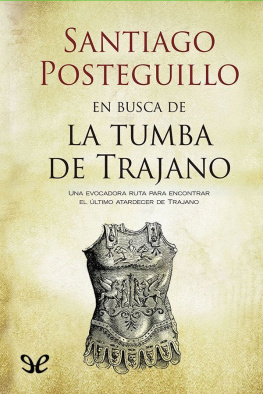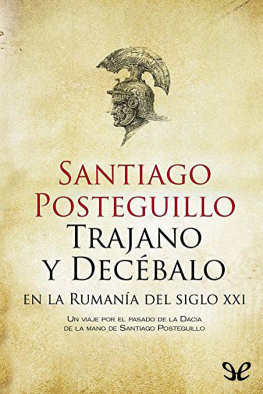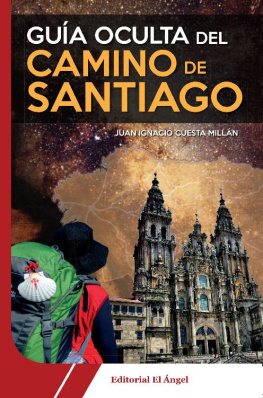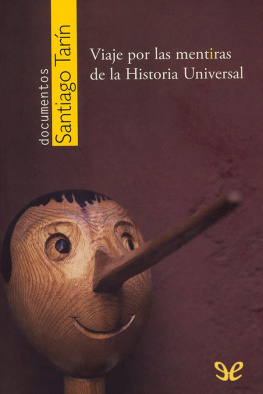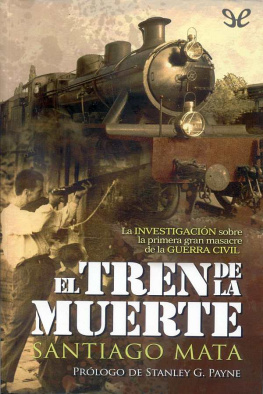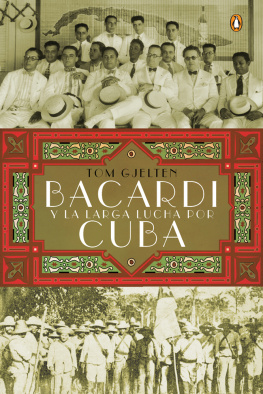Prólogo
La sangre de los libros propone un viaje alternativo y diferente por la historia de la escritura. Detrás de grandes clásicos de la literatura universal, sea la Eneida, La vida es sueño, Jane Eyre o Drácula, por mencionar solo algunos títulos que el lector va a visitar en este viaje en el tiempo, hay misterios y enigmas y, con frecuencia, sangre: la sangre de los escritores esparcida de forma silenciosa por entre las líneas de sus libros.
Empezaremos con un juicio y un rescate y sonreiremos con el poder de una mosca, pero pronto nos sorprenderán en nuestro camino condenas a muerte, sueños premonitorios, tumbas perdidas, duelos a espada en las sombras de la noche o a pistola sobre la nieve blanca; enfermedades mortíferas, dolencias mentales, eutanasia, suicidios, armas secretas, reencarnaciones, batallas, guerras, eclipses, asesinatos, crímenes sin resolver.
La buena literatura de verdad, la que nos hace palpitar, la que nos emociona y nos transporta a otros mundos, la que nos parece más real que la realidad misma es la que está escrita, palabra a palabra, verso a verso, página a página, con sangre en las sienes, en las manos y en el alma.
La sangre de los libros es una invitación a no tener miedo al líquido rojo de los sentimientos que los escritores, que las escritoras, transforman magistralmente, con la genialidad de su intuición, en tinta negra, impresa o digital, eso no importa, donde se nos hace pensar sobre la vida, sobre el lugar de donde venimos y aquel hacia donde vamos; donde se nos plantea quiénes somos y donde más de una vez se permite que la justicia y la libertad salgan victoriosas y nos llenen de felicidad.
Para leer este libro no importa el grupo sanguíneo del lector. Solo importa dejarse llevar por la pasión de la lectura y, eso sí, tener mucha sangre en las venas.
El gran rescate
Cuando Europa del Sur rescató a Europa del Norte
Roma, 62 a. C.
Marco Tulio Cicerón cruzó el foro con paso rápido. Aun así se veía obligado a detenerse con frecuencia para recibir elogios por sus magníficas intervenciones en el Senado, donde había atacado a Catilina poniendo al descubierto su conjura para dar un golpe de Estado y hacerse con el poder absoluto en Roma. Sin embargo, aquella mañana repleta de felicitaciones de sus colegas, Cicerón estaba preocupado por otro asunto muy diferente, pero no por ello menos doloroso para su ánimo. Licinio Archia, su antiguo maestro griego de retórica, lo necesitaba: tiempo atrás, apoyado por el senador Lúculo, había conseguido la ciudadanía romana por sus muchos años en Roma y sus grandes servicios prestados en la educación de jóvenes romanos, entre ellos el propio Cicerón; pero ahora, los enemigos de Lúculo, dispuestos a humillarlo, intentaban expulsar al viejo maestro griego de la ciudad, aprovechando la Ley Papinia, que permitía denunciar altas erróneas en la ciudadanía romana.
Cicerón entró en la basílica donde iba a tener lugar aquel juicio y se sentó junto al viejo Archia.
—No te preocupes, viejo amigo —dijo Cicerón poniendo la mano sobre el hombro de su abatido tutor—. No pasarás tu vejez lejos de tus amigos, sino aquí, en Roma, donde muchos sabemos apreciar tu trabajo y tu sabiduría.
Archia asintió con serenidad. Estaba en manos de su mejor alumno. No sabía cómo lo conseguiría, pero no dudó ni por un momento que Cicerón sería capaz de dar la vuelta a cualquiera de los argumentos que fueran a esgrimir sus adversarios. Hombre siempre cauto, pensó que en todo caso era conveniente que su antiguo alumno no infravalorase la capacidad del enemigo.
—No te confíes, muchacho.
Nadie más llamaba a Cicerón «muchacho», pero aquel anciano podía permitirse esa y cualquier otra libertad con el afamado senador.
—No lo haré, por Cástor y Pólux —respondió Cicerón, y se volvió hacia el tribunal. El abogado de la acusación comenzaba a exponer los motivos que movían a sus clientes a denunciar a Archia por falsa ciudadanía romana.
—No hay registro alguno de la supuesta ciudadanía romana de este hombre —empezó el acusador con voz potente e inflexible—. Ningún archivo de Roma contiene ni una referencia a un ciudadano romano de nombre Archia. Y que no se nos esgrima desde la defensa una posible carencia en estos archivos por falta de orden o mantenimiento: Metelo ha realizado además censos recientes y tampoco en ellos fue inscrito el acusado como residente en Roma. Ni registros antiguos ni nuevos sobre su ciudadanía. No hay nada. Solo estamos ante un extranjero que intenta permanecer de forma ilegal en una ciudad a la que no pertenece. ¿Qué mensaje vamos a dar a otros extranjeros que estén en similar situación? No, miembros del tribunal: hay que ser inflexibles y aplicar la Ley Papinia con todo su rigor. Si resulta que el acusado goza de cierta fama o popularidad entre algunos de los aquí presentes, mayor ejemplo será. Que se vea que la ley se aplica en Roma en todo su rigor de igual forma para todos, más allá de las amistades tras las que alguien se quiera ocultar para evadir su cumplimiento estricto.
Y así, durante un largo rato, consumió el acusador las diferentes clepsidras o relojes de agua que tenía asignados para su intervención, reiterando una y otra vez los argumentos expuestos, como si a fuerza de martillear con las mismas ideas fuera a conseguir esculpirlas en la cabeza de todos los que se habían reunido aquella mañana en la basílica.
Llegó, al fin, el turno de la defensa.
Cicerón dio entonces varios pasos y se situó frente al tribunal. Cerró los ojos. Inspiró profundamente. Los abrió y empezó a hablar:
—Si quid est in me ingenii, iudices… [Si hay algo de habilidad en mí, miembros del tribunal…], no es por otro motivo que gracias a mi maestro, a quien hoy juzgáis con el fin de desterrarlo de Roma.
Y a partir de ahí destrozó a la acusación: si no había registros sobre la ciudadanía romana de Archia era porque los archivos habían sufrido daños a lo largo del tiempo: incendios, destrozos de todo tipo, mal mantenimiento, sí, aunque quisieran negarlo desde la acusación; si Archia no aparecía en los censos de Metelo era porque había estado ausente de Roma, en campaña junto con el senador Lúculo, y había testigos para probarlo, igual que se podía probar su residencia en Roma durante varios años. Pero más aún que todo eso: Archia era un poeta, un poeta reconocido que además se había dedicado a la alabanza de Roma. Cicerón se volvió súbitamente hacia el tribunal y elevó aún más el tono de su voz:
—Varias ciudades se disputan ser el lugar de nacimiento de Homero para obtener prestigio por los grandes poemas del autor griego; y Roma, Roma que tiene un poeta como Archia, un poeta que ha cantado las glorias de Roma en su lucha épica contra tantos enemigos…, esa misma Roma, ahora, ¿piensa desterrarlo? ¿Es que están todos trastornados?
Cicerón, movido por el amor a su maestro, fue elocuente como pocas veces. Al fin, dio por terminado su discurso, se volvió y se sentó junto a Archia mientras exhalaba un suspiro. Estaba cansado: no porque su defensa hubiera sido larga, pues ni siquiera había consumido el tiempo de las clepsidras que tenía asignadas, sino por la intensidad, por la pasión que había puesto detrás de cada palabra, de cada frase.
Archia aprovechó el momento y se dirigió a él en voz baja.
—La sentencia ya no es importante para mí —le dijo el viejo pedagogo griego—. Sea desterrado o no, sé que mis enseñanzas vivirán en ti por siempre. Sé que si alguna vez alguien me recuerda será por ti.
El tribunal falló a favor de la defensa y Archia permaneció en Roma.
Pero el discurso de Cicerón, como tantas otras obras maestras clásicas, se desvaneció en el olvido de los tiempos tras la caída de Roma. Una pérdida irreparable.
Monasterio de Lieja, 1333
Eran dos viajeros del sur. Uno más decidido, con veintisiete o veintiocho años, y el otro, su asistente, apenas un mozalbete de dieciséis. El sol se ponía en el horizonte y amenazaba lluvia, pero la silueta de la abadía se vislumbraba a una legua escasa de camino. Apretaron el paso y llegaron a las puertas del monasterio con la noche recién iniciada. A una mirada de su maestro, el joven asistente golpeó la gran puerta varias veces, con todas sus fuerzas. Varios truenos bramaban en las cercanías y el muchacho empezaba a temerse lo peor: una noche al raso o refugiados bajo un árbol, mojándose y helándose de frío… Entonces los goznes de la puerta chirriaron. El viajero más veterano dio un paso, se situó por delante del joven y habló en latín al monje que miraba desde el otro lado de la puerta entreabierta con cara de pocos amigos.