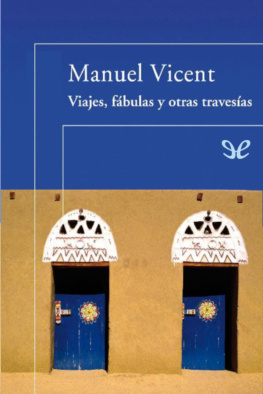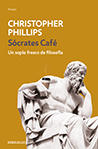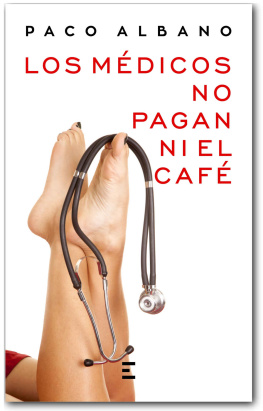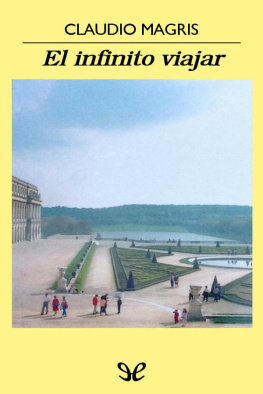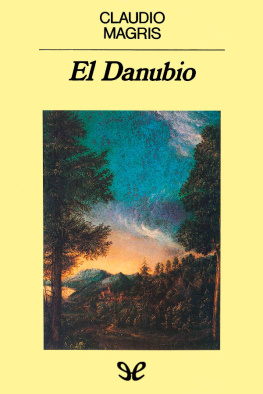LEER, VIAJAR,
ESTAR VIVOS
PEPA CALERO

Leer, viajar, estar vivos
© Pepa Calero, 2019
© Ediciones Casiopea, 2019
ISBN: 978-84-120012-1-1
Foto de cubierta: Delaram Bayat
Diseño de cubierta: Anuska Romero
Maquetación: Carlos Venegas
Impreso en España – Printed in Spain
Reservados todos los derechos.
Para Ginés.
PRESENTACIÓN
El viaje, entre el asombro y la maravilla
La fascinación de viajar es el pasar innumerables veces junto a escenarios ricos y saber que cada uno de ellos podría ser nuestro y pasar adelante, como un gran señor.
El oficio de vivir, Cesare Pavese
E n la ciudad de Almería, donde el viento porta el mar en sus brazos, se gestaron los primeros bocetos de estos viajes literarios. Entre la playa y el cielo. Entre la biblioteca Villaespesa, las salas de lectura de la universidad, el hogar, el trabajo. Todas mis Ítacas.
Todo empezó en otoño de 2008. En mi maleta roja, llevaba historias medio olvidadas, lugares desaparecidos, excepto en el corazón o en la literatura. Más que una ida parecía un retorno, un regreso a un tiempo que ya no existía.
Los escritores solemos acudir allí en busca de un milagro. ¿Veré a Proust comprando su magdalena? ¿Encontraré a Virginia Woolf paseando su cachorro? Estos viajes dan hoy un sentido al oficio, tal vez único, al oficio de escribir. El escritor austriaco Peter Handke vino a Soria para venerar al bueno de Antonio Machado. El mismo Tabucchi, escritor italiano o, debido a su trasfiguración en Pessoa, casi portugués, llegó a las Azores para seguir la ruta de Jonás y el capitán Ahab, no sin antes residir en la ciudad de su amado poeta.
Viajar es muy difícil, Nuria Amat
Conocía Trieste, su café San Marcos y su Jardín por la voz de Claudio Magris. Respiré el atardecer en Buda, en el Bastión de los Pescadores, al lado de Kristóf, el protagonista de Divorcio en Buda. Caminé junto a Sándor Márai recorriendo las páginas de ¡Tierra, Tierra! por el barrio de Krisztina y la calle Mikó, donde vivió. Ay, Budapest, horas y horas contemplando el Danubio como si tuviera el río en los labios.
Fui la confidente de Soma Morgensten, en Viena, junto con sus amigos Joseph Roth y Stefan Zweig en su libro Huida y Fin de Joseph Roth. Amé esa ciudad antes de verla. Llevaba años rondando el Café Central con Robert Musil y sus amigos.
En Oporto, frente a la librería Lello & Irmao, una mujer vendía claveles blancos y rojos. Pensé en mis amigos. Olía a primavera, a café caliente. Cuando entré en aquel templo del saber, el tiempo se detuvo. Años después, despertaba en Lisboa con Pereira subiendo las cuestas. En alguna parte de la ciudad de la luz y la saudade olvidé un antiguo ejemplar de un libro de Pessoa, compañero de adolescencia, en la mesita de noche, tenía las hojas despegadas, amarillentas.
Desde el cielo de Berlín, la vida me pareció menos caótica, más ordenada. Los parques marcaban una línea verde afable que invitaba a caminar por sus calles. Lucía el sol. Con cuánta pasión conté a mi hijo Adrián la historia de aquel triste suceso, el nombre de los escritores, humanistas, ángeles de las palabras, cuyos libros fueron quemados en la Bebelplatz. La incomprensible ceguera. A pocos metros de allí, mis ojos se detuvieron tras unos niños rubios correteando detrás de las palomas.
La noche que llegué a Salzburgo llovía a mares. Dos días después, el corazón parecía un pájaro desbocado por ver Kapuzinerberg; un pequeño bosque en una colina donde se encuentra la casa en la que vivió y escribió algunas de sus mejores obras uno de mis queridos escritores: Stefan Zweig. En la calle peatonal, que da acceso a la cuesta, una mujer de pelo blanco tocaba con su violín una pieza de Mozart que reconozco. Despierta la emoción. La música configuró todos los viajes.
Visité Polonia en dos ocasiones. En ambos viajes, Varsovia me pareció una ciudad hospitalaria, cálida, igual que un día de sol en invierno. Posee una extraña belleza. Un lugar herido, reconstruido y amable que respira vitalidad. A ratos, cierro los ojos y me detengo conmovida, evocando esas calles descritas por personas que vivieron y sufrieron la incomprensible maldad humana. Despierta mi ternura por aquellos seres reales, que sirvieron de referencia para contar lo incontable. Recé, aunque no supe bien por qué. Solo recuerdo la apremiante necesidad. En los parques, montones de ardillas subían y bajaban por los árboles. Seres privilegiados.
Tánger, la ciudad azul, el hogar del escritor bohemio Paul Bowles, era un hervidero de varones que ocupaban relajadamente todos los cafés del centro. Olía a mar y a té de hierbabuena.
Y Praga, mi querida y asombrosa Praga, a la que llegué con cierto recelo. La bella durmiente que habita junto al río. La gran dama. El poema eterno. La ciudad de las cien torres, que se refleja orgullosa junto a los cisnes blancos del Moldava. Música y palabras cruzan a todas horas el entrañable puente Carlos. Un viaje deslumbrante con poemas de Rilke y Jan Neruda en la mochila.
Visité estas ciudades en otoño. Tiempo de vacaciones. Hubo días de lluvia, días de frío, de viento, de soledad, de cierta nostalgia, de anhelos. No había gente en los parques, nadie paseaba, solo se iba a algún sitio. Pocos turistas. Detrás de los cristales de un café, esperaba, como si la vida fuera eso, mirar tras las ventanas manchadas de un elegante café. Fue revelador, volvió la nostalgia, las heridas, los anhelos rotos, las personas que amaba. Por momentos, sentí como si el cielo me hubiera traicionado.
Algunas mañanas, temprano, paseando por plazas desiertas, cuando las cadenas aún abrazan las sillas de los cafés, cuando las gentes pasan bostezando, dándose una vuelta a la bufanda, pensaba en los escritores que me acompañaban. Feliz, dichosa y agradecida de llevarlos conmigo, dentro y fuera de mi mapa.
En aquellas ciudades, comencé estos relatos. Cuando salía del hotel, tenía la sensación de que el día se presentaba como una página en blanco. Luminoso, creativo. Más tarde, al volver con la noche encima, contemplaba las páginas escritas pobladas de garabatos, versos huérfanos, exhaustos, en espera de recomponerlos, de ordenarlos. Imposible. El agotamiento me vencía como un amante malhumorado.
El cansancio que acusamos durante la laboriosa estancia en uno de los países merecedores de un viaje corresponde de algún modo, como un eco, al cansancio físico de todos aquellos artistas y artesanos incombustibles y geniales que cubrieron de fresco las bóvedas de las iglesias y arrancaron del mármol blancas esculturas.
Adam Zagajewski
Mi querida Europa
U na de las cosas que más me sorprendió fue descubrir que en estos países me sentía un poco como en casa. Un sentimiento insólito, singular. Consciente de ese pasado común que nos une y nos diferencia, me preguntaba: ¿por qué me atraía Europa?
La veía como la hermana mayor que te lleva de la mano, que te protege y te abriga en los días de invierno, cuando toda tú estás a la intemperie. Una misma moneda, un lenguaje universal que casi todos hablan, sistemas sociales, sanitarios y educativos semejantes. Y la historia. La bendita y tremenda historia. Cultura, tradición. Pasear por sus ciudades era como caminar por un tiempo estudiado, aprendido y escuchado en los libros de textos del instituto. La tutora de clase que te cuenta bajito los secretos de un pasado que sueña y reza con no repetir.
Mi Europa es tan pequeña que hubo un tiempo en que la recorríamos a pie, tan vieja que es consciente de que el crepúsculo embellece las cosas, tan mágica que siente un profundo respeto por la pobreza. Es lo que nos enseñaron Diógenes y Jesús, los griegos y los judíos que crearon nuestra cultura.
Página siguiente