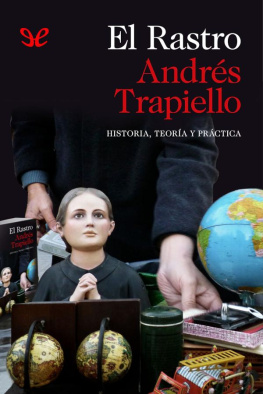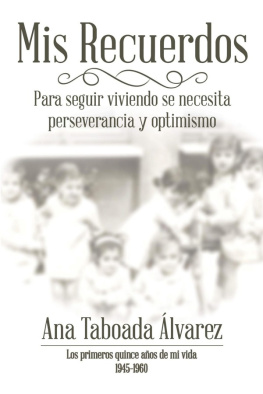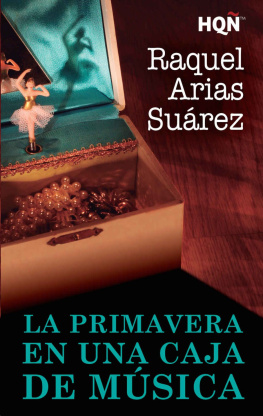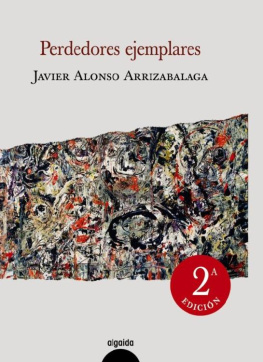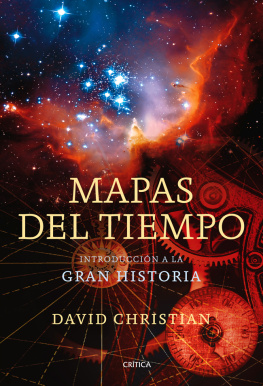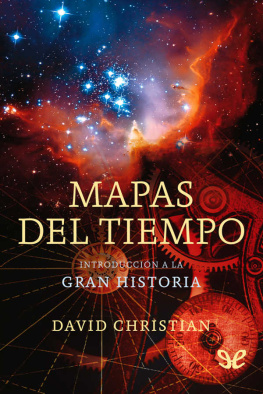Esta es una obra de ficción. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Todos los personajes, nombres, hechos, organizaciones y diálogos en esta obra son o bien producto de la imaginación del autor o han sido utilizados de manera ficticia.
Un tiempo, un café
Primera edición: abril 2018
ISBN: 9788417335632
ISBN eBook: 9788417382599
© del texto:
Esther Puyo Monserrat
© de esta edición:
, 2018
www.caligramaeditorial.com
info@caligramaeditorial.com
Impreso en España – Printed in Spain
Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en la ley y bajo los apercibimientos legalmente previstos, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright . Diríjase a info@caligramaeditorial.com si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
A mis padres, Carmen y Florencio
A mis hermanos Josefina, Paqui , Rosa, Florens y Carmen
Prefacio
Un bar, como es evidente, no es poseedor de una manifiesta privacidad, sino que es patrimonio de todos los clientes, los que lo frecuentan a menudo y los que llegan allí por casualidad. Por este motivo siento que los personajes que por este libro pululan no son fruto de mi entera imaginación. Ellos, las vivencias, las situaciones de las que están plagadas estas páginas son fruto de la inspiración que han ejercido en mí los habitantes de Cretas; sin ellos, este libro nunca hubiera existido.
Por otro lado, la ficción se cuela para dar forma a narraciones inventadas que reflejan una parte de la sociedad de este país, de la historia reciente, de una época que viaja desde el final de la dictadura franquista hasta los primeros años de la democracia española; todo ello visto desde la perspectiva del mundo rural, tan denostado en ocasiones, pero tan lleno de submundos por descubrir. Pueblos, de los cuales se dice que nunca pasa nada, pero que, al escarbar un poco, salen a la luz multitud de historias que conforman un todo por el que transitan personas llenas de aspiraciones, de empeños, de actividad, de vida.
Un tiempo, un café nace desde las ganas de conmemorar unos años en los que mi familia regentaba un bar en un pequeño pueblo de Teruel, pretende ser un retrato amable de una época que ya, definitivamente, se fue, pero que conserva todavía su carácter, su esencia.
Un nuevo hogar
Como cada mañana, su mano introdujo la llave en la cerradura, la giró y empujó la puerta; sin embargo, aquel día no era igual que los demás días. La tarde anterior había acompañado a su madre hasta la tumba y se había lamentado porque partió sola, sin poder despedirla cuando la muerte vino en su busca. A nuestra abuela la halló mi hermana Silvia tendida en el suelo, durmiendo el sueño eterno, y así se fue, quedamente, en silencio, de una forma tan repentina como natural, en consonancia a su vida. Sin ella, criarnos a mí y a mis cinco hermanos hubiese resultado toda una proeza. Ahora, Julia, mi madre, se ocuparía del cuidado de todos nosotros íntegramente, ahora empezaría un nuevo período para toda la familia, una etapa llena de incertidumbres, de ajustes y de adaptación para todos.
Aquel final de invierno los acontecimientos llegaron cargados de fatalidad, pues un mes antes de la muerte de la abuela Eulalia, nuestro tío Juan, hermano de mi padre, falleció tras una grave enfermedad. Mi tío Juan, que era soltero, había dejado en herencia a mi padre su casa, y este estaba decidido a que nos mudáramos del domicilio de la abuela en breve espacio de tiempo. Ella, por otra parte, no quería abandonar su hogar. Así fue cómo mi madre, se encontró envuelta en una situación difícil de resolver, pues no estaba dispuesta a dejar sola a la abuela. Inesperadamente no tuvo que actuar, parecía que la abuela había tomado la iniciativa, marchándose para evitar confrontaciones entre mis progenitores. Abstraída en reflexiones como estas y con el ánimo anegado de dolor, mi madre extrajo los postigos que cubrían los cristales de la puerta, y ya dentro del local enchufó la gran máquina de café. El café volvía a estar abierto después de una jornada de luto.
El café había sido un negocio familiar desde que mi abuelo paterno, Mateo, se instalara en él, cediéndole al cabo de unos años las riendas a mi madre. Estaba situado en la plaza y esto le otorgaba un cierto privilegio frente a los otros bares de la localidad, menos céntricos. Allí se reunían los habitantes para charlar, jugar unas partidas de cartas o entretenerse con la televisión, y si surgía la ocasión, ver aparecer por la puerta a algún forastero que aliviara la monotonía. En el bar nunca sabías si las horas pasarían imperturbables, o por el contrario, ocurriría algo de extraordinario en cualquier momento. Yo y mis hermanos habíamos ido poco por allí, sobre todo los cuatro pequeños, casi siempre ocupados en la escuela y jugando con los amigos en las calles, en los campos cercanos o en los lejanos, si el valor y la osadía nos alentaban. Estando al cuidado de la abuela, nos dejábamos ver por el café los domingos después de comer. Cuando todavía vivía mi abuelo Pascual, guiados por él, íbamos muy contentos a ver a mi madre. Él se sentaba en un extremo del local, siempre en el mismo lugar y yo o alguno de mis hermanos, le llevaba una infusión de manzanilla que mi madre se apresuraba a prepararle. Cuando él nos dejó, ya nos desenvolvíamos con soltura por todo el entramado de calles de piedras y encalados, hasta tal punto, que no sé quién acompañaba realmente a quién.
Muy cerca de la plaza se hallaba la casa de mi tío Juan, en el Portal de San Roque y la mudanza la afrontamos con bastante entusiasmo. Atrás quedó la vida en el arrabal, la vida de una familia a la manera convencional, los horarios, la privacidad, la calidez de un hogar; delante se intuía la improvisación y la desnudez de asuntos privados ante ojos ávidos de asuntos ajenos. Allí en el bar tendríamos nuestro nuevo hogar, la casa de mi tío se limitaría a proporcionarnos un lecho donde dormir y un refugio en las escasas ocasiones de poder huir de la frenética actividad que en momentos nos exigiría el trabajo en aquel café.
Situado en una esquina de la plaza, el café ocupaba la planta baja de una casa cuya fachada, pintada con cal, dejaba entrever a través de fragmentos medio descascarillados ocultas piedras como las que lucían otras casas vecinas, vestigio de un pasado medieval y renacentista. En el centro de la plaza se alzaba un extraño pilar de piedra, alto, regio, estático, donde se podía leer «Construido en 1584 restaurado en 1962». Nuestro café era grande, viejo, como los bares de pueblo de antaño. Justo al entrar, había que bajar un par de escalones desde donde se veía el bar en su totalidad. Unas diez mesas repartidas por su planta rectangular, indicaban que se iban renovando poco a poco, a medida que iban surgiendo las necesidades. Eran de distintos tamaños y colores, pero destacaban dos como reliquia y recuerdo del pasado, con sus pies de hierro forjado y su superficie de mármol blanco. También las sillas eran distintas, las más viejas, de oscura madera, se confundían con otras más modernas. Al frente dominaba la larga barra, construida de obra y en cuyo centro aparecían dos grandes letras entrelazadas TC que pertenecían a las iniciales del verdadero propietario del local. Estaba bordeada en todo su lateral, por unos ladrillos pintados que iban variando su color, según el elegido para las paredes cada vez que estas necesitaban refrescar su aspecto. En su parte superior, un cilíndrico y sencillo barrote de madera de olivo servía para dar descanso a los codos de la clientela. El suelo estaba compuesto por una simple lechada de cemento fino que los años y las suelas de miles de zapatos consiguieron dotar de esplendor y nobleza. En el techo dominaban unos grandes barrotes de madera que descansaban sobre la viga maestra, robusta, fuerte, tan impresionante que necesitaba apoyarse en dos pilares rectangulares, uno grande y sencillamente adornado y otro más pequeño, al lado del cual se instalaba en los fríos meses de invierno una estufa de leña de hierro colado. Las dos columnas le conferían a aquel espacio un cierto aire distinguido y acogedor al mismo tiempo. Cerca de la barra, en el extremo derecho, estaba instalado el aseo, sin duda, lo más anticuado y sórdido, pues estaba compuesto por un urinario y una simple letrina. Entre la barra y el aseo se hallaba la nevera, empotrada en la pared y compuesta por seis portezuelas que se abrían con unos agarraderos de metal y que producían un clac intenso al cerrar de golpe cada compartimento. En el otro extremo de la barra, tres escalones altos conducían a la calle adyacente, aunque la pequeña puerta que había que atravesar, solo permanecía abierta en verano para facilitar la entrada de aire fresco. La puerta principal, medio acristalada y las dos ventanas, dejaban atravesar la luz, proporcionando la suficiente claridad para que el café no resultara demasiado sombrío.