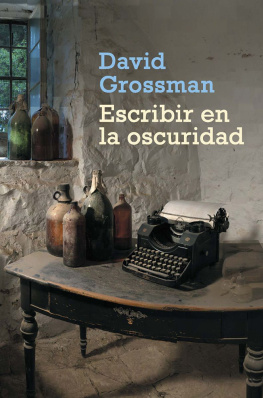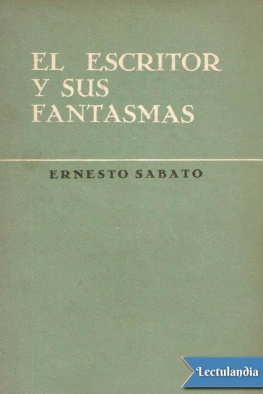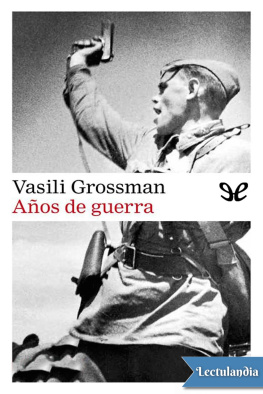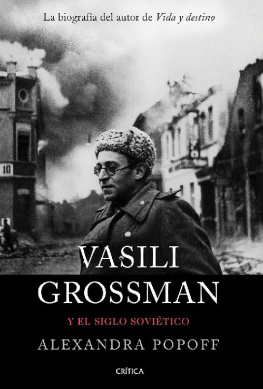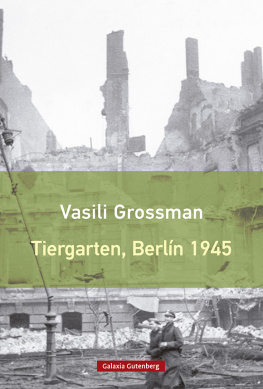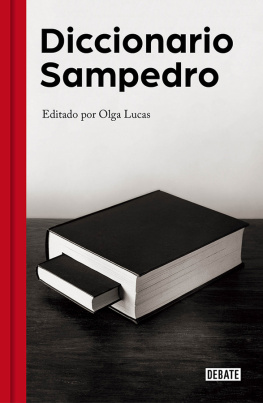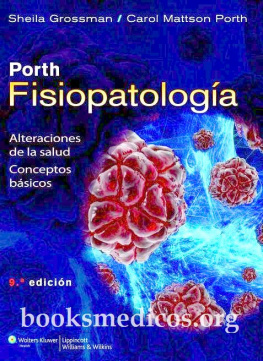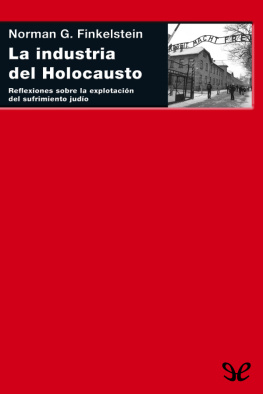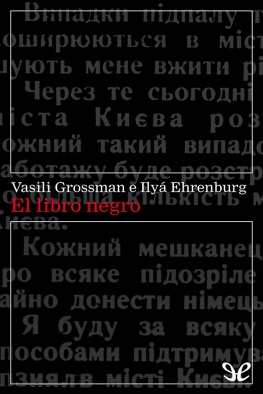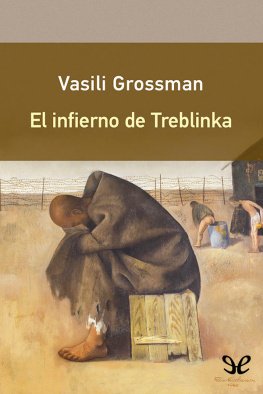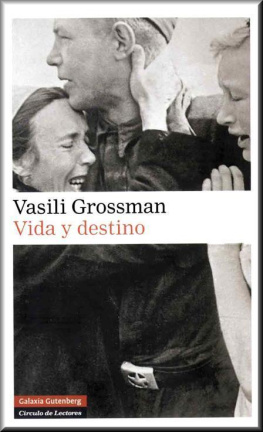David Grossman
Escribir en la oscuridad
Sobre política y literatura
Traducción de
Roser Lluch i Oms

Índice
1
Escribir en una zona de catástrofe
«Para nuestra alegría personal o nuestra desgracia, las contingencias de la realidad tienen una gran influencia sobre lo que escribimos», dice Natalia Ginzburg en su libro È difficile parlare di sé, en el capítulo donde habla de su vida y de su escritura tras haber pasado por un drama personal.
Sí, es difícil hablar de uno mismo. Por ello, antes de referirme a mi experiencia de escritura actual, en este momento de mi vida, quiero decir algunas palabras sobre la influencia que una situación traumática, catastrófica, ejerce sobre una sociedad, sobre un pueblo.
Inmediatamente me vienen a la memoria las palabras del ratón en el relato corto de Kafka «Una pequeña fábula». El ratón, mientras la trampa lo encierra y el gato lo acecha por detrás, dice: «¡Ay! El mundo cada día se hace más estrecho».
En efecto, tras muchos años de vivir en la situación extrema y violenta de un conflicto político, militar y religioso, puedo decirles, con tristeza, que el ratón de Kafka tenía razón: efectivamente, el mundo se estrecha y se reduce de día en día.
También puedo hablarles del espacio vacío que muy lentamente se abre entre el hombre, el individuo, y la situación externa, violenta y caótica en la que vive y que condiciona su existencia en casi todos los aspectos.
Este espacio nunca permanece vacío, sino que se llena rápidamente de apatía y de cinismo y, por encima de todo, de desesperanza. De una desesperanza que es el combustible que hace posible que las situaciones distorsionadas persistan durante años, incluso generaciones.
Desesperanza ante la imposibilidad de que la situación pueda cambiar, de librarse de ella.
Y una desesperanza aún más profunda: la desesperanza ante el hombre, ante lo que esta situación distorsionada pueda revelar, a fin de cuentas, de cada uno de nosotros.
La gente que me rodea y yo mismo —esto es lo que siento— pagamos un precio muy alto por culpa del estado de guerra permanente: la disminución de la «superficie» del alma que entra en contacto con el mundo violento y amenazador del exterior; la limitación de la facultad —o voluntad— de identificarnos, aunque sea mínimamente, con el dolor ajeno; la suspensión de todo juicio moral y la desesperación ante la imposibilidad de entender lo que realmente pensamos en esta situación aterradora, engañosa y compleja, tanto moral como prácticamente. Por esto tal vez creemos que es mejor no pensar ni saber, que es mejor dejar la tarea de pensar, actuar y establecer normas morales en manos de los que seguramente «saben más».
Y especialmente no sentir demasiado, por lo menos hasta que pase la ira, y si no pasa, por lo menos habré sufrido un poco menos, habré desarrollado una insensibilidad útil y me habré protegido de mí mismo tanto como habré podido con la ayuda de un poco de indiferencia, de inhibición y de ceguera deliberada, y un mucho de autoanestesia.
En otras palabras: debido al miedo permanente —y absolutamente real— que tenemos al sufrimiento, a la muerte, a una pérdida insoportable, incluso «solo» a una dura humillación, todos y cada uno de nosotros, ciudadanos y prisioneros del conflicto, restringimos nuestra vitalidad, nuestro diapasón interior, mental y cognitivo, y nos envolvemos en múltiples capas protectoras que acaban asfixiándonos.
El ratón de Kafka tiene razón: cuando el depredador nos acecha, el mundo se hace más estrecho. Lo mismo ocurre con el lenguaje que lo describe.
Por propia experiencia puedo decir que el lenguaje con el que los ciudadanos de un conflicto prolongado describen su situación, es tanto más superficial cuanto más prolongado es el conflicto. Gradualmente se va reduciendo a una secuencia de clichés y eslóganes. Empieza con el lenguaje creado por las instancias que se ocupan directamente del conflicto: el ejército, la policía, los ministerios y otras; rápidamente se filtra a los medios de comunicación que informan sobre el conflicto, dando lugar a un lenguaje todavía más retorcido que pretende ofrecer a su público una historia fácil de digerir (creando una separación entre lo que el Estado hace en la zona oscura del conflicto y la forma en que sus ciudadanos prefieren verse). Y este proceso acaba penetrando en el lenguaje privado e íntimo de los ciudadanos del conflicto (aunque lo nieguen enérgicamente).
En realidad se trata de un proceso absolutamente comprensible: en efecto, la riqueza natural del lenguaje humano y su capacidad de alcanzar los más finos y delicados matices y fibras de la existencia, pueden resultar profundamente dolorosas en tales circunstancias, porque nos recuerdan incesantemente la opulencia de la realidad de la que somos expoliados, con su complejidad y su sutileza.
Y cuanto más insoluble parece la situación y más superficial se vuelve el lenguaje que la describe, más se difumina el discurso público que tiene lugar en él. Al final solo quedan las eternas y banales acusaciones entre enemigos o entre adversarios políticos de un mismo país. Solo quedan los clichés con los que describimos al enemigo y a nosotros mismos, es decir, un repertorio de prejuicios, de miedos mitológicos y de burdas generalizaciones en las que nos encerramos y atrapamos a nuestros enemigos. Sí, el mundo cada vez es más estrecho.
Mis reflexiones no son solo relevantes en el conflicto de Oriente Medio. Actualmente, en muchas partes del mundo, miles de millones de personas se enfrentan a algún tipo de «situación» en la que su existencia, sus valores, su libertad y su identidad están más o menos amenazados.
Casi todos tenemos nuestra propia «situación», nuestra propia maldición. Cada uno de nosotros siente —o puede intuir— cómo su particular «situación» puede transformarse rápidamente en una trampa que le arrebatará su libertad, su sentimiento de hogar en su país, su lenguaje personal, su libre albedrío.
Esta es la realidad en la que nosotros, novelistas y poetas, escribimos. En Israel, en Palestina, en Chechenia, en Sudán, en Nueva York o en el Congo. A veces, durante mi jornada de trabajo, después de escribir durante varias horas, levanto la cabeza y pienso: en este mismo momento, otro escritor a quien ni siquiera conozco, en Damasco, Teherán, Ruanda o Dublín, se dedica a este oficio extraño, rebatido y maravilloso de crear en el seno de una realidad que contiene tanta violencia, alienación y limitaciones. Tengo un aliado distante que ni siquiera me conoce, pero juntos tejemos una telaraña abstracta que, sin embargo, posee un poder increíble, el poder de cambiar y de recrear el mundo, el poder del doblaje del lenguaje de los mudos y el del tikún, la reparación, en el sentido profundo y cabalístico del término.
• • •
En cuanto a mí, en los libros de ficción que he escrito durante los últimos años, casi expresamente he dado la espalda a la ardiente realidad de mi país, la de los últimos boletines de noticias. He escrito sobre esta realidad en libros anteriores, pero ni siquiera en estos últimos años he dejado de referirme a ella, de tratar de comprenderla, en artículos, ensayos y entrevistas. He participado en decenas de manifestaciones y de iniciativas de paz internacionales. Me he reunido con mis vecinos —algunos enemigos míos— cada vez que he considerado que había alguna posibilidad de diálogo. Pero por una decisión consciente, casi como protesta, últimamente no he escrito sobre las zonas de catástrofe en mi narrativa.
¿Por qué? Porque quería escribir sobre otros temas, no menos importantes, pero para los que cuesta encontrar el tiempo, el sentimiento y los cuidados necesarios cuando la guerra casi permanente retumba a tu alrededor.