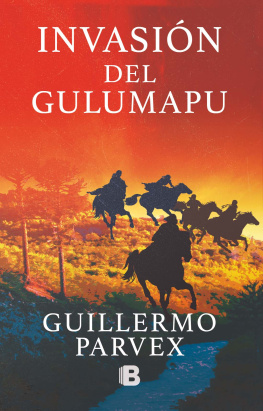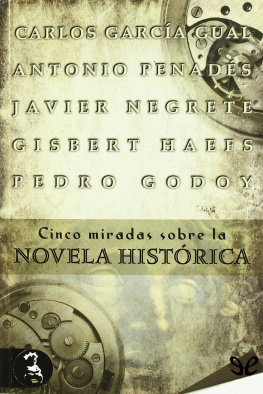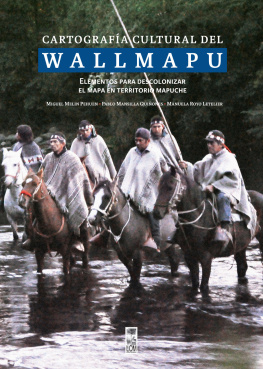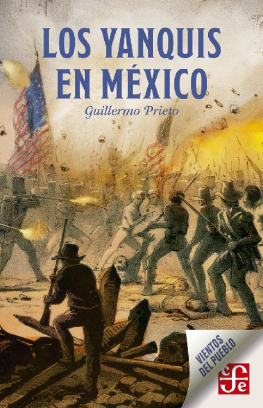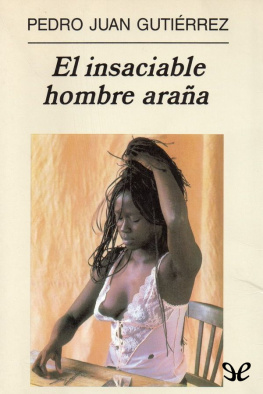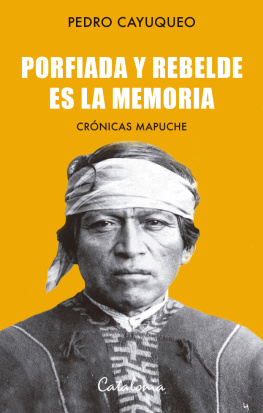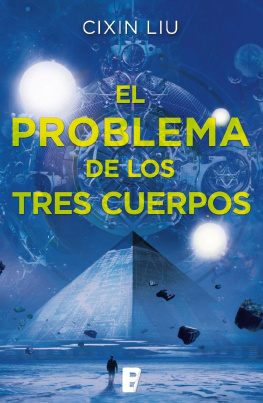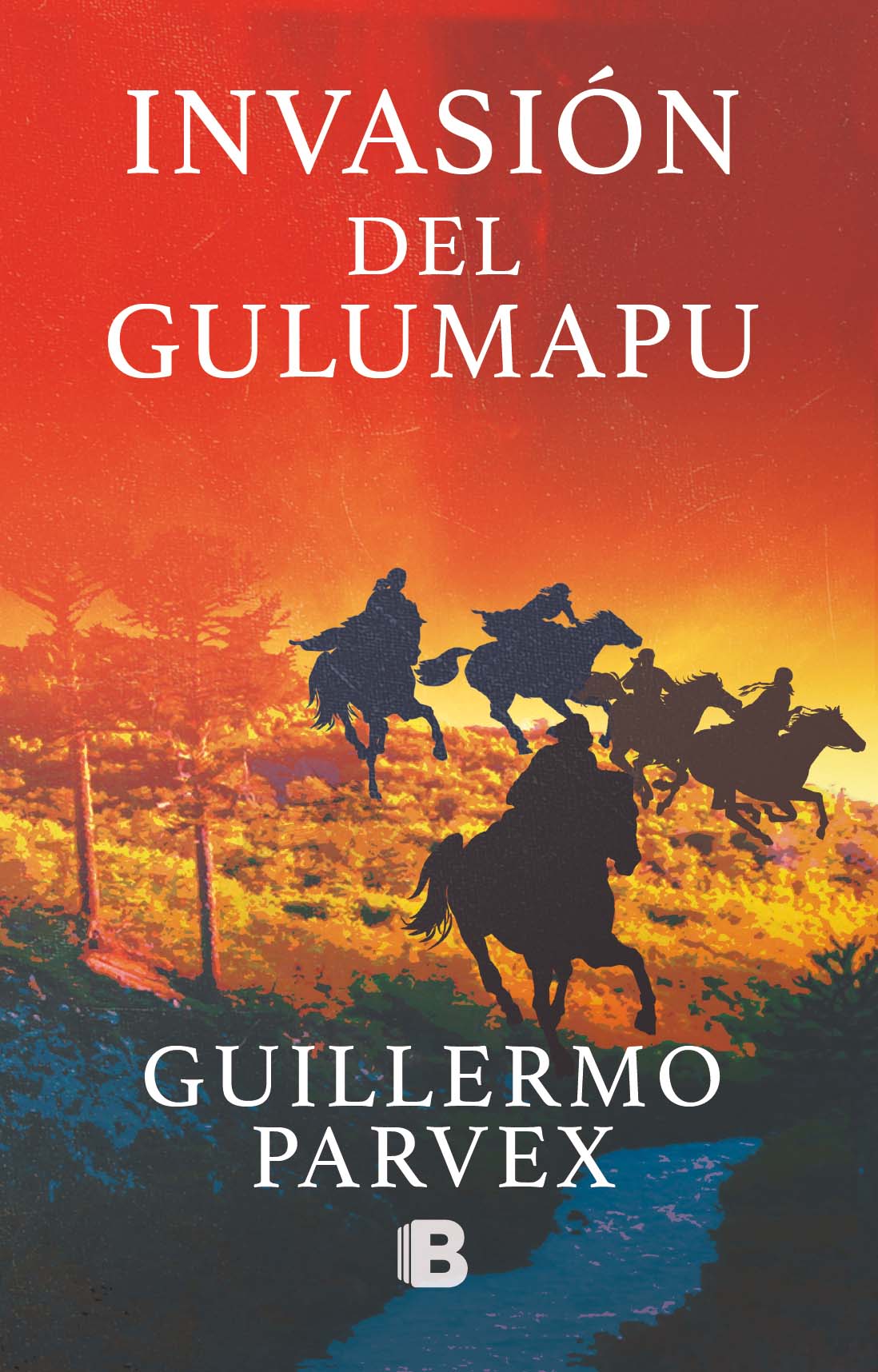Esto provocó una reacción de los principales lonkos quienes, con sus guerreros, arremetieron contra los asentamientos ilegales —porque no otra cosa eran al haberse violado el Tratado de Tapihue de 1825—, despejando casi por completo su territorio.
La presente obra es la continuación de esta trágica historia, también basada en personas, sitios, hechos y situaciones verídicos, que nos llevará a interiorizarnos de lo sucedido en el Gulumapu en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se llevó
a cabo la invasión final del territorio mapuche con el eufemístico nombre de «pacificación de la Araucanía».
NO SOY UN WINKA
Estaba en su apogeo la primavera de 1859. Aprovechando los cálidos rayos de sol que hacían olvidar el crudo invierno que los había azotado ese año, Pedro Bórquez Valencia salió a caminar lentamente por los grandes corralones situados al norte de la casona de Mañilwenu. Ya estaba en franca recuperación de la herida sufrida en un combate con fuerzas del gobierno cerca de Nacimiento.
Se sentó en la hierba, apoyado en el grueso tronco de un pellín. Plácidamente contemplaba el bullicioso quehacer de los habitantes de Adencul, que podría decirse era la capital del reinado del casi centenario Ñizol Lonko, Juan Mañilwenu.
Relajado, observaba el entorno, mirando los cientos de vacunos que pastaban en sus grandes corrales; más allá se extendía una pradera inclinada plagada de ovejas y casi ochenta caballos divididos en dos corralones. Todos esos animales eran suyos y se los había ganado trabajando para el riquísimo Mañilwenu. Pedro se sentía muy afortunado de lo que le había deparado la vida al sur del Biobío y también por haber tenido la oportunidad de echar raíces en un lugar tan próspero, donde todos, según su función o jerarquía, vivían muy bien.
El hombre estaba satisfecho de la campaña llevada a cabo meses antes, que había permitido que tres de los cuatro butalmapu, o regiones en que se dividía el Gulumapu, quedaran prácticamente liberadas de invasores winkas.
Los valles pegados a la precordillera y la cordillera misma, habitados por wenteche y pehuenche, que obedecían a Mañilwenu, eran los más libres de usurpación. Sin embargo, por sus habilidades premonitorias, Pedro sabía que esa paz no sería duradera y que los chilenos volverían con más violencia.
Esperaba recuperarse por completo lo antes posible, ya que tenía la convicción de que más temprano que tarde habría que volver a luchar.
En esas cavilaciones se encontraba cuando se le acercó su hija menor, Mailén, y le solicitó permiso para conversar.
Era una bella joven de diecisiete años y la única que seguía viviendo con Pedro y su mujer, Rayén. Su otra hija, Antumalén, de diecinueve, se había convertido en una de las dos mujeres de José Santos Kilapán, el hijo predilecto de Mañilwenu y gran amigo de Pedro. Antumalén compartía a su esposo con Juana Mailén, hija del cacique Faustino Kilaweke.
El hijo mayor, Unquén, de entonces veintitrés años, se había matrimoniado con una de las hijas del capitanejo Quidel y ya estaban esperando la llegada de su primer hijo.
—Padre... ¿usted me podría relatar cómo llegó a vivir acá y la razón por la que se ha quedado para siempre? —dijo la muchacha, que tenía una belleza muy particular. Sus rasgos eran claramente mapuche, pero su piel muy blanca y el cabello castaño claro le otorgaban el marco perfecto a sus grandes ojos verdes.
—Es una larga historia, que comenzó hace mucho tiempo. Siendo yo muy joven, ya que aún no cumplía los veintidós años, perdí a mi familia en el gran terremoto que en 1835 asoló Concepción, donde tenía mi casa y mis negocios —respondió lentamente Pedro.
El cataclismo se llevó a mi madre y mi hermana —prosiguió— junto con nuestra residencia y mis grandes almacenes... Quedé solo y sin nada. Entonces viajé al sur buscando rehacer mi vida, pero no encontré apoyo alguno en aquellos que creí mis amigos. Sí me lo dio un mozo mapuche llamado Coñalef, que trabajaba en Los Ángeles. Él me ayudó con los trámites legales para cruzar el Biobío y establecerme en las tierras de Purén, convirtiéndome en un caballerizo de Colipi y luego en un guerrero.
—¡Vivió usted con la gente de Colipi, nuestros enemigos! —exclamó Mailén con sorpresa. La muchacha, vivamente interesada en la historia, se sentó con las piernas cruzadas frente a su padre, quien, no obstante el deterioro sufrido por la grave herida causada por una bala y sus ya casi cincuenta años, mantenía su porte y su larga cabellera rubia en la que las canas empezaban a dominar.
—Esa es otra historia. Colipi me envió a las pampas argentinas, al Puelmapu, para hacer negocios, y allí conocí a Kilapán, que era como un hijo adoptivo para Kalfukura, jefe de todos los dominios al sur de Buenos Aires, San Luis y Mendoza —añadió Pedro.
Combatí en grandes batallas en las pampas argentinas al mando de Kalfukura. Kilapán, tu cuñado, fue el puente para mi sólida amistad con Mañilwenu. Preferí servirlo a él, por estimar que Colipi facilitó a los chilenos la gran apropiación de tierras en el Gulumapu ocurrida en los últimos quince años —afirmó Bórquez con un dejo de tristeza.
—¿Y cómo conoció a nuestra madre? —preguntó, curiosa, la niña.
—Rayén es del linaje de los Melín, cacique de Colipi. La conocí y nos casamos en Purén. Cuando decidí unirme a Mañilwenu, después de casi un año, fue muy riesgoso nuestro escape. Los mandé a ella y a tu hermano Unquén al cuidado de tu tío Antipani; y al día siguiente, tras manifestarle a Colipi lo que pensaba de él por sus tratos con los chilenos, me fugué para Adencul. Sus hombres casi me mataron por el camino, pero logré llegar sano y salvo a reunirme con tu madre y con Unquén —le explicó a su hija, embelesada con el relato.
Bórquez notó muchas dudas en la muchacha, por lo que se apresuró a explicarle que Colipi, pese a todo, había sido muy acogedor con él, de lo cual seguía agradecido, aunque el cacique ya no estuviera en este mundo.
Le aclaró que su opinión acerca de Colipi había cambiado tras conocer a Kalfukura y Mañilwenu, puesto que mientras estos combatían contra los invasores winkas defendiendo su territorio ancestral, aquel se había convertido en un servidor muy bien asalariado del gobierno, abriendo las puertas del Gulumapu para que cientos de colonos se apropiaran de las tierras ancestrales.
—Todo ello con el aval de las autoridades chilenas, que así violaron el Tratado de Tapihue, que dejaba claramente establecido que entre los grandes ríos Biobío y Toltén era territorio mapuche y se prohibía allí la estancia de chilenos —detalló Bórquez.
—No sabía eso, padre —musitó la niña.