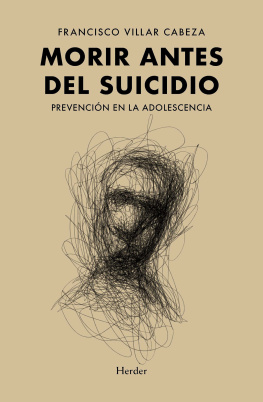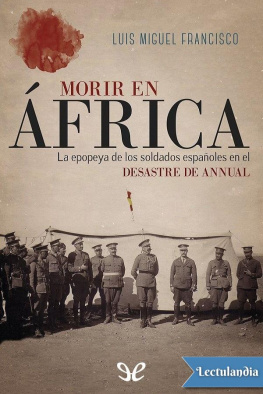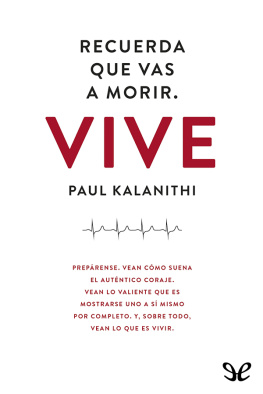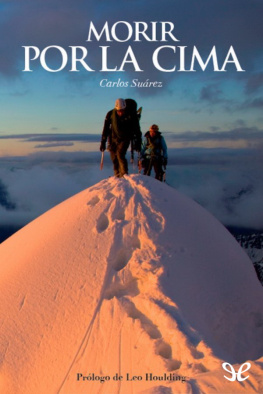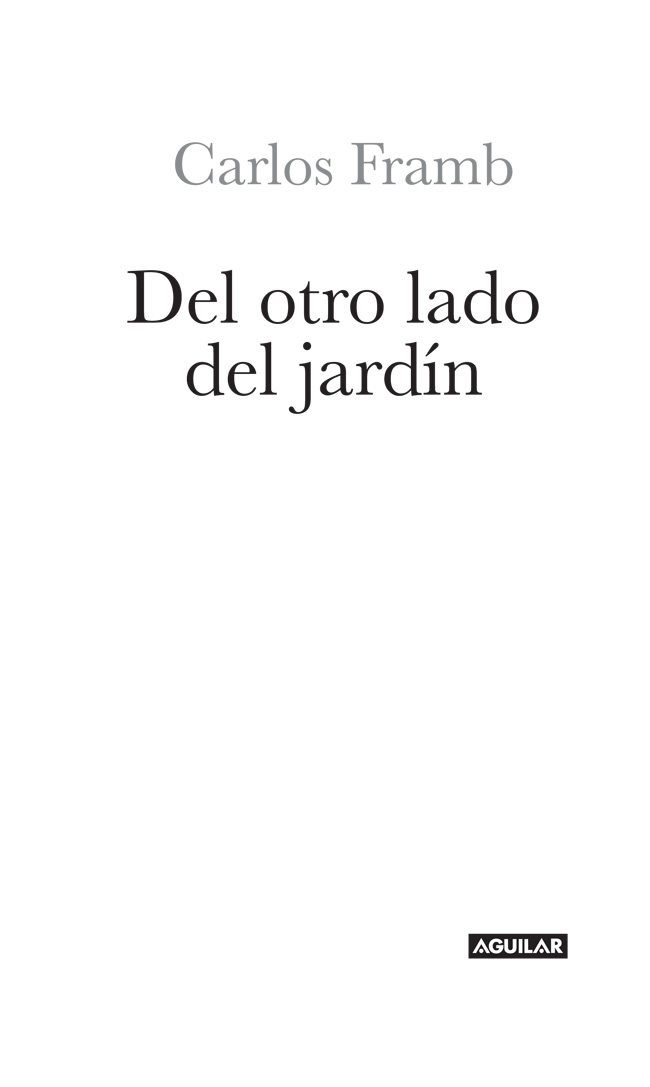© 2009, Carlos Framb
© De esta edición:
2015, Penguin Random House Grupo Editorial, SAS
Cra. 5A N.° 34A - 09
Bogotá, Colombia
PBX (57-1) 743 0700
www.megustaleer.com.co
ISBN ebook: 978-958-58636-9-9
Conversión ebook: MEEMO (www.meemo.com.co)
Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares de copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía, el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares de la misma mediante alquiler o préstamo públicos.

Índice
A mis amigos
La plus volontaire mort, c’est la plus belle.
Michel de Montaigne
U no de mis recuerdos más antiguos es el de estar junto a mi madre en el jardín de nuestra casa de Sonsón. Mamá tenía en el pequeño huerto un cultivo de flores — claveles, rosas, gladiolos y estrellas de Belén — que yo le acompañaba a regar y le ayudaba a segar, y que luego ella ataba en ramilletes de una docena que vendía por encargo. El huerto era un mundo fascinante para mí, poblado no sólo por las bonitas y fragantes flores, sino por los olores del apio, del romero, del cilantro y de la yerbabuena. Y por una legión de diversos animalitos: hormigas, gusanos, lombrices de tierra, babosas, escarabajos, abejas, mariposas y uno que otro iridiscente colibrí. Pero yo quería saber qué había más allá. Un muro de piedra separaba nuestro jardín de los solares vecinos. A mis ruegos, mamá me levantaba y me sentaba a horcajadas sobre el muro y entonces yo podía ver lo que había del otro lado: un bosquecillo con árboles frutales y pájaros y helechos y senderos sombreados. Un mundo encantado. Yo hubiera querido saltar y adentrarme por esos vericuetos, pero tácitamente sabía que estaría mal, que hacerlo implicaría de algún modo la transgresión de un orden. Hasta que al fin lo hice. Y fui espía y transgresor ya para siempre.
Huyeron los años y un día, ya en mi madurez, quise saltar junto a mi madre ese muro misterioso que separa la vida de la muerte. Ella requería de mí para alcanzarlo, tal como antaño yo necesité de ella. Con mi ayuda lo logró. ¿Qué había del otro lado? ¿La presumible nada o el paraíso prometido? Sólo ella lo sabe. Yo hubiera querido acompañarla, andar con su pequeña y vieja mano entre la mía por toda la eternidad, pero no pudo ser así. Del otro lado del jardín me aguardaban la cárcel, la orfandad y un proceso por homicidio. Pero también los profusos dones de la amistad, de la recuperada libertad y de la vida.
I
E l 3 de abril de 2007, mamá cumplía sus ochenta y dos años. Aquella noche quise llevarla a cenar a un buen restaurante, pero a pesar de mi insistencia no acabó de animarse a salir: Gracias, mi tesoro, pero a dónde voy a ir yo a esta hora, tan ciega y tan coja. Así que pedí un servicio a domicilio. Cenamos y luego improvisamos una pequeña celebración, con un poco de vino y un poco de música. Puse el Pequeño vals vienés, de Leonard Cohen , y entre risas y suaves forcejeos logré que abrazada a mí, sonriente, feliz, bailara — obviamente con lentitud y no más de una pieza — por última vez en su vida.
Antes de ir a dormir me tendí a su lado en la cama un rato, como era costumbre. Le prometí, en son de broma, que para el próximo cumpleaños le traería una serenata. No lo quiera Dios, mijito lindo, dijo, yo sé que no voy a pasar de este año. Se quejó de lo cansada que estaba, de lo ciega, de lo enferma, de lo inútil que se sentía. Habló de la carga en que se había convertido para mí. Protesté, porque la verdad era que ella, y mi perrito Bambino, su cuidado, su amor, su compañía, eran el sentido de mi vida. Yo era todo para ellos, y ellos eran todo para mí.
Cada vez con más frecuencia manifestaba mamá su certidumbre de que moriría pronto y de una manera dulce. Confiaba en que el Señor de la Buena Esperanza le daría ese fin. Yo no estaba tan seguro de que, dejadas las cosas al azar o a la buena voluntad de Dios, ese anhelo se realizara. Lo más probable sería que le apareciera un cáncer — como a la abuela Carmelita — , o que sobreviniera una embolia — como a la tía Carolina — , o la demencia senil — como a la tía Margarita — , o que dada su avanzada osteoporosis una caída la dejara postrada durante años.
Para mi madre, con sus ochenta y dos años, la vida se había convertido en una prisión de férreos barrotes. Una prisión de la que anhelaba escapar a cualquier precio. Una prisión que de día en día, de hora en hora, se estrechaba y oscurecía más. El tiempo le había ido arrebatando todo, y había dejado apenas una envoltura de huesos frágiles, unos ojos sin luz y una sucesión de noches sin sueño y de días sin ilusiones. Sólo dos cosas en el mundo le proporcionaban algún alivio y consolación: el amor de sus hijos y la piedad religiosa.
Temía ella visceralmente a la postración por una larga enfermedad que le impidiera valerse por sí misma, y tiempo atrás habíamos acordado que yo no la dejaría llegar a un estado así. Temía el cáncer, que había martirizado a su anciana madre durante interminables meses, dejándola completamente en carne viva. Temía la pérdida o el fracaso de alguno de sus dos hijos. Temía la penuria económica. Temía la blanca gelidez de los hospitales y morir de la muerte de los médicos. Temía la desolación de los asilos, y cuando alguna vez se mencionó tal posibilidad en serio, a ambos se nos llenaron los ojos de lágrimas y entonces le prometí, me prometí, nunca por ningún motivo separarme de ella.
Era el de mi madre un cuerpo aherrojado por dolencias, entre las que estaban la pérdida casi total de la visión, a causa de la degeneración de la retina, de glaucoma y de cataratas; la osteoporosis y, como consecuencia de ella, una fractura de fémur que la torturaba y la obligaba a caminar asistida por un bastón. Estas circunstancias — la ceguera y su endeble equilibrio — le impedían desde hacía años salir sola a la calle. Estaban los dolores intensos y continuos producidos por la artrosis y para los que por prescripción tomaba opiáceos. Estaba el insomnio pertinaz. Estaba la cefalalgia, y la depresión, que se manifestaba en llanto diario, en períodos de desánimo en que a duras penas se decidía a abandonar la cama, y en el deseo expreso y recurrente de dejar de vivir.
Con todo, no era una mujer amarga, y en cambio poseía un gran instinto social, podía ser divertida y cordial y reír de buena gana. Fue en sus mejores tiempos bonita, activa y jovial. Tres atributos en ella me parecen los más notables: su sentido de la pulcritud personal — lo primero y lo último que hacía cada día era asearse — , su liberalismo y su compasión. En relación con esto último, sentía una inmensa piedad del sufrimiento ajeno e indignación por las miserias e injusticias de este mundo. Era un ser falible, como todos — tenía sus accesos de orgullosa susceptibilidad, cierto empecinamiento, alguna propensión a la autovictimización — , pero en conjunto y por mucho, mi madre fue una buena mujer, abnegada y pacífica. Ella — como la Félicité de Flaubert — fue un corazón sencillo, simple, y, tal vez por ello mismo, un ser humano extraordinario.
Me quedé pensando, en los días subsiguientes a su cumpleaños, en ese doble deseo de mi madre: partir pronto y sin más sufrimientos. Cavilé largamente, y al fin determiné que debía hacer algo para ayudarla. Mis ideas respecto al derecho al buen morir estaban claras desde los lejanos tiempos de mi adolescencia, cuando asistí al martirio de mi abuela. Posteriormente, en el transcurso de mi vida adulta, aquellas ideas libertarias se verían reforzadas por la lectura de los filósofos estoicos, así como por páginas de Montaigne, Hume, Schopenhauer y Cioran. Y por la amistad del escritor Ebel Botero.