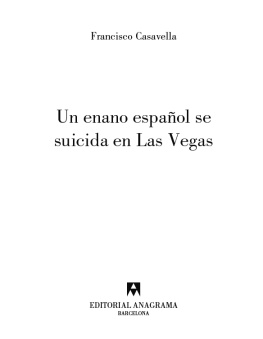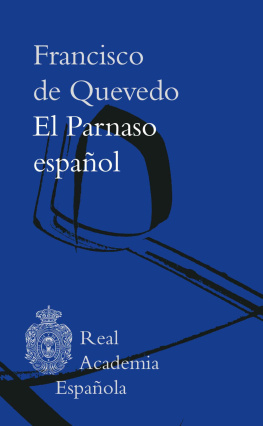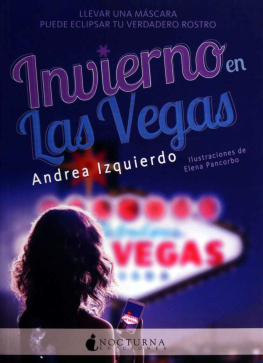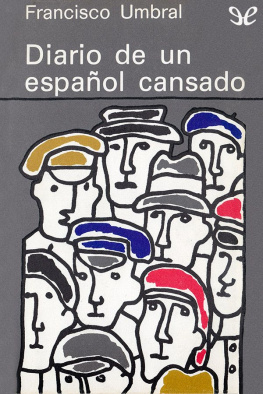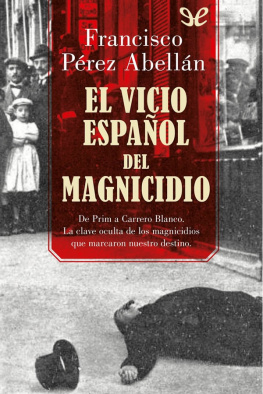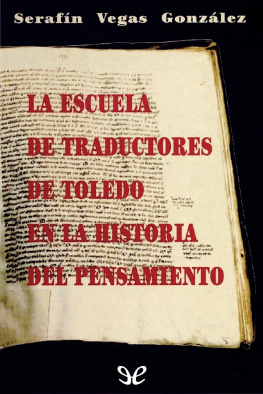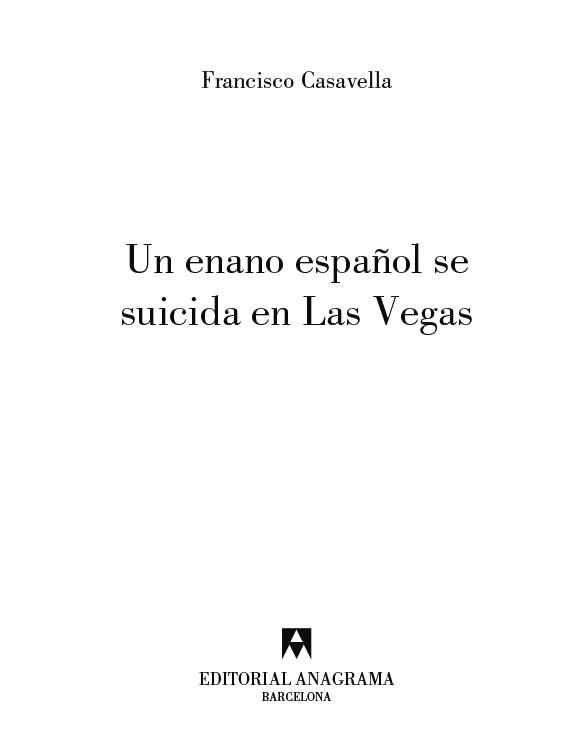A
–El tío Carlos, el tío Carlos... El anuncio. Papá quedó un día con él.
Desde luego, no era un ángel. ¿O no recuerdas la broma del tambor de detergente? El envase cubierto de papel azul donde guardabas tu exiguo ejército, condenado por la escasez de efectivos a luchar contra un enemigo invisible. Nunca has permitido que nadie te vuelva a tocar la cabeza. Un día Vicky intentó peinarte, era un gesto cariñoso; el peine salió por los aires y hubo enfado: no ibas a explicar que la culpa de todo la tenía el dichoso tambor; la nariz irritada por el rastro picante de partículas biodegradables, todo oscuro y los golpes. Él te decía:
–Mira, Nacho, un duro...
Y cuando bajabas la cabeza no veías otra cosa que arabescos verdes sobre fondo ocre en las baldosas de la casa antigua, enfrentados unos con otros, y lo mismo una y otra vez a lo largo del corredor. Volvías a mirar con más atención, y antes de que pudieras darte cuenta ya tenías el cilindro encajado en la cabeza y los brazos oprimidos. Empezabas a caminar sin rumbo y te estrellabas contra la pared, derribabas sillas, reconocías con tu frente la jamba de una puerta, caías hacia atrás y llorabas. A tu lado, una voz de científico loco:
–Otro fracaso, Igor, pero pronto he de construir el robot perfecto y dominaré el planeta.
Berridos de auxilio hasta que te liberaba por fin y reía, el demonio en casa. Respirabas hondo y con aquel aire espeso de media tarde que envolvía el sofoco y los zumbidos en el oído entraba en ti la convicción: cuando fueras mayor se iba a enterar.
Ignacio decidió que había esperado suficiente: un minuto más y a casa. En la plomiza mañana del Paralelo, oficinistas, turistas de temporada baja y figuras decididamente estrambóticas, el puro garabato de la indigencia, proclamaban sin discreción el mismo desmayo y la misma desgana; el travesti de la mesa contigua, su único compañero en aquella terraza desafecta, cabeceaba de tanto en tanto y una y otra vez se le caían al suelo las inútiles gafas de sol. Ignacio se veía en la obligación de mirar a otro lado para no tener que agacharse y demostrar su caridad. Se imaginó a sí mismo dentro de mucho contando que una mañana de noviembre había quedado con su hermano Carlos (aquí las explicaciones de rigor), al que hacía dieciocho años que no veía (más explicaciones), y el maldito Don Paradero Desconocido no había hecho acto de presencia. Una de esas anécdotas familiares sobre la que sus hijos especularían en cuanto tuviesen uso de razón:
–El tío Carlos, el tío Carlos... El anuncio... Papá quedó un día con él...
Susurros emocionados en las sombras del jardín, mientras los adultos acaban con los licores. Él había hecho lo mismo con otras historias y estaba empezando a entender: ciertas leyendas domésticas no eran más que una fuente de ansiedad, innecesarios desajustes de una biografía satisfactoria.
De todos modos, descubrir en la contraportada de una revista, después de dieciocho años, al que todos los indicios señalan como tu hermano podía llegar a ser un evento digno de celebración: jersey rojo, camisa y sonrisa blancas, raya perfecta, maletín prestigioso y bocadillo de tebeo saliendo de la boca como una pompa: «Los cursos C.I.A.C. me han convertido en una persona con futuro. Soy un excelente especialista en ventas. ¡No sabes lo que te pierdes!» Nada en aquel aspecto, colosal dentro de su flagrante impostura, revelaba los treinta y seis años de Carlos. «¡Ey, mirad todos!», había tenido ganas de gritar por toda la casa antes de caer en la cuenta de que quizá fuera mejor serenarse, ocultar el descubrimiento y no reavivar antiguos fuegos. Había escondido la revista y soportado con ánimo desigual el reiterativo interrogatorio de su padre, interesado hasta la obsesión por repasar y comentar a voz en grito una entrevista con un político al que despreciaba particularmente. Días después, un impulso súbito había hecho que llamara a Silvia, el vago vínculo que podía informarle sobre su hermano. Silvia había cedido el número de teléfono sin curiosidad.
–Es el último que tengo. No sé si será éste.
A la tercera llamada, una voz somnolienta no había parecido dar importancia excesiva a la fortuna del hallazgo.
–La guita, tío, que me trae loco –le dijo para excusar la notoria falta de entusiasmo–: El martes que viene tengo que hacer unos recados, si quieres, me acompañas.
En ese momento tendría que haber colgado.
–¡Nacho, un abrazo!
Una figura escuálida sonreía ante el travesti. Parecía un perro recién salido del agua. Jadeos, sacudidas y movimientos nerviosos de los pies. Sólo le faltaba sacar la lengua. Enseguida la sacó. Aquel pintoresco personaje no podía ser el mismo que el de la revista y mucho menos su hermano: el deterioro de una cazadora de piel de serpiente quedaba oculto por dos montones de discos mal encajados bajo las axilas. Una pincelada canosa en las sienes, asomo de blancura en la perilla y el fino bigote; detrás, el pálido y envejecido rostro de un ser humano excesivamente parecido a él. Ignacio dejó sobre la mesa el periódico que ya había doblado para marcharse y esperó que concluyera el espectáculo humorístico que su hermano le brindaba sin mediar petición. El travesti, imperturbable en su monótono ronquido, no quería reaccionar.
–¿No serás tú?
Cuando Ignacio, narcotizado por una comezón de irrealidad, empezaba a levantarse para abrazar, besar o realizar cualquier versión de un emotivo reencuentro, Carlos ya había apilado los discos en una silla, se había sentado frente a él y cogía su periódico. No tuvo más remedio que volver a sentarse.
–¿Hace mucho que esperas? –preguntó Carlos sin mirarle, mientras pasaba rápidamente las hojas del diario y parecía que fuera a arrancarlas.
Ignacio, la boca abierta, intentó buscar una respuesta en vano.
–He pasado la noche con una amiga. Bueno, no era una amiga, la conocí ayer por la tarde y luego nos fuimos de parranda, una de esas que no acaban nunca. Un buen vacilón. Y a su casa, claro...
Los ojos repasaban las columnas del periódico, subían y bajaban, otra página.
–Me he despertado y no sabía dónde estaba. En la calle, he tenido que preguntar...
Voz de retrasado mental:
–«¿Dónde estoy? ¿Qué calle es ésta? ¿Qué barrio?» Imagínate, en Barcelona. Sólo me faltaba decir que tenía el platillo volante en la esquina...
Voz metálica, intergaláctica:
–«¿Qué planeta ser éste?» Por eso he llegado tarde, no por otra cosa. ¡Anda! ¡Sales en el periódico! ¡De verdad! «El censo de Barcelona es de 1.655.420 habitantes...» Es una broma...
Más páginas. Leve movimiento de la vista. Mirada al frente. Sonrisa. Sutil indicación con el dedo solicitando atención, confidencialidad. Ignacio acercó la cabeza. Carlos aminoró el estruendo de su voz y convirtió la lija de su timbre en un rumor eclesiástico.
–Verónica lleva un buen pedal. El travesti... Trabaja aquí, en el Bagdad, un número muy fino. Su madre siempre anda por los alrededores, de bar en bar, tiene el labio partido. Un macarra, hace años. Y pantalones a cuadros...
Una voz de anciana con ínfulas de marquesa:
–«Mi hija trabaja en varietés.» Varietés, dice. Vende tabaco...
Y un grito de estibador:
–¡Verónica, despierta!
De repente, el silencio.
Los ojos de Carlos se aproximaron al periódico abierto, con pasión y olvido del mundo, como si fuera a besarlo. Ignacio observó los movimientos descompuestos de una Verónica sobresaltada. Una hora antes, al sentarse en la terraza, la estuvo admirando de reojo hasta enfrentarse a un inusitado número de calzado y a la turbadora realidad; permitió que sus cejas viajaran hasta lo más alto de la frente y fijó la vista en cualquier punto al otro lado de la avenida que en ese momento no le estuviera señalando y riese frotándose el estómago. Fue entonces cuando descubrió que el Paralelo era la calle de los últimos sueños de la noche.