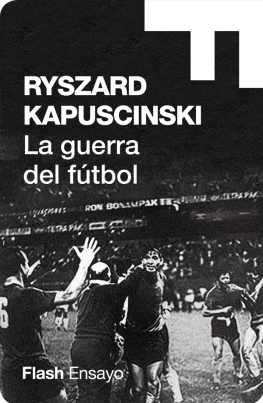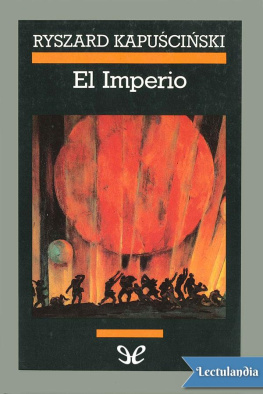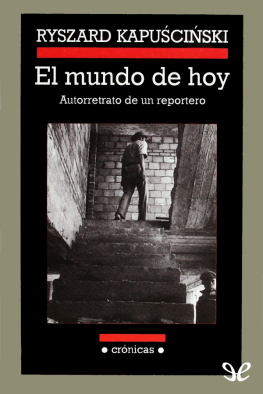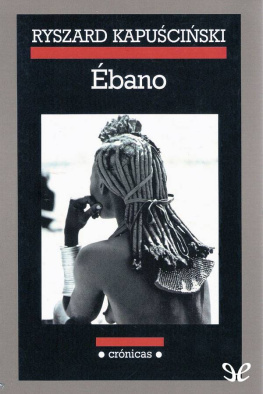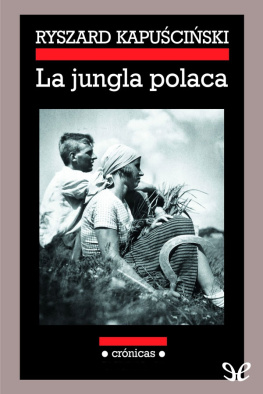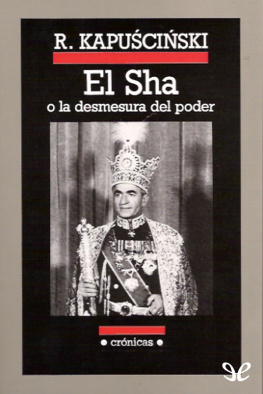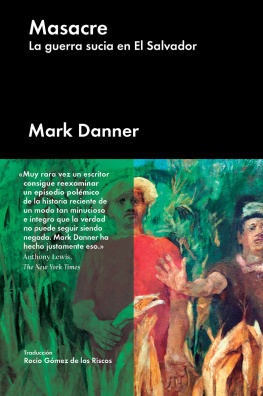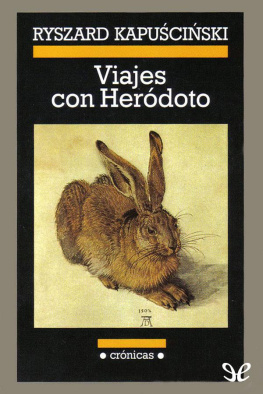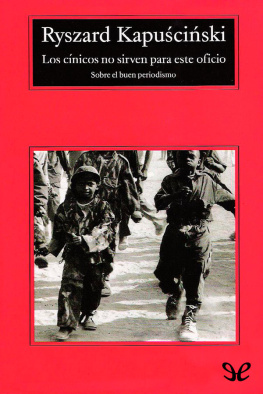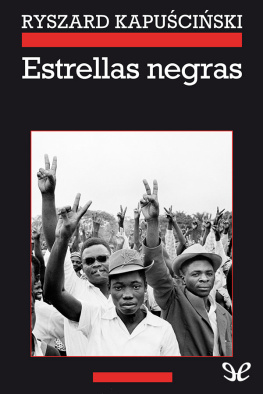Luis Suárez dijo que habría guerra, y yo siempre creía a pies juntillas todo lo que él decía. Vivíamos juntos en Ciudad de México, y Luis me daba clases sobre América Latina. Me enseñaba lo que es y cómo comprenderla. Tenía un olfato especial para ver venir los acontecimientos. En su tiempo, predijo certeramente la caída de Goulart en Brasil, la de Bosch en la República Dominicana y la de Jiménez en Venezuela. Mucho antes del regreso de Perón, creía firmemente que el viejo caudillo volvería a ser presidente de Argentina, como también vaticinó la muerte inminente del dictador de Haití, François Duvalier, cuando todo el mundo le auguraba muchos años de vida. Luis sabía moverse por las arenas movedizas de la política de este continente, en las que aficionados como yo cometíamos error tras error y acabábamos hundiéndonos sin remisión.
En esta ocasión, Luis expresó su opinión sobre la guerra que se nos avecinaba, después de doblar el periódico en el que acababa de leer una crónica deportiva, dedicada al partido de fútbol que habían jugado las selecciones nacionales de Honduras y El Salvador. Los dos equipos luchaban por clasificarse para el Mundial que, según lo anunciado, se celebraría en México en 1970.
El primer partido se jugó el domingo 8 de junio de 1969 en la capital de Honduras, Tegucigalpa.
Nadie en todo el mundo prestó la más mínima atención a este acontecimiento.
El equipo de El Salvador llegó a Tegucigalpa el sábado, y todos sus miembros pasaron la noche en blanco en el hotel. No pudieron dormir porque fueron víctima de una guerra psicológica que desencadenaron los hinchas hondureños. El hotel se vio rodeado por un hervidero de gente. La multitud arrojaba piedras contra los cristales y aporreaba láminas de hojalata y bidones vacíos. A cada momento estallaban con estruendo los petardos. Se disparaban en aullidos espantosos los cláxones de los coches que habían rodeado el hotel. Los hinchas silbaban, chillaban, proferían gritos llenos de hostilidad. El escándalo se prolongó durante toda la noche. Y todo para que los jugadores del equipo contrario, sin haber podido pegar ojo, nerviosos y cansados, perdieran el partido. En Latinoamérica, semejantes prácticas están a la orden del día, así que no sorprenden a nadie.
Al día siguiente, Honduras venció al equipo de El Salvador, muerto de sueño, por 1 a 0.
Cuando el delantero centro del equipo hondureño, Roberto Cardona, metió en el último minuto el gol de la victoria, en El Salvador, una muchacha de dieciocho años, Amelia Bolaños, que estaba viendo el partido sentada frente al televisor, se levantó de un salto y corrió hacia el escritorio, en uno de cuyos cajones su padre guardaba una pistola. Se suicidó de un disparo en el corazón. «Una joven que no pudo soportar la humillación a la que fue sometida su patria», publicó al día siguiente el diario salvadoreño El Nacional. Transmitido en directo por televisión, al entierro de Amelia Bolaños asistió la capital entera. Encabezaba el cortejo fúnebre la compañía de honor del ejército de El Salvador, portando su estandarte. Detrás del féretro, cubierto con la bandera nacional, marchaba el presidente de la república acompañado de sus ministros. Tras el gobierno desfilaban los once jugadores del equipo de El Salvador, que esa misma mañana habían vuelto al país a bordo de un avión especial, no sin que antes, en el aeropuerto de Tegucigalpa, les llenaran de vituperios, les escupieran en la cara, los ridiculizaran y vilipendiaran.
Una semana después se celebraba en un campo de fútbol de bello nombre, Flor Blanca, de la capital salvadoreña, San Salvador, el partido de vuelta. Esta vez fue el equipo de Honduras el que pasó la noche en blanco: una multitud de hinchas encolerizados rompieron todos los cristales de las ventanas del hotel para, a continuación, arrojar al interior de las habitaciones toneladas de huevos podridos, ratas muertas y trapos apestosos. Los jugadores fueron llevados al estadio en carros blindados de la I División Motorizada de El Salvador, lo que los salvó de la venganza del vulgo sediento de sangre que se apiñaba a lo largo del trayecto, enarbolando los retratos de la heroína nacional, Amelia Bolaños.
Las afueras del estadio estaban tomadas por el ejército. Alrededor del campo mismo, cordones de soldados del regimiento de élite de la Guardia Nacional blandían sus metralletas listas para disparar. Cuando sonó el himno nacional de Honduras, el estadio estalló en gritos, silbidos, abucheos e insultos, que no cesaron hasta la última nota. A continuación, en lugar de la bandera nacional de Honduras, que había sido quemada minutos antes para gran júbilo de los espectadores, locos de alegría, los anfitriones izaron en el asta un harapo sucio y hecho jirones. Resulta evidente que, dadas las circunstancias, los jugadores de Tegucigalpa no pudieron pensar en el juego. Sólo pensaban en si iban a salir de allí con vida. «Menos mal que hemos perdido este partido», dijo con alivio el entrenador del equipo visitante, Mario Griffin.
El Salvador ganó por 3 a 0.
Directamente del campo de fútbol, el equipo de Honduras fue llevado al aeropuerto en los mismos carros blindados que lo habían traído. Peor suerte corrieron sus hinchas, que, golpeados y pateados sin piedad, huían hacia la frontera. Dos personas resultaron muertas. Docenas tuvieron que ser hospitalizadas. Ciento cincuenta coches hondureños fueron incendiados. Pocas horas después, la frontera entre ambos países quedaba cerrada.
Todo esto lo leyó Luis en el periódico y dijo que habría guerra. En sus tiempos había sido un gran reportero y conocía a la perfección su terreno.
En América Latina, decía, la frontera entre el fútbol y la política es tan tenue que resulta casi imperceptible. Es larga la lista de los gobiernos que cayeron o fueron derrocados por los militares sólo porque la selección nacional había perdido un partido. Los periódicos llaman «traidores a la patria» a los jugadores del equipo perdedor. Cuando Brasil ganó en México el Campeonato Mundial, un amigo mío, exiliado político brasileño, estaba destrozado: «La derecha militar –dijo– tiene asegurados por lo menos cinco años de gobierno sin que nadie la importune». En su camino hacia el título de campeón, Brasil ganó a Inglaterra. El diario Jornal dos Sports, que se publica en Río de Janeiro, explica la causa de la victoria en el artículo titulado «Jesús defiende a Brasil» con estas palabras: «Cada vez que el balón se acercaba a nuestra portería y parecía que nada podría salvarnos del gol, Jesús bajaba un pie de entre las nubes y despedía la pelota fuera del campo». El artículo se publicó acompañado de dibujos que ilustraban ese fenómeno sobrenatural.
El que va al campo de fútbol puede perder la vida. Tomemos como ejemplo un partido en el que México pierde con Perú por 1 a 2. Desesperado, un hincha mexicano exclama en tono sarcástico: «¡Viva México!». Instantes después muere masacrado por la multitud. No obstante, también hay veces en que esas fuertes emociones acumuladas se descargan de otra forma. Después del partido en el que México ganó a Bélgica por 1 a 0, borracho de tanta felicidad, Augusto Mariaga, alcaide de la cárcel de Chilpancingo (estado de Guerrero), que alberga exclusivamente a presos condenados a cadena perpetua, recorre los pasillos pistola en mano, dispara al aire y, al grito de «¡Viva México!», abre una a una todas las celdas, dejando en libertad a 142 criminales peligrosos. El tribunal absuelve a Mariaga, «porque, según se puede leer en la motivación de la sentencia, actuaba llevado por un arrebato de patriotismo».
–¿Crees que merece la pena ir a Honduras? –le pregunté a Luis, que en aquella época era redactor de Siempre, un semanario serio e influyente.
Página siguiente