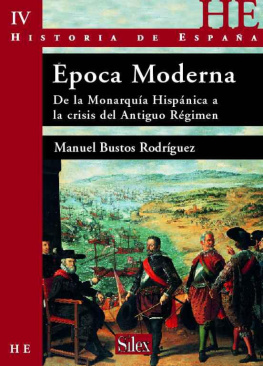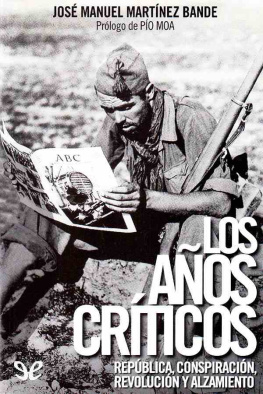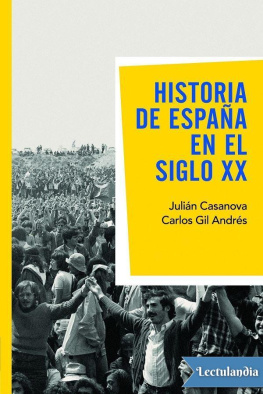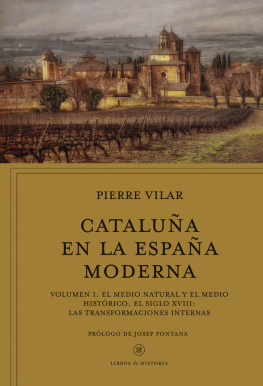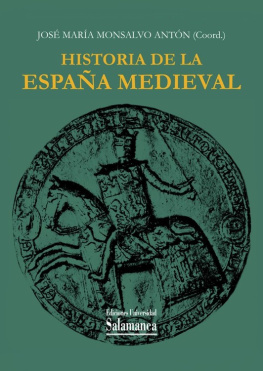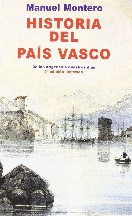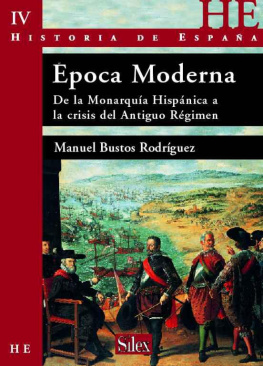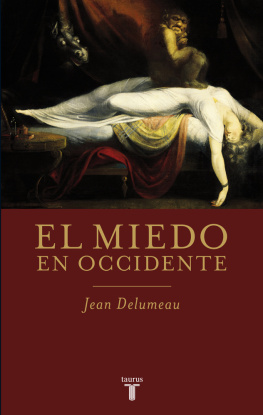Capítulo décimo
Sociedad, cultura y reformas ilustradas
Si el Barroco se identifica habitualmente con el siglo xvii, la Ilustración lo hace con el xviii; si el primero se asimila a la crisis, el segundo al crecimiento. Esta última identificación, al igual que la anterior, aunque válida en general, presenta algunos problemas, y, por tanto, conviene alguna matización.
En primer lugar, hemos visto que no es posible identificar sin más la crisis con el conjunto del siglo xvii: en algunas zonas peninsulares se adelantó al Quinientos, en otras se inició en realidad más tarde; de la misma forma, los signos de recuperación son ya visibles en muchas partes en el último tercio del Seiscientos, en tanto que en otras se retrasan, sin que aparezcan en ellas síntomas claros de mejoría hasta bien entrado el xviii. En el ámbito cultural sucede algo parecido, como hemos visto al tratar de los novatores.
Por otro lado, el crecimiento del xviii tuvo sus lapsos económicos, así como sus fisuras sociales, y en lo cultural no se puede hablar de Ilustración propiamente dicha hasta la segunda mitad de la centuria. Pero ya hemos convenido que utilizar el término Barroco o Ilustración para referirse a uno y otro siglo responde a una práctica usual en la historiografía y a criterios didácticos fundamentalmente; también a la necesidad de singularizar los tiempos con aquello que les es más propio, sin romper las fronteras cronológicas tradicionales.
En todo caso, y tras el bache de comienzos de la centuria con motivo de la Guerra de Sucesión, la tendencia general del Setecientos es de desarrollo, de crecimiento en casi todos los campos; de vigor, de cambio y de optimismo en el de las ideas, las cosmovisiones y las actitudes. En una fecha significativa (1788), Jovellanos celebraba la llegada del nuevo siglo con palabras encomiásticas: Se trata de la gran utopía ilustrada.
“ Cansado al fin (el hombre) de perderse en la oscuridad de las indagaciones metafísicas, que por tanto tiempo habían ocupado estérilmente su razón, vuelve hacia sí, contempla la Naturaleza, cría las ciencias que la tienen por objeto, engrandece su ser, conoce todo el vigor de su espíritu, y sujeta la felicidad a su albedrío” (Discurso ante la Sociedad Económica Matritense en elogio del rey Carlos III, 1789, 29).
Tras la profunda fisura de los primeros años del siglo, los viejos reinos peninsulares viven un tiempo de bonanza, armonía y entendimiento entre sí que concurre a crear, hasta finales de la centuria, un ambiente de estabilidad general. En medio de él, América abre sus puertas, ahora de forma oficial, a las distintas regiones de la metrópoli, a través de la liberalización del comercio, y se benefician sus economías.
En el seno de la nobleza tienen lugar variaciones importantes. La victoria borbónica en la Guerra de Sucesión permite a algunas familias pertenecientes al citado estamento, que se han mantenido fieles a Felipe de Anjou, mejorar su posición social e influencia política. Facilitado por los Decretos de Nueva Planta, que prevén el trasvase de súbditos de una a otra de las dos antiguas Coronas para tareas de gobierno y administración, se producen algunos enlaces importantes entre casas nobles de Aragón y de Castilla (así, los Cardona y los Medinaceli). El texto de uno de los Decretos (1707) así lo certifica:
“Pudiendo obtener por esta razón (uniformidad de las leyes de los territorios de Aragón y Valencia con las de Castilla) mis fidelísimos vasallos los Castellanos oficios y empleos en Aragón y Valencia, de la misma manera que los Aragoneses y Valencianos han de poder en adelante gozarlos en Castilla sin ninguna distinción”.
A otros, su fidelidad borbónica les valió la recompensa de la nobleza anhelada, que no poseían hasta entonces. Algunas familias, en cambio, cayeron en desgracia por el motivo contrario. Pero, por encima de todo, es el desarrollo de las actividades económicas y la mejora en general de las rentas agrícolas lo que permite ampliar con la compra de nuevos títulos las filas nobiliarias. De igual manera que el engrosamiento de la burocracia, mediante recompensa por parte de la Corona de los servicios prestados. Existen casos notables, como los de Francisco Zenón y Somodevilla, elevado al título de marqués de la Ensenada, o de Pedro Rodríguez Campomanes al de conde de Campomanes.
Tales circunstancias no dejan de crear en sectores de la nobleza (con frecuencia también entre los plebeyos por diferente motivo) un sentimiento de rechazo. A mediados de la centuria, recordemos, se contabiliza un total de más de cien grandes y más de quinientos títulos; antes de que expire el siglo estos últimos alcanzan ya el número de 1.323. Puede hablarse de una remodelación del estamento favorable a los niveles altos y, sobre todo, medios de la nobleza, a costa de la base hidalga. Con el paso del tiempo, el peso del título nobiliario se atenúa y pierde gradualmente interés, si bien la llamada sociedad de clases, sustitutoria a la sazón de la estamental, no será todavía una realidad plena hasta bien el siglo xix.
La nobleza, en parte, ha experimentado de forma paralela un cambio cualitativo importante. Por parte de los sectores más aburguesados, sin querer destruir el estamento como tal, existe presión a favor de que los privilegios nobiliarios se justifiquen en razón de su utilidad social.
¡Ah, sepan que con sus timbres/ y con sus carrozas doradas/ la virtud les aborrece,/ y la razón los infama,/ sólo es noble ante sus ojos/ el que es útil y trabaja;/ y en el sudor de su frente/ su honroso sustento gana.
Los esfuerzos de algunas casas (el duque de Béjar por ejemplo) responden a esa necesidad, cuando se preocupan de invertir en actividades económicas productivas, introducir cambios para la mejora de sus fincas o, sencillamente, participar en las Sociedades Económicas de Amigos del País, creadas por el Gobierno con el fin de encauzar las inquietudes reformadoras de las fuerzas vivas de las ciudades y del medio rural y de prestar apoyo a su programa de reformas. Sin embargo, su adaptación plena a la nueva realidad socioeconómica no es todavía un hecho en el xviii.
El Gobierno no deja de interesarse en dicha transformación. Por un lado levanta legalmente el estigma que pesaba sobre la mayoría de los oficios, y permite sus miembros puedan solicitar título. Por otro, favorece la creación de una nobleza de nuevo cuño que sirva al Estado y, como si de funcionarios (a veces lo son) se tratara, le sean fieles. Pero, al mismo tiempo, pretendiendo separar esta nobleza de sus tradicionales puntos de apoyo, busca poner límite también a algunas instituciones que han venido favoreciéndola, aunque no de manera exclusiva. Así sucede con el mayorazgo, al que Floridablanca había responsabilizado de ser:
“un seminario de ociosidad y de vicios y de que puebla a España de holgazanes, y arruina con su vanidad y pobreza muchas ramas pobladoras” (Instrucción Secreta).
O con las medidas de control estatal aplicadas a los señoríos.
En lo que se refiere al clero, sigue manteniendo una gran ascendencia social, aunque el número de sus miembros parece estancarse en las últimas décadas de la centuria. Con todo, la presencia de eclesiásticos, en diferentes tipos y grados, es notable en el conjunto de la Península. Según el censo de Aranda de 1768, existen repartidos por España 3.030 conventos, atendidos por 83.118 religiosos y religiosas, sin contar el abundante personal “paraeclesiástico” que habita junto a ellos. Algunas ciudades, especialmente en Andalucía, poseían un elevado número de conventos: 84 estima Townsend que existen en Sevilla en los ochenta, además de las parroquias correspondientes (treinta) y hospitales (veinticuatro), algunos mantenidos por eclesiásticos, para 80.268 habitantes que piensa posee entonces la ciudad; 44, aparte de catorce parroquias, hay en Córdoba para unas 32.000 almas, y veinte tocan a la vecina villa de Écija, según ese mismo autor, a los que se deben de sumar ocho ermitas, seis hospitales y seis parroquias que atienden a 28.176 personas ( Viaje por España , pp. 261, 263 y 267). A los eclesiásticos regulares sería preciso añadir también el clero secular del censo: 66.687 para ese mismo año, lo que da un total de 149.805 eclesiásticos. Por el censo de 1787 sabemos también que cerca del noventa por ciento de las 18.922 parroquias existentes en España tenían párroco. En esta fecha el clero había descendido ligeramente en relación al 68 y de nuevo volvería a hacerlo, aunque en menor cuantía, en 1797 (148.409).