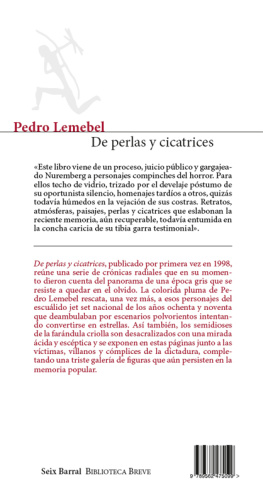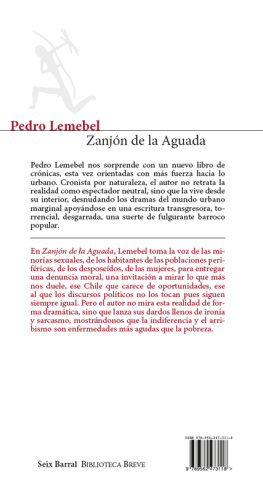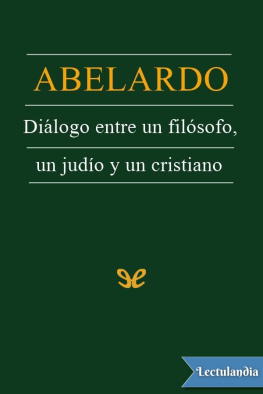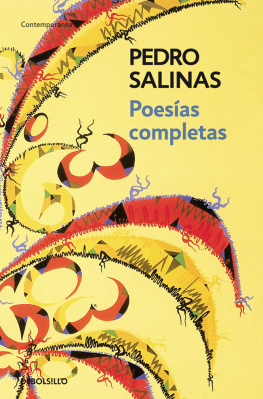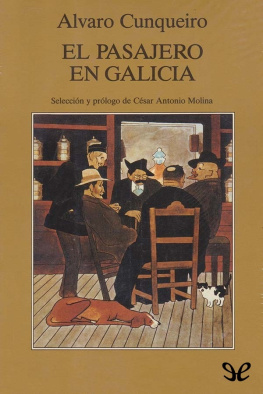Mardones Lemebel, Pedro Háblame de amores. - 1a ed. - Buenos Aires : Seix Barral, 2013. E-Book. ISBN 978-956-9949-08-1 1. Literatura Chilena. I. Título CDD Ch860 |
© Pedro Lemebel
Derechos exclusivos de edición:
© Editorial Planeta Chilena S.A.
11 de Septiembre 2353, piso 16
Santiago (Chile)
© Grupo Editorial Planeta
ISBN: 978-956-247-662-1
eISBN: 978-956-9949-08-1
Diseño de cubierta: Djalma Orellana
Diagramación y corrección de estilo: Antonio Leiva
Fotografía de cubierta: Violeta Lemebel (propiedad Pedro Lemebel)
Cuarta edición: marzo de 2013
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor.
Dedicado a Pedro Mardones Paredes, mi padre, por la áspera ternura de su caricia rural.
QUÉ LÁSTIMA, PERO ADIÓS
Morir de amor en el Amazonas
Poco antes de enterrarse en el océano esmeralda de la selva, el avión pega un parapléjico remezón que congela la sangre. Pero es solo un temblor de alerta que avisa la llegada a la mítica Iquitos, el ranchal cauchero, la reina de los ríos, donde se retuercen los lagartos plateados en el barro. La Babilonia vegetal derramada allí, en el distrito de Loreto, en medio del Mato Grosso con su precario entablado de edificaciones pintadas y casuchas con sombrero de paja. Llegando al anochecer, el calor pegoteado es intenso, cuando la marea en sombras del vergel chilla un incierto coral susurrante. Se confunde con el ruido de los mototaxis en enjambres que a toda velocidad vuelan por sus calles disparejas. Hay gente en todas las esquinas, hay vida en todas las cuadras, en las mesitas que ofrecen de comer doncella de río o chicharrón de lagarto. El mototaxi casi se desarma en cada recodo, en cada carrera con las miles de motos con carrito techado de amarillo, naranja, azul, con las luces encendidas mosqueando las rutas como luciérnagas zumbonas que manejan los chicos iquiteños de mirada directa y piernas musculadas por el acelere. ¿Cómo se llama usted?, le pregunto a mi conductor que transpira un aroma vegetal. Mario David, me contesta mirándome hacia atrás al tiempo que otro carro casi nos choca. Cuidado, le grito y él se ríe, relampaguean sus dientes. Si no pasa nada, no se preocupe, aquí somos así. Pasan fugaces los ojos de los niños amazónicos que piden un sol. Solo un sol por entregar su carne tibia a la pedofilia turista. Solo un sol por dejarse manosear los muslitos raquíticos mientras ofrecen chucherías con pupilas húmedas.
Mario David me dice que no les haga caso, porque nos seguirán toda la noche. Mario David sabe lo que ofrecen y se hace el desentendido cuando le pregunto por un rayado que anuncia: no a los niños abusados. Mario David no quiere hablar de eso y me cuenta que el vehículo es suyo y lo cuida como novia. Su mototaxi me deja en el hotel y mientras me baja la mochila pregunta qué haré más tarde. Comer en alguna parte, ¿quiere acompañarme?, le insinúo. Vamos al Fitzcarraldo, en el malecón, para que conozca, exclama alegre, pensando que ya tiene ganada la noche.
Mario David dice tener veintitrés años. Pero aparenta más, bajo la visera del jockey, su mirada pantera habla de su niñez, musita un idioma de señas y guiños sexuados donde el candor tercermundista ofrece sus lianas tristes. Me está esperando en su carrito cuando bajo del hotel, aprieta el acelerador y partimos en la noche jungla por la ribera del bulevar donde yiran las nenas de minifalda y tacos muy altos para su enclenque cuerpito moreno. Por un sol entregan el lucero negro de su entrepierna. Por un sol, los gringos grasientos las babosean bajo los faroles de la plaza. Mario David hace como que no mira. Le da vergüenza el comercio de su gente. Me dice aquí llegamos, y se estaciona dándome la mano para que baje. El Fitzcarraldo es sencillo, afuera varias mesas las moja la suave garúa de la lluvia que se avecina, un relámpago encandila y recorta la selva sobre el cielo revuelto. Parece que hay tormenta, dice Mario David, empujando la mesa bajo un alero. Saboreamos el pez dorado del río con un manojo de palmitos frescos. El aluvión deja vacía la terraza que bordea el rumoroso gruñir de la foresta. Parece un film, una película del cincuenta. Mario David come callado, hundiendo sus ojos pestañudos en el plato. Lo miro, alza la mirada y nos reímos con pudor de adolescentes. ¿Cómo es Chile?, me pregunta de pronto. Largo y angosto como una serpiente cordilleral. ¿Y no va a conocer los animales de aquí? Para eso hay que salir por el Nanay navegando hasta donde el Napo se junta con el Amazonas, una hora adentro. Hay que embarcar antes que aclare, por el calor. Decía esto con desgano, como si de tanto repetirlo se le hubiera descolorido el cartel turístico.
Aún no aparecía el sol, pero el zumbar del bosque húmedo presagiaba el alba. Una claridad brumosa incendiaba el horizonte cuando Mario David, de pelo mojado y guayabera bien planchada, me dio los buenos días con su mototaxi en marcha. ¿Y cómo durmió? ¿Mucho calor? Demasiado, hay que dormir solo, dije con un bostezo. Miro hacia atrás, con una risa filuda comentando: Nada más porque usted quiere. ¿Falta mucho para que salga el sol? Aquí en Iquitos se trabaja temprano, comenté viendo a los boteros sacudir las redes, a los barcos humeantes cargando toneladas de plátanos. Vendedores de un cuanto hay ofrecían cigarros, chicles y artesanías a los pocos autos que paraban en las esquinas.
Después de unas cuadras llegamos al embarcadero desde donde salían las excursiones. Yo conozco a alguien que nos lleva barato, espéreme aquí, no se mueva, dijo Mario David y se perdió entre los guías que ofrecían tour por la selva. Desde el carro lo vi saludar a un hombre y me hizo una seña para que me acercara. Bajamos al río entre cientos de pescadores que iban a laburar. En la lancha techada de lona me sentí relajado cuando el motor trazó una estela blanca en el mar turbio del Nanay. Mario David se instaló a mi lado, pasándome un salvavidas fluorescente. ¿Sabe nadar? Como sirena, no lo necesito. Es por la guardia, murmuró el botero desde atrás. Nunca se sabe, pero han naufragado barcos grandes que van recargados de pasajeros a Manaos. Al costado se deslizaba una gran barcaza repleta de hombres, mujeres y niños que palomeaban un saludo con sus manitas. Viajan varios días y duermen en las hamacas. ¿Y los mosquitos? Eso preo cupa a los turistas, porque el repelente es muy caro. Nosotros nos echamos alcohol con hierba amarga, ni se acercan. El ruido del motor alborotó el follaje y una garza rosada apareció aleteando sobre nuestras cabezas. El Nanay se ensanchaba a medida que su lenta corriente cambiaba de color. La mano nudosa de Mario David apuntó una línea verde en la planicie fluvial. Allá esta el Amazonas, dijo. ¿Se fija que es más grande? Todo era inmenso, las aguas canela, los matorrales entretejidos por las enredaderas carnosas, el celofán de las hojas en distintos verdes transparentando la brasa solar que ascendía. En las chascas mustias del ramal que mecían las aguas del Napo, a veces negro rotundo, de pronto acuchillado por un rayo turquesa, salpicaba un pez dorado chapoteando. Mire, esas son las palmeras andantes. ¿Y caminan? Cuando les tapan la luz estiran las raíces y se agarran de otra parte, un día las ve ahí y mañana pueden estar en otro lado. No sirven para ubicarse. Una nube de mariposas amarillas se metió en la lancha y Mario David las espantó manoteando. Le quedó una en el pelo, la cogí con delicadeza y luego la dejé ir en el vaho del malezal. Gracias, dijo cohibido. Mire, ya estamos en el Amazonas, vamos llegando.