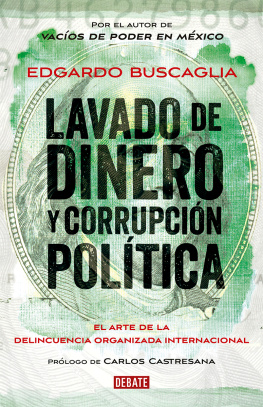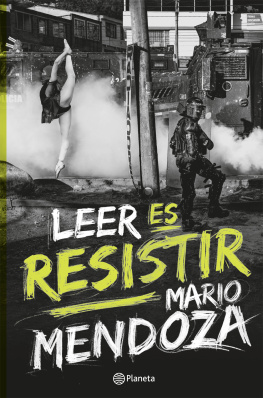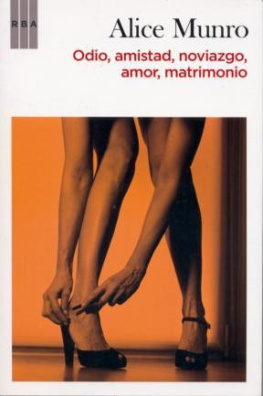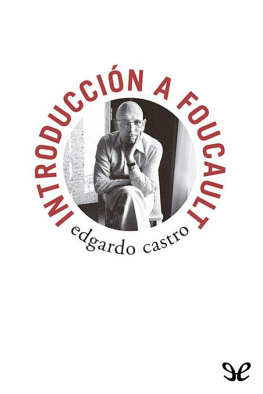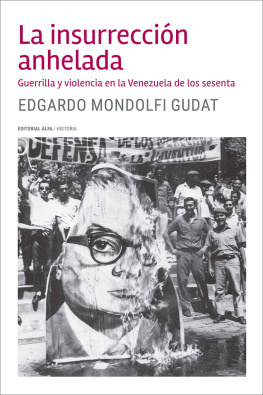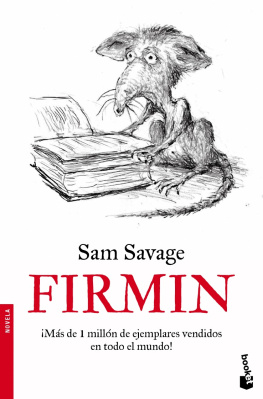Cozarinsky, Edgardo Los libros y la calle / Edgardo Cozarinsky. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ampersand, 2019. Libro digital, EPUB - (Lector&s / Batticuore, Graciela; 8) Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-4161-26-0 1. Libros. 2. Cultura Urbana. 3. Literatura. I. Título. CDD A863 |
Colección Lector&s
Primera edición, Ampersand, 2019
Primera edición en formato digital: diciembre de 2021
Versión: 1.0
Digitalización: Proyecto 451
Derechos exclusivos reservados para todo el mundo
Cavia 2985, 1 piso. (C1425CFF)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.edicionesampersand.com
© 2019 Edgardo Cozarinsky
© 2019 de la presente edición en español, Esperluette SRL,
para su sello editorial Ampersand
Edición al cuidado de Diego Erlan
Corrección: Belén Petrecolla
Diseño de colección y de tapa: Thölon Kunst
Maquetación: Silvana Ferraro
ISBN 978-987-4161-26-0
Queda hecho el depósito que previene la Ley 11.723
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante el alquiler o el préstamo públicos.
Déjate contar, tiempo muerto.
Germán Marín
LOS LIBROS
Como otros niños, busqué en los diccionarios, yendo de una definición a otra, el conocimiento de lo callado. En los años de mi infancia se callaba todo lo relativo a la sexualidad.
En la biblioteca de la escuela pública donde hice los años de mi primaria solo había diccionarios, tal vez rezagos de otras bibliotecas mejor surtidas, me resulta difícil pensarlos donados por exalumnos que hubiesen guardado alguna improbable gratitud por el tiempo pasado en esas aulas desvencijadas. Entre ellos destacaba el Diccionario de la Real Academia Española, sin duda una edición de los años inmediatos al triunfo de Franco. En sus páginas rígidamente censuradas traté de orientarme, más bien decepcionado por el poco estímulo que ofrecían las definiciones de vocablos como vagina, orgasmo, esperma.
Y, desde luego, puta. He olvidado la definición propuesta por la RAE en aquel volumen históricamente fechado. Recuerdo en cambio el refrán que ilustraba el vocablo: “Puta la madre, puta la hija, puta la manta que las cobija”. En la misma página, pocas líneas más abajo, encontré la palabra puto, y no he olvidado la misteriosa definición: “sujeto amoral del que abusan los libertinos”. Años más tarde, cuando la cité ante Osvaldo Lamborghini, no en vano gran lector de Wilde, el autor de El fiord propuso una variante: “sujeto amoral que abusa de los libertinos”.
No había muchos libros en mi casa. Los que había estaban claramente divididos entre las lecturas de mi madre y las de mi padre, distinción que el hijo aceptaba sin plantearse la implícita división de territorios entre lo femenino y lo masculino.
Mi madre era devota de Stefan Zweig, en esos humildes volúmenes de la editorial Tor, endebles tapas de colores llamativos, ilustradas con tacaña imaginación. Mi padre leía los pesados volúmenes de Upton Sinclair que editaba Claridad, rígidas tapas de cartón. Eran libros que no me estaban vedados, nunca me impidieron el acceso a ninguna lectura que cruzase mi camino, pero incursioné en ellos someramente, con curiosidad insatisfecha.
Intento imaginar qué buscaban mis padres en esas lecturas. A mi madre no le importaba la Mitteleuropa que años más tarde iba a alimentar mi mundo imaginario. Entre sus lecturas no estaba El mundo de ayer. Su Zweig era otro. Pienso que en Veinticuatro horas en la vida de una mujer, en Amok o en La piedad peligrosa hallaba un nivel de turgencia emotiva más respetable que el provisto por las radionovelas de la tarde. A mi padre, en cambio, la serie de ficciones cuyo protagonista es Lanny Budd le permitían asomarse a una simpática trastienda, entre documento y chisme, de la historia de la primera mitad del siglo XX, una historia cuyo eje eran los Estados Unidos y su culminación en el New Deal y el progresismo rooseveltiano. No creo que llegase a discernir la demagogia de esas ficciones fáciles; en todo caso, de percibirla no parecía molestarle.
Hoy trato de entender qué era lo que me dejaba indiferente en esas novelas. Las pasiones contrariadas de los personajes femeninos de Zweig no me interpelaban. Pasarían años antes de que ingresase, respetuoso, en Madame Bovary, a una edad en que la autoridad de lo literario lograría hacerme interesar en su patético personaje. En la saga de Sinclair, creo, percibí intuitivamente el artificio del personaje anodino que se codeaba con altas esferas del poder e intervenía de manera improbable en acontecimientos históricos.
(Escribo esto y me pregunto si no estoy proyectando sobre el lector de diez u once años el escepticismo, la desconfianza adquirida en años posteriores).
De mi interpretación más que de mi recuerdo, veo surgir a través de la lectura una distancia, la que marcó la relación con mis padres, el largo repliegue sobre mí mismo (¿sufrido?, ¿elegido? muy temprano). Por momentos intentaría quebrarlo. En otros, lo aceptaría mansamente, como una fatalidad.
El mono relojero, Misia Pepa, la familia Conejola… Compartí parte de mi primera infancia con los personajes antropomórficos de Constancio C. Vigil. No me dejaron un recuerdo imperecedero.
Recuerdo en cambio la ira que esos volúmenes ilustrados despertaron en mi tío Bernardo. Debo aclarar que el tío Bernardo, hermano de mi padre, era comunista, y llegó a una posición importante en la sección mendocina del Partido. Médico, instalado en San Rafael, era el menor de diez hermanos, uno de los cinco que habían elegido Cuyo. Los que permanecieron en Entre Ríos, así como mi padre, que ingresó en la Armada, eran de temperamento más bien conservador sin llegar a ser de derecha. (Mi padre, por ejemplo, votaba al Partido Socialista, admiraba a Juan B. Justo, seguía a Américo Ghioldi). Los “cinco mendocinos”, como él los llamaba, simpatizaban con el Partido Comunista, aunque no todos se habían afiliado a él. “Mala influencia chilena”, dictaminaba mi padre.
“¿Cómo dejás que el chico lea esos libros de un autor reaccionario, publicados nada menos que por la editorial Atlántida?”, oí que el tío Bernardo, de visita en Buenos Aires, reprochaba a mi padre. Al día siguiente, apareció por casa con una pequeña estantería de madera clara: la colección completa de cuentos para niños de Monteiro Lobato, editorial Americalee. Ni el reproche ni el regalo hicieron mella en la coriácea indiferencia paterna.
A mí, en cambio, esos cuentos me descubrieron un territorio de exotismo fascinante. Naricita, el Vizconde de la Mazorca, la negra Anastasia, sobre todo el Sací regalaron una primera imagen del Brasil, peripecias inesperadas, exaltantes, ajenas a la imaginación estreñida de Vigil.
El Sací muy pronto se convirtió en mi amigo imaginario. Era mulato, tenía una sola pierna y agujeros en las palmas de las manos, fumaba pipa y su gorra mágica de color rojo le permitía aparecer o desaparecer cuando deseaba, jugándoles bromas pesadas, como las que yo era demasiado tímido para intentar, a adultos insoportables. Poseer una gorra roja como la suya pasó a ser mi inalcanzable deseo.