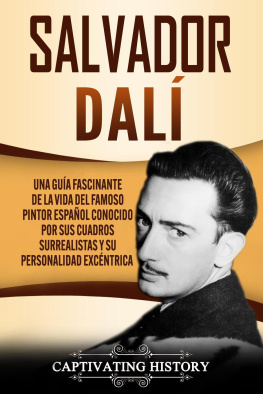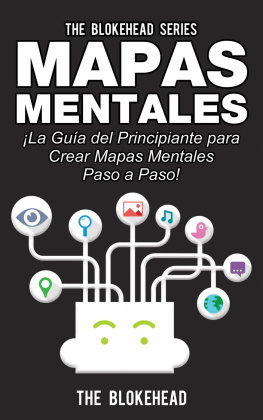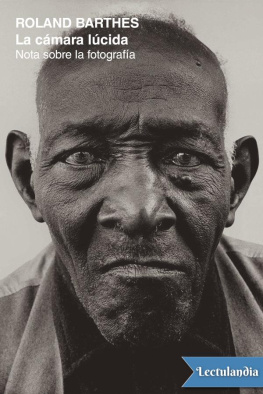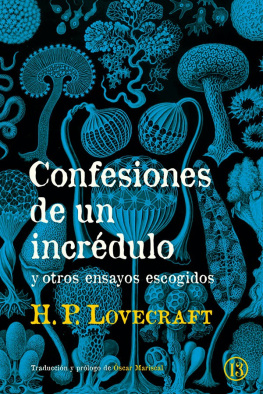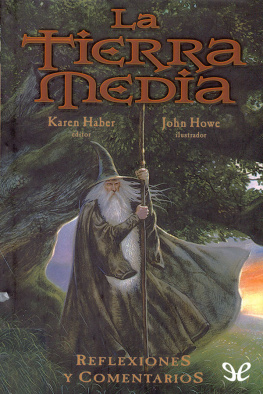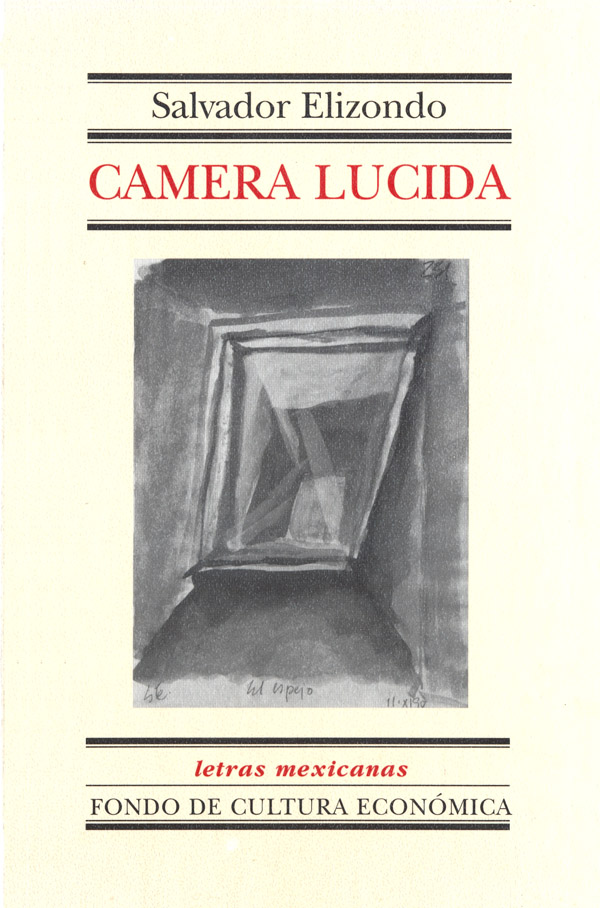I. ANTECAMERA
Log
I
Aun a riesgo de cometer un grave error literario, debo romper las reglas y comenzar este escrito por lo que, en cierto modo, es su final. No dudo de que este procedimiento pueda arrojar una luz incierta sobre su verdadero significado, pero pecaría de ser tal vez demasiado novelesco si no consignara de antemano que la facultad de escribir recobrada es el resultado de una lenta cura proseguida a lo largo de varios años de mortecina esterilidad. La disciplina no es dolorosa o complicada; es ardua y fastidiosa: consiste en la disección; por la atención y la escritura, de la obsesión inolvidable o de la idea fija. Todavía tiembla, asido débilmente por las falanges tumefactas, el filoso escalpelo; la pluma-fuente con que pongo al descubierto, más al capricho de la memoria que al dictado de los preceptos de la anatomía descriptiva de los personajes literarios, la figura de aquel hombre en la playa, unas veces tendido de bruces, exánime, sobre la arena y, otras, erguido sobre la duna, escudriñando el horizonte bajo su gran parasol.
Tal cual, su imagen se había formado en mi mente sólo con escuchar su nombre, proferido para dirimir el tedio de luz occidua, de follajes que se mecen lentamente, de sombras alargadas, de rumores y aromas, de trinos en una tarde de convalecencia de la remota infancia en que los tenues hilos de la fiebre se tejen y destejen para formar la figura que guardamos para siempre desde entonces. Pero si las primeras nociones acerca de la isla desierta y de su inopinado habitante se habían formado durante la infancia, su ulterior desarrollo respondía más bien a los imperativos de la vocación o de la deformación profesional: tener siempre conciencia de que esa aventura tan feliz era, en la realidad de la escritura por la que obtenía su forma, algo a la vez irreal e imposible; una conjetura que pertenecía, cada vez con mayor evidencia, a un orden tan especial del espíritu como lo es ése en el que por la intersección de un tiempo y un espacio definidos con un lenguaje, se produce toda una vaga literatura. Difícilmente bastarían las referencias a su condición supuestamente real para que el personaje fuera interesante. Su desempeño físico en la isla puede ser pasado por alto, lo mismo que toda esa serie de engorrosas circunstancias por las que ha ido a parar en ella y de las que extrae la posibilidad de sobrevivir adecuándose hasta donde le es posible a las condiciones que le impone no ya la sociedad que ha perdido sino la soledad que ha ganado. La misma propensión literaria que me lo demostraba irreal o imposible me lo dictaba asimismo como el simulacro por el que se realizaba esa mera anécdota, no más interesante que muchas otras que la literatura ha concebido, acerca de la identidad del personaje que, aun en la isla desierta, sigue viviendo oculto detrás de la máscara de hierro que esa misma literatura le ha impuesto. La simulación hubiera sido, para mí también, un punto de partida de la escritura, pero el garabato que laboriosamente trazaba en la imaginación en torno a ese nombre, con un orden imprevisto y dirigido por la fatalidad de la escritura, lejos de definir el personaje como una creación aislada lo presentaba inscrito dentro de un sistema de relaciones que, como el de las cláusulas subordinadas en la sintaxis, dificultaba cada vez más su puesta in vetro, definitiva.
Ese sistema es el que llaman “de la Naturaleza”; está compuesto de leyes de tal naturaleza que la literatura tiende invariablemente a confundir su sistema con una noción, la de “la Realidad”, que en el contexto particular del tema del hombre que habita en la isla desierta inevitablemente nos distrae con una fatigosa lectura: enumeración de los grados de progreso que el personaje va obteniendo poco a poco vis à vis de tareas tan insignificantes o tan vulgares como la domesticación de una cabra o el salvamento y la desecación de algunos barriles de pólvora. Las observaciones científicas otras veces robaban al personaje el milagroso tiempo que hubiera podido dedicar a la invención de una nueva ciencia que no se basara ya en la observación sino en la meditación, y todos los instrumentos sextantes, teodolitos, brújulas, niveles y compases no hacían sino subrayar la ineficacia de una vida o estadía en la isla desierta que no se ocupara en saber dónde está situada como lo hubiera querido esa literatura destinada a dar algún tipo de lección a alguien, de preferencia a los jóvenes. El hecho es que el personaje se había convertido en el único habitante de la isla justamente porque desconocía el uso de los ya mencionados instrumentos y desconocía también algo mucho más importante de ser desconocido que el uso de los instrumentos para saberlo: la importancia que tuviera saber, mediante el empleo de los diversos instrumentos, en dónde —exactamente— estaba situada la isla prodigiosa. La mayor parte de los autores nos aburren, por el contrario, invariablemente con sus minuciosas anábasis: un hombre tarda media hora en partir un tronco de treinta centímetros a hachazos; la mayor parte de los escritores que han tratado de la llegada del personaje a la isla tardan por lo menos otro tanto de prosa para describirnos ese acto que algunas veces se repite tantas veces como medios troncos hacen la valla de ese refugio en donde el personaje hubiera podido ocupar su tiempo en otros menesteres más interesantes que el de contarnos en qué lo perdía tan afanosamente.
El momento culminante de la obra hubiera sido aquel que transmitiera la emoción del primer encuentro, después de algunos años dedicados a las tareas que aseguraran vitaliciamente la existencia del personaje en la isla, con el cuaderno abierto sobre la mesilla, ante la página en blanco, sin otra tarea que la de dar no un testimonio, sino una imagen, por escrito, de esa figura de la vida, de esa forma especial de existencia aislada o insular; sin otra cosa que hacer, allí en la isla, que colmar esa página virgen.