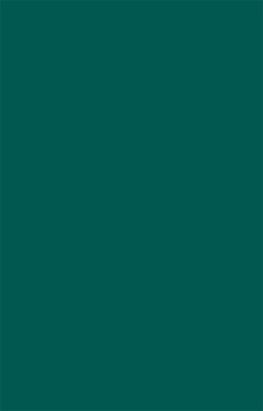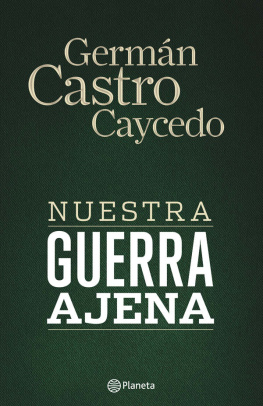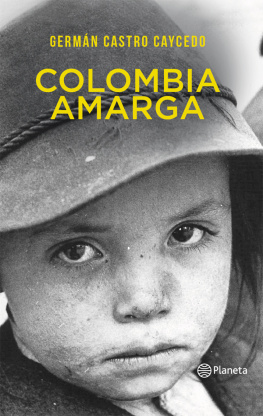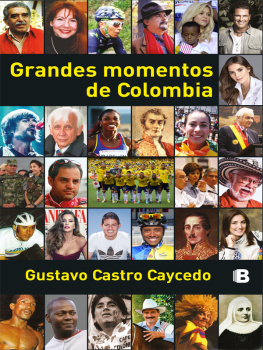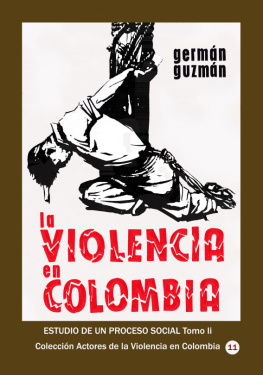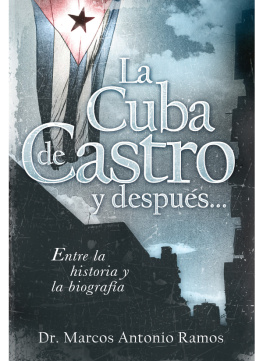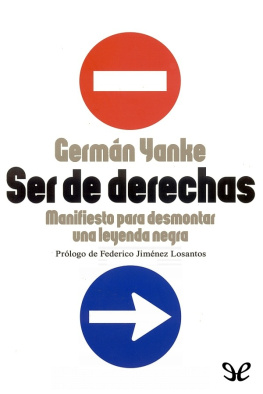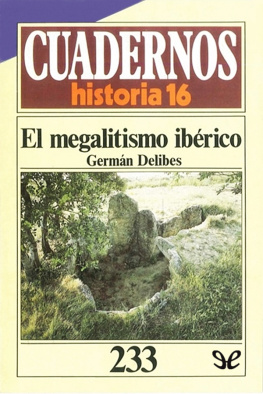© Germán Castro Caycedo, 2019 © Editorial Planeta Colombiana S. A., 2019 Calle 73 N.º 7-60, Bogotá Diseño de cubierta: Departamento de diseño Grupo Planeta | Primera edición: abril de 2019 ISBN 13: 978-958-42-7726-8 ISBN 10: 958-42-7725-1v Impreso por: xxxxxx |
Este libro no podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente, sin el previo permiso escrito del editor. Todos los derechos reservados.
A Maïa y Nina
para quienes el mundo será pequeño.
Presentación
Huellas de mis pasos por países y naciones culturales tan diversas como el círculo polar ártico en Rusia y el Tapón del Darién en el noroccidente de Colombia, uno de los pantanos selváticos más extensos de América; el Archivo de Indias en Sevilla con el soporte del paleógrafo andaluz José Carlos Caparrós y el cantar de juglaría en Valledupar; los jardines coralinos bajo el mar Caribe y la invasión a Vietnam y sus consecuencias sobre nuestro destino.
Más allá, cientos de millones de pesos que se llevaron militares como recompensa por haber asesinado a cerca de cinco mil seres inocentes, a quienes presentaron como subversivos caídos en combate. El infierno que vivió Íngrid Betancourt en manos de las Farc y, como contraste, dieciocho mil bajas guerrilleras sin un balazo.
Narrativa no-ficción con el paso de lo trágico a lo teatral, del transcurso del tiempo, del manejo del factor sorpresa y el suspenso que enmarca cada una de las historias.
El autor
Un cuento chino
Lima
El presidente Alberto Fujimori estaba sentado en una silla de cedro un poco más alta que su cabeza. Esa mañana Vladimiro Lenin Ilich Montesinos, el poder detrás del trono, le había dicho:
—Ingeniero, cámbiese usted los calcetines blancos, no van con ese traje oscuro.
La ropa marcando cuatro arrugas sobre el vientre, las manos entrelazadas, ese traje ceñido al cuerpo. Y las piernitas más cortas que las patas de la silla. Los piececitos colgaban, estaban suspendidos en el aire. La grandeza se hallaba en la talla del barroco cuzqueño labrado en aquella silla.
El rostro del presidente, sus ojos diminutos, la vertiente de los párpados reducida al lado izquierdo... Todo era tan indefinible como la luminosidad de Lima. Igual que todas las mañanas, detrás del gesto debía estar agazapado el terror que lo acompañó desde cuando le dijeron que podría ser presidente de la República.
Durante la campaña, sus oponentes políticos habían descubierto que él y su mujer eran evasores de impuestos. Si lo llevaban ante la justicia y, además, hacían pública la denuncia, Fujimori iría a la cárcel. Adiós Presidencia de la República. Hasta siempre, dignidad.
Pero Francisco Loaiza, entonces el hombre más cercano a Fujimori, le presentó a Vladimiro Lenin Ilich Montesinos,
—Ingeniero, aquí tiene al hombre. Una ficha clave, usted sabe: capaz de desaparecer de la Fiscalía cualquier documento secreto.
Tres días más tarde regresó Montesinos con un paquete de folios bajo el brazo.
—¿Y esos documentos? Con ellos pueden crucificarme— dijo Fujimori.
—Los conservaré yo—, respondió Montesinos y luego le advirtió: Planean un atentado contra su vida.
Fue una de las pocas veces que en el rostro de Fujimori se dibujó algo. Estaba aterrado.
—Tengo contactos en el Servicio de Inteligencia. Yo puedo conjurar el peligro—, le explicó Montesinos y se despidió.
Fujimori preguntó por qué Montesinos se llamaba Vladimiro Lenin Ilich y le explicaron que su padre, un intelectual, y su tío Alfonso, otro intelectual, eran leninistas y al chico le pusieron ese nombre. Y luego le castraron la posibilidad de determinar su propio destino: vivían en un lugar pobre porque el padre, a pesar de su socialismo inmaculado, era escribano de la curia peruana, y con lo poco que ganaba debía sostenerlos a todos. Pero además bebía. Y cuando regresaba a casa ponía a arder unos cirios y se acostaba dentro de un ataúd. Los vecinos entraban a mirarlo y reían. Luego del amanecer, el padre despertaba a sus pequeños y los hacía cantar la Internacional Socialista. Si bajaban el tono de la voz porque el espectáculo los avergonzaba, él los obligaba a repetirla.
Cuando Vladimiro Lenin Ilich Montesinos pisaba la calle, era el hazmerreír de Arequipa. Un poco después, la madre murió de pena.
Creció silencioso. Quería ser abogado, soñaba con las leyes y la literatura, con tocar el violonchelo, pero su padre lo metió al ejército. Los militares peruanos trajinaban entonces ideas de izquierda.
Unos años más tarde, siendo teniente, Montesinos llevó a Francisco Loaiza hasta la casa de su familia: un barrio miserable, una vivienda con cuatro trastos en desorden. Sobre una cama estaba el cadáver del padre y sobre la pequeña mesa y en el suelo, frascos de barbitúricos vacíos. Montesinos miró a Loaiza y le preguntó:
—¿Crees que este hijo de puta llegue a arruinar mi carrera militar con el suicidio?
¡Y Alberto Fujimori! Ese no es su verdadero nombre. De acuerdo con algunos rasgos de la cultura japonesa, su padre tomó el apellido de un amo para el cual sirvió en los campos de aquel Japón feudal que antecedió a Pearl Harbor y llegó a su final con McArthur.
Aparte de su familia y de dos o tres amigos muy cercanos y, desde luego, de Montesinos, nadie sabe con precisión dónde nació, cuándo nació y cómo nació ¿En el Japón antes de que sus padres emigraran? ¿En alta mar? ¿Luego de llegar al Perú?
Pocos días antes de alcanzar el poder, Montesinos le dijo:
—Ingeniero, es muy grave aspirar a la Presidencia sin haber nacido en el Perú: la cárcel, la persecución...
Francisco Loaiza lo calló con la mirada. Horas después se presentó ante Fujimori con dos sobres en la mano. Le entregó uno con la fotocopia de los registros civiles tachados en algunos apartes, y retuvo el segundo.
—¿Qué contiene ese?—, le preguntó Fujimori y Montesinos respondió:
—Las fotocopias de los originales antes de ser adulterados. Las conservaré yo.
En los recuerdos de Fujimori hay una secuencia profunda: el ataque sorpresa de los japoneses a la base estadounidense en Hawái y la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial determinaron una infancia de aislamiento y pavor, pues los estadounidenses ordenaron en estos países cazar a los emigrantes provenientes del Eje.
En Colombia el Gobierno le declaró la guerra a Alemania, Italia y el Japón. Capturaron a los inmigrantes alemanes y los enviaron a dos campos de concentración cercanos a la capital. Estupenda ocasión no solamente para reafirmar su amor a Washington, sino para quedarse con los bienes de un enemigo industrioso. Les robaron todo.
En el Perú no hubo alambradas. Los japoneses eran cazados y luego de ser seleccionados de acuerdo con lo que los estadounidenses llamaban “la edad militar”, los separaban de sus familias y los llevaban por mar a campos de confinamiento en los Estados Unidos. Roosevelt pensaba que aquellos campesinos podrían destruir el Canal de Panamá. A los demás, la Policía los despojaba de sus bienes y los chantajeaba bajo la amenaza de la extradición.
Si hasta entonces los japoneses no eran allí bien acogidos, lo de Pearl Harbor hirió el sentimiento más sublime de la clase dirigente del Perú, y a partir de allí comenzaron a ser mirados con menos consideración que los mestizos, los indios y los negros.
Cuando llegó al poder, Fujimori traía ese sabor. Primer paso: los japoneses, entonces el uno por ciento de la población peruana, pasaron a ocupar el veinte por ciento de la nómina del Estado.
Meses antes de su victoria electoral, avanzaba la campaña presidencial. Montesinos apareció una mañana con dos hojas de papel en la mano y mientras se las entregaba, le preguntó: