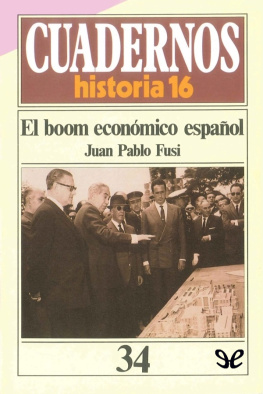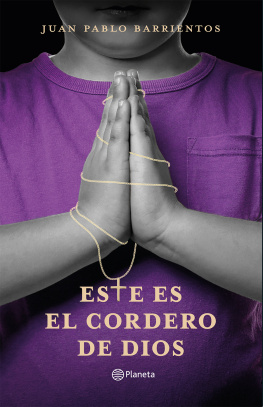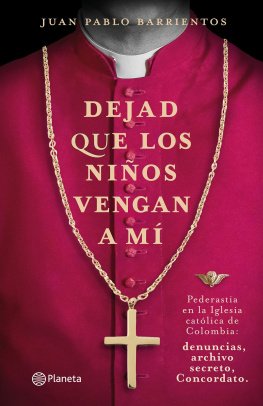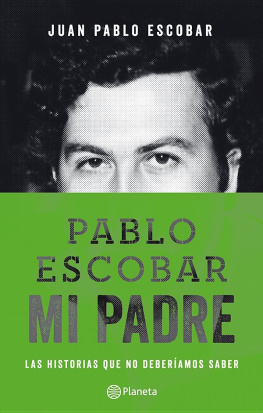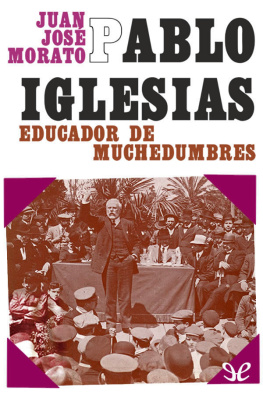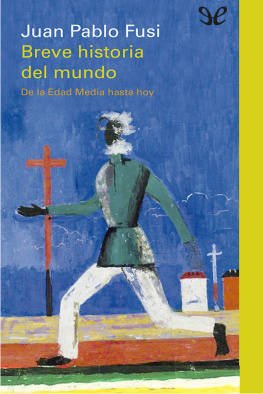© Juan Pablo Calvás, 2018
© Editorial Planeta Colombiana S. A., 2018
Calle 73 N.º 7-60, Bogotá | ISBN 13: 978-958-42-7085-6
ISBN 10: 958-42-7084-2 |
Diseño de cubierta:
Departamento de diseño Grupo Planeta
Diseño y armada electrónica:
Editorial Planeta Colombiana, S. A. | Impreso por:
Primera edición (Colombia): agosto de 2018
Impresión:
Impreso en Colombia - Printed in Colombia |
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.
Para Adelina, Fernando y Héctor, mis mayores
“Es que Colombia cambia, pero sigue igual,
son nuevas caras de un viejo desastre.”
Fernando Vallejo
(La Virgen de los sicarios)
PRÓLOGO
PROMESAS, PROMESAS, PROMESAS
C omienzo con un vaticinio: es seguro que quien lea este libro indignado e importante del periodista Juan Pablo Calvás –que es un compendio de las esperanzas traicionadas por los últimos nueve Gobiernos colombianos, pero también es un ensayo cargado de ironía–, cerrará sus páginas con la sensación de que es terrible e increíble que nos hayamos acostumbrado a las promesas incumplidas. No hay vergüenza peor, en la vida diaria que al final es la vida, que la vergüenza que produce un juramento en vano a los padres, a los amigos, a las parejas, a los hijos. Pero por alguna extraña razón, que quizás sea nuestra sospecha de que es un error esperar algo de este Estado sombrío, damos por hecho sin espanto que buena parte del trabajo de los políticos es engañarnos y que los candidatos nunca quieren enamorar a sus electores, sino apenas llevárselos a la cama.
Repetimos y repetimos que “así es Colombia”, “así es el mundo”, “así son los políticos”, “así es la gente” y “así va a ser”, con la misma resignación con la que pronosticamos el próximo aguacero.
Quizás lo mejor de este libro de Calvás sea que, al narrarnos de nuevo las torpezas y las farsas y los fracasos de los últimos Gobiernos, al ponernos en orden las promesas incumplidas por las administraciones de las últimas cinco décadas, al mostrarnos en blanco y negro los peores lugares comunes de nuestros políticos, nos obliga a recobrar la incomodidad, la irritación, el sobresalto: no, no es una anécdota tropical, ni es un buen chiste de coctel, que se haya jurado ante el Dios del país –mil y una veces– que ahora sí se hará la reforma agraria, que ahora sí se acabará el servicio militar, que ahora sí se corregirán los problemas del sistema de salud, que ahora sí se va a hacer la paz, que ahora sí se va a rescatar a Buenaventura de su guerra, que ahora sí se va a permitir un tercer canal de televisión, que ahora sí se va a salvar el podrido Río Magdalena.
No, no es una tontería más en el mar de las tonterías, ni es una desventura para celebrar con un par de sarcasmos, que siempre se prometa que no se hará una reforma tributaria cuéstenos lo que nos cueste, que no se dejará en la nada la carretera hacia Nuquí, que esta vez sí se copiará el pacto por la educación que consiguen firmar las sociedades que no se regodean en sus propias miserias, que por fin se aclarará el diferendo limítrofe que le explicaban a uno cuando era chiquito y que la red de trenes que alguna vez se anunció va a empezar a funcionar en unos años: ¿por qué no hacer un museo del metro de Bogotá, por ejemplo, con los planos, con las notas de prensa, con los discursos definitivos que han anunciado el comienzo de la obra en los últimos cien años de nuestra historia?
Si algo ha sido “colombiano”, además de esta vocación a matarse por cosas que no existen, ha sido esta manía tan triste de incumplir las promesas, pero dicho por Calvás, agudo y grave a la vez, suena a broma trágica. Su voz de hombre bueno con los dientes afilados, que se escucha todos los mañanas en la radio, ha conseguido volverse sus estupendas columnas en El Tiempo sin que se pierda nada en la traducción. Y en este libro es, aún más, lo que ha sido en el periódico: la voz de un narrador que va de la oralidad a la escritura, y de la escritura a la oralidad, con una facilidad pasmosa, y que avanza y avanza igual que una trama. Tenemos entre manos un volumen serio así desde la tapa sea irónico. Pero tenemos también a una persona que se ha tomado el trabajo de reunirnos los pájaros que han estado pintándonos en el aire y el trabajo de contárnoslos como se les cuentan los dramas a los amigos.
Para mí es claro que la gente de radio sabe volverse amiga de sus oyentes: así me he tomado yo a mis locutores favoritos. Juan Pablo Calvás encontró en las acaloradas cabinas de la W el don de recordarnos la verdad sin rodeos y sin condescendencias, y así escribe, y su escritura es una lección sobre el propósito de la escritura, sobre el anhelo de llegar a otro y de quedarse allí adentro. En Nos pintaron pajaritos en el aire, que nos conducirá a la pregunta de si alguna vez conseguiremos superar esta maldición que nos impide terminar lo que empezamos –lo vaticino–, Calvás cuenta la historia de Colombia en clave de engaños, de planes de desarrollo sin desarrollar, de maquetas bellas como monumentos a las ganas de fracasar o como estaciones a las que jamás va a llegar el tren.
Y es otro de sus gestos de amistad. Pues no cualquiera se pone en la tarea de documentar uno de nuestros peores vicios. Y hay que tener en el fondo, siempre presente a pesar de todo, la terca esperanza de superarlos.
Ricardo Silva Romero
INTRODUCCIÓN
¡Oh, sí! Otra vez, como cada año, Colombia queda en el top 10 de los países más felices del mundo. Y otra vez, como cada año, nos hacemos la misma pregunta: ¿Qué es lo que nos lleva a liderar tan trascendental listado? ¿Qué extraña conjunción universal se da para que sea feliz un país donde campea la pobreza, los atracos son pan de cada día, los atascos en el tráfico son un dolor de cabeza permanente, no puede llover porque se vienen abajo las montañas sepultando carreteras y gentes, mientras el sistema de salud parece diseñado por algún pervertido que goza con el mal de los enfermos?
Algunos dicen, no sin cierta candidez, que es porque aquí solo sabemos ver las cosas con optimismo (o, como dicen hoy los publicistas, positivismo). No bajamos los brazos ante la adversidad, sino que, al contrario, ponemos nuestra mejor cara y salimos adelante a pesar de todo lo negativo. Mejor dicho, un discurso que más pareciera sacado de la oficina de algún creativo de Procolombia para promover el país como destino para turistas e inversionistas, antes que un análisis real sobre esa misteriosa morfina que nos mantiene drogados y nos hace decir, o al menos creer, que somos felices.
Otros, que pretenden una aproximación socio espacial al dilema, aseguran que la situación geográfica de nuestro país, con sus temperaturas suaves y tropicales, su gran diversidad en frutas y abundancia en aguas garantiza que hasta para el más humilde Colombia sea un país bueno y generoso, más aún con el espíritu festivo de cada uno de sus habitantes. ¡Nada más falso! Ni el aguardiente paga las deudas, ni a las fincas puede uno entrar a llevarse un mango porque lo matan y, bueno, ni hablemos del agua de los ríos que, o no se puede tomar porque está contaminada, o simplemente ya está privatizada.
Pero entonces ¿qué es lo que nos hace felices?
Fácil: la esperanza. En el corazón de cada colombiano hay una flor que nunca marchita y que se llama esperanza. La esperanza de que este año nos vaya mejor que en el anterior. La esperanza de que la tía se recupere de la enfermedad. La esperanza de que este semestre la sequía no acabe con los cultivos o que el próximo invierno no arrase con todo por las inundaciones. La esperanza de que esta vez sí se construya el metro para Bogotá. La esperanza de que la selección Colombia este año sí pase a la siguiente ronda del mundial. En fin, la esperanza es el combustible de la felicidad de Colombia porque hace que ante cada desgracia haya una chispa de ilusión que permite creer en una solución inmediata al drama cotidiano o, al menos, en un bálsamo para hacer las penas menos dolorosas.