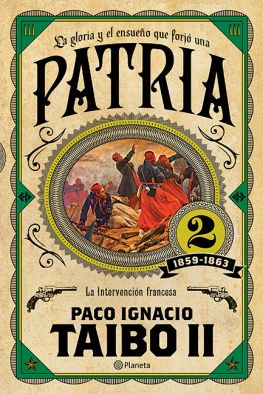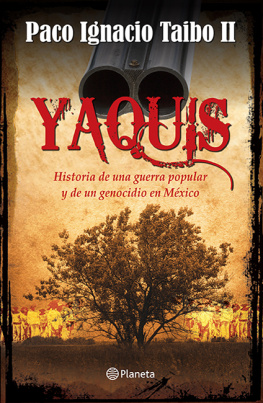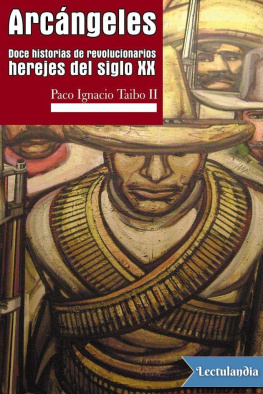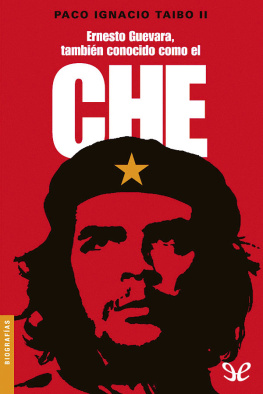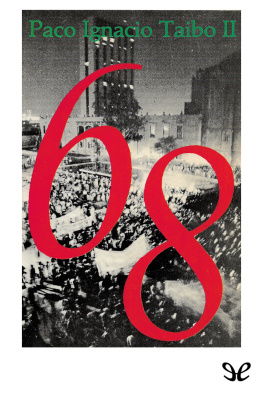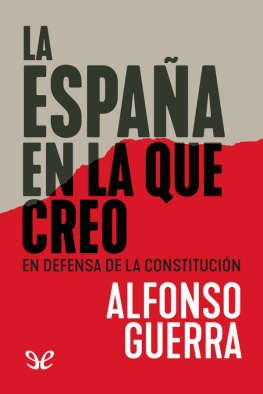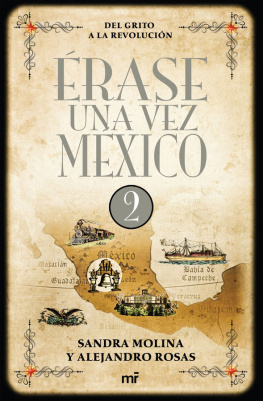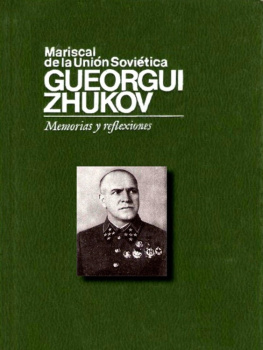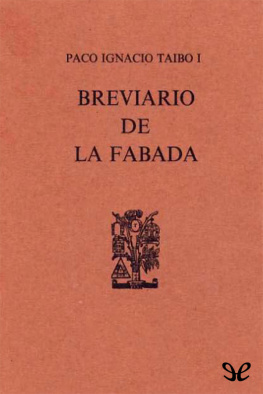ÍNDICE
TOMO 2
Vámonos patria a caminar, yo te acompaño.
O TTO R ENÉ C ASTILLO
Nosotros venimos del pueblo de Dolores,
descendemos de Hidalgo y nacimos
luchando como nuestro padre,
por los símbolos de la emancipación,
y como él, luchando por la santa causa
desapareceremos de sobre la tierra.
I GNACIO R AMÍREZ , “Discurso cívico”,
Obras completas, tomo III
El historiador no se ocupa sólo de la verdad;
se ocupa también de lo falso cuando se ha
tomado como cierto; se ocupa también de lo
imaginario y lo soñado. Sin embargo,
se niega a confundirlos.
A LAIN D EMURGER
Para F RANCISCO P ÉREZ A RC E ,
mi compadre, camarada y amigo durante casi 50 años
A la memoria de mi amigo J OSÉ E MILIO P ACHEC O ,
con el que muchas de estas historias fueron conversadas
a lo largo del tiempo mexicano
J uan Antonio Mateos te cuenta: “Zaragoza saludaba al pueblo siempre con emoción. Su fisonomía constantemente serena, infundía respeto y veneración. Zaragoza no repetía jamás una misma orden, porque está satisfecho de ser obedecido. Trataba con seriedad, pero con exquisita distinción, a sus subordinados y consideraba a la tropa, acariciaba a los niños que iban con sus madres en pos de los batallones, decía que aquellas tiernas criaturas eran sus hijos; muchas veces los tomaba en sus brazos: esto hacía llorar a los soldados. Era poco comunicativo, y jamás se ostentaba sino en los momentos supremos. Su presencia en el ejército era una esperanza radiante, que infundía valor y decisión al soldado”. Tras esta idílica visión hay mucho de verdad si se contrastan decenas de testimonios, quizá bajo la simple lógica de que a un general del pueblo le gusta el pueblo.
En enero del 62 el presidente Juárez toma una decisión arriesgada: acepta que dejes la Secretaría de Guerra y dirijas una parte del Ejército de Oriente, bajo el mando de José López Uraga, y el 6 de febrero lo sustituyes a causa de su blandenguería con los invasores. Juárez te ha mandado a hacerte cargo directo del pequeño ejército que tendría la misión de frenar la intervención armada.
Naciste en 1829 en Bahía del Espíritu Santo, Texas, un pueblo de menos de 800 habitantes, cuando era provincia mexicana; tendrás siete años cuando se pierda Texas. ¿Un hombre sin patria? Al contrario, un nacionalista ferviente que a falta de patria chica se quedó con una patria grande.
Hijo del errante Miguel G. Zaragoza y de María de Jesús Seguín, estudiaste en Matamoros y Monterrey. Durante un tiempo fuiste seminarista; quizá del rechazo al mundo católico institucional surge tu radical liberalismo y pronto te dedicas al comercio; Guillermo Prieto, que lo sabe todo, añadirá que fuiste sastre durante un tiempo. Te incorporas al ejército en el 46 (a los 17 años) para pelear contra los gringos, pero en medio del caos no te aceptan. Finalmente ingresas a las guardias nacionales como sargento y en 1853 te ascienden a capitán. ¿Cómo ibas a estar al margen de la guerra contra los invasores?
De tu pasado queda tu estampa. Lo siento: más que capitán pareces con tus lentes de arito, tu escasa pelambre facial, tu extremada sencillez, un dependiente de comercio o un ayudante de abogado.
Te haces novio de la hermana de un compañero, Rafaela Padilla, a la que describen como “blanca, con cabello castaño, nariz respingada y ojos color miel”, pero, llamado a reprimir un alzamiento conservador, no puedes asistir a tu propia boda que se celebra el 21 de enero de 1857 y tienes que pedirle a tu hermano que te supla en un matrimonio por poder. Dos veces se equivocará el cura y le preguntará a Rafaela si quiere casarse con Miguel y ella negará dos veces, hasta que el poco despierto sacerdote rectifique y le pregunte por Ignacio.
En el 58 resistes con un grupo de norteños el golpe de Zuloaga en la Ciudad de México. Derrotado, marchas hacia el norte defendiendo la Constitución del 57 y la Reforma. Una larga carrera hasta la batalla de Calpulalpan, que terminas con grado de general.
Zaragoza, que escribías el Ignacio con Y griega, no tenías buena ortografía, pero transmitías en tus escritos candor y calor, convicción y fuerza; pocos generales de la Reforma lograban pasar a sus subordinados el temple y la emoción. Uniformado con paño gris y sin adornos, tu sobriedad era una imagen, era una rebelión contra las plumas y los botones dorados del viejo régimen. Tu mirada miope y tus pequeños lentes hacían que a los ojerosos se les dijera que traían los anteojos de Zaragoza. Pero nadie se atrevía burlarse de tu radicalismo político.
Personaje rodeado de un aura de tragedia a causa de la muerte prematura de casi toda tu familia: tu primer hijo, llamado Ignacio, nacerá en Monterrey y morirá de enfermedad en marzo de 1858. Tendrás un segundo hijo al que llamarás igual, Ignacio Estanislao, y que ocho meses más tarde morirá en la Ciudad de México cuando eres ministro de la Guerra en el gobierno de Juárez. En junio de 1860 nacerá la tercera hija, también llamada Rafaela. Un año y medio después será Rafaela madre la que enferme de un “un mal incurable”. A fines del 61 marchabas hacia San Luis Potosí bajo órdenes de Juárez y nunca volverías a ver a tu esposa. Rafaela moriría el 13 de enero del año siguiente. Prieto cuenta que tu única referencia por escrito al hecho fue una parca nota agradeciendo la ayuda pecuniaria que el gobierno dio para su entierro.
En abril-mayo del 61 salvaste al gobierno de la crisis entre González Ortega y Juárez al encargarte de la Secretaría de Guerra. Salvaste, bien saben todos los que vivieron cerca de ti, aquellos momentos difíciles, acosados por las guerrillas conservadoras, cercados por la penuria económica. Insististe en organizar e instruir un ejército basado en los voluntarios cuerpos de la Guardia Nacional, intentaste abrir una Escuela de Formación para Oficiales del Ejército encargada al general José Justo Álvarez; trataste de que el Congreso financiara la creación del cuerpo médico y el Estado Mayor General, pero el dinero necesario no llegó. En la Memoria del 10 de mayo de 1861 propusiste “una ley que obligue al servicio militar a todos los ciudadanos” y la formación de “colegios militares y escuelas facultativas”. El 31 de julio escribías: “La gran mayoría de la tropa no sabe leer ni escribir”, y cuando no estaba en servicio se entregaba al vicio y al juego. Proponías una medida inocente: llenar las paredes de los cuarteles de “vocablos sencillos morales; pónganse pizarrones para que en ellos se ejercite la escritura, y por último léase el catecismo político constitucional”.
Confrontado en el debate público, porque el presupuesto del Ministerio de la Guerra era de $4 754 395.04, frente a $8 327 448.04 del presupuesto de todo el gobierno federal, que correspondía la situación excepcional que se estaba viviendo, Zaragoza, respondiste muy enfadado: “Yo ni robo a la nación ni hago favores a nadie como ministro de la Guerra. En el presupuesto se han suprimido los Estados Mayores de las armas especiales y el cuerpo especial de Estado Mayor, porque son innecesarios en nuestra República; y la prueba de ello es que en ninguna campaña, en ningún combate con las naciones extranjeras […] han aparecido entre nosotros esas lumbreras del ejército […]. Durante la última guerra civil […] tuve positivos deseos de encontrar a uno de esos genios de las armas especiales”.
Cuando las opiniones derrotistas de López Uraga obligaron primero a reforzarlo y luego a sustituirlo, con gusto aceptaste rebajar tu grado, a pesar de que el mundo se te venía encima por la muerte de Rafaela: “Yo estoy seguro de tener el corazón tan en su lugar como el mejor de los europeos. No garantizo, sin embargo, la victoria. Yo me obligo a combatir, no me obligo a vencer”.