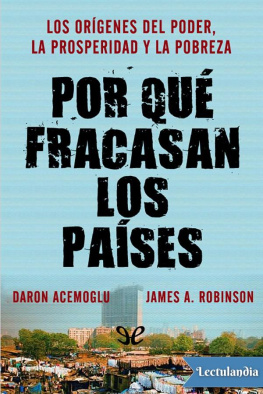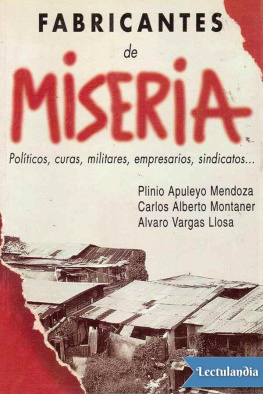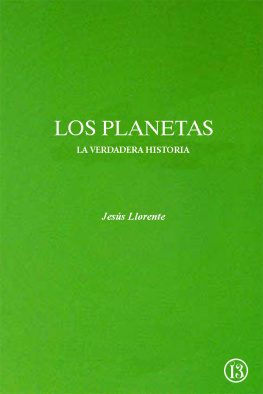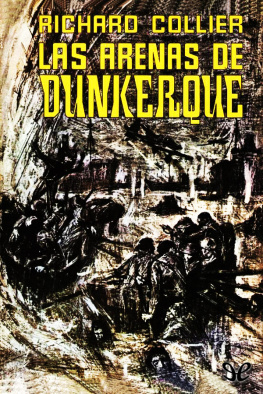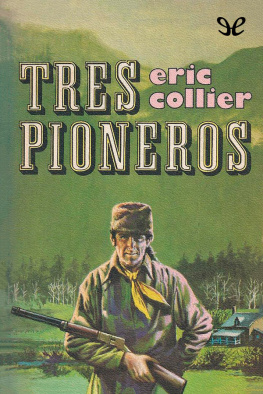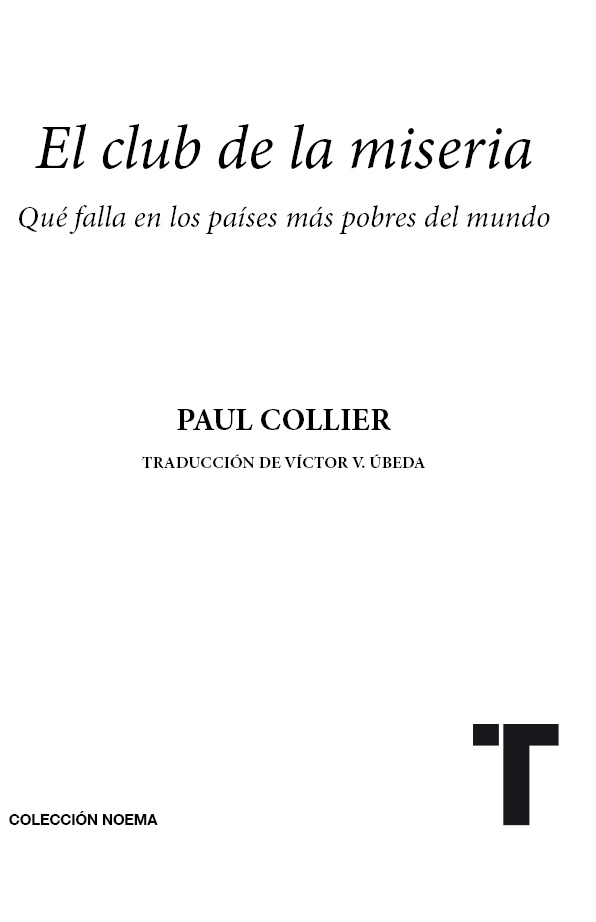Copyright © 2007, Paul Collier. All rights reserved.
La editorial agradece todos los comentarios y observaciones: turner@turnerlibros.com
PREFACIO
E
n 1968, cuando estudiaba en Oxford, me afilié a una asociación llamada Estudiantes Socialistas Revolucionarios de Oxford. El nombre ahora suena a chiste, pero en aquella época todo parecía muy simple. Mi plan, nada más licenciarme, era poner en práctica mis conocimientos económicos en África. Las nuevas naciones africanas estaban mal preparadas y prácticamente ninguno de sus habitantes había recibido una educación como la que yo acababa de completar. Por aquel entonces, muchos alumnos de la universidad de Oxford tenían vínculos familiares en África, toda vez que sus padres habían trabajado en la administración colonial. Aunque ése no fuera precisamente mi caso, pues mi padre era un carnicero de Yorkshire, algo se me debió de contagiar de esos vínculos coloniales: el padre de un amigo había sido gobernador general de un pequeño país llamado Niasalandia y se me ocurrió investigarlo. Lo que leí acerca de este país me decidió a conocerlo de primera mano. Le habían cambiado el nombre; entonces ya se llamaba Malaui, y era la nación más pobre del continente africano. El problema es que resulta más fácil cambiar el nombre de un país que cambiar su economía: treinta y cinco años después, Malaui sigue siendo tan mísero como lo era entonces, y dudo mucho de que dentro de otros treinta y cinco años vaya a cambiar gran cosa, a menos que… De ese “a menos que” trata este libro.
Si Malaui no ha cambiado mucho en los últimos treinta y cinco años, en cierto sentido yo tampoco, puesto que sigo trabajando sobre África, ahora desde mi cátedra en Oxford. Antes fui catedrático en Harvard y director del departamento de desarrollo del Banco Mundial, puesto al que me llevó Joe Stiglitz con la intención de que la entidad dedicase mayor atención a los países más pobres. De hecho, mi primera misión para el Banco Mundial fue acompañarlo a Etiopía. Como me acababa de casar, el viaje me sirvió de luna de miel, sólo que con Joe en lugar de mi esposa, la cual, afortunadamente, se mostró comprensiva (no sé si fue casualidad o es que las mentes afines se atraen, pero ella había trabajado en Malaui al terminar la carrera).
Este libro trata de los malauis y las etiopías del mundo, esa minoría de países subdesarrollados que actualmente se encuentran a la cola del sistema económico global. Algunos, como Malaui, siempre lo han estado; otros, como Sierra Leona, en su día eran menos pobres que la India o China. Los países que hoy ocupan los últimos lugares del escalafón mundial se distinguen no sólo por ser los más pobres, sino también por no haber logrado prosperar mínimamente. No están en vías de desarrollo como la mayoría de los países; por el contrario, van a la deriva. A medida que países antaño pobres como la India, China y otros de desarrollo económico similar han progresado, el panorama de la pobreza global se ha vuelto más confuso y ha camuflado esa evolución divergente. Como es obvio, para que a unos países les vaya relativamente mejor, a otros ha de irles relativamente peor; pero el declive de los países que hoy están a la cola no es sólo relativo, sino que a menudo es absoluto. No es que muchos de estos países se estén quedando descolgados: es que están yéndose a pique.
En los últimos años he dedicado la mayor parte de mi trabajo a las guerras civiles. Mi propósito era comprender por qué los conflictos se concentraban cada vez más en el África pobre. Poco a poco, fui desarrollando la idea de la “trampa del conflicto”, según la cual ciertas condiciones económicas hacen que un país sea más proclive a la guerra civil y determinan que, una vez estallado el conflicto, el ciclo de violencia se convierta en una trampa de la que resulta difícil escapar. Me di cuenta de que la trampa del conflicto explicaba la situación de estos países, pero tenía haber algo más. Malaui no ha sufrido una sola guerra en toda su historia poscolonial y, sin embargo, no se ha desarrollado. Otro tanto ocurre con Kenia y Nigeria, países sobre los que he escrito libros en distintas fases de mi carrera y que no se parecen a Malaui ni entre ellos. Tampoco creo que la pobreza en sí constituya una trampa. El fracaso de estos países ha tenido como telón de fondo el éxito del desarrollo global; la pobreza es algo que la mayoría de los habitantes del planeta está logrando dejar atrás. Desde 1980, la pobreza mundial ha disminuido por primera vez en la historia. Asimismo, tampoco es un problema exclusivamente africano, puesto que los desarrollos fallidos también se dan en otras partes del mundo, tales como Haití, Laos, Birmania y los países de Asia central, donde Afganistán es el caso más llamativo. Ante semejante diversidad, dar una explicación universal del desarrollo fallido no suena convincente.
Parte de la razón por la cual las teorías unifactoriales del desarrollo fallido son tan habituales es que los investigadores actuales tienden a la especialización: están formados para emitir haces de luz intensos, pero estrechos. Por mi parte, yo he escrito libros sobre el desarrollo rural, los mercados de trabajo, las perturbaciones macroeconómicas, la inversión y el conflicto; y durante un tiempo trabajé para Joe Stiglitz, que se interesaba de verdad por todo y tenía opiniones ingeniosas sobre la mayoría de los asuntos. Esta amplitud de miras tiene sus ventajas. Con el tiempo terminé dándome cuenta de que son cuatro las trampas que explican la situación de los países más pobres del mundo. Entre ellos representan cerca de mil millones de personas. Si no se hace nada al respecto, durante las dos próximas décadas este grupo irá separándose paulatinamente del resto de la economía mundial, creando un gueto de miseria y descontento.
Los problemas de estos países son muy diferentes de los que en las últimas cuatro décadas han afrontado los llamados “países en vías de desarrollo”, que son la mayoría, puesto que los países más desarrollados sólo representan un sexto de la población mundial. Durante todos estos años, hemos manejado una definición de países en vías de desarrollo que englobaba a cinco mil de los seis mil millones de habitantes del planeta. Sin embargo, no todos los países en vías de desarrollo son iguales; aquéllos donde el desarrollo ha fracasado se enfrentan a problemas intratables, que no aquejan a los países que están saliendo adelante. En realidad, lo que hemos hecho era la parte más sencilla del desarrollo global; ahora lo difícil es rematar la faena. Y hay que rematarla, porque un gueto paupérrimo de mil millones de individuos será algo cada vez más imposible de tolerar para un mundo que se pretende confortable.
Por desgracia, no se trata simplemente de darles dinero; si así fuera, tendrían una solución relativamente fácil, porque tampoco son tantos. Salvo excepciones importantes, la ayuda no resulta muy eficaz en estos casos, al menos el tipo de ayuda que se ha proporcionado hasta ahora. En las sociedades más míseras, el cambio hay que promoverlo desde dentro, no se les puede imponer desde fuera. En estas sociedades se libra una lucha entre los valerosos individuos que desean el cambio y los arraigados intereses que lo rechazan. Hasta ahora, por lo general, hemos sido meros espectadores de esa lucha, pero podemos hacer mucho más para consolidar la posición de los reformadores. Para ello, sin embargo, habrá que recurrir a instrumentos tales como la intervención militar, la promulgación de normas internacionales y la política comercial, que hasta ahora se han utilizado con otros fines. Los organismos que controlan estos instrumentos no están al tanto de los problemas de esos mil millones de personas ni tienen un especial interés en ellos, pero tendrán que ponerse al corriente, y los gobiernos tendrán que aprender a coordinar ese amplio abanico de medidas.