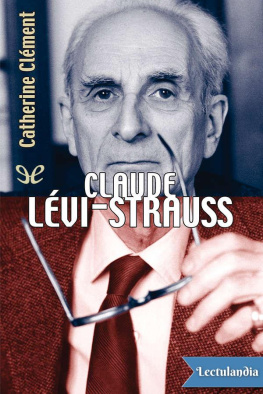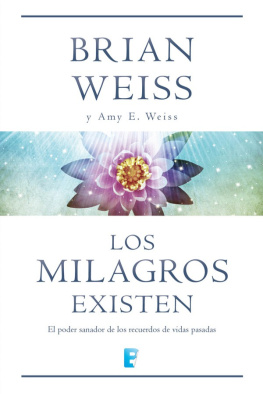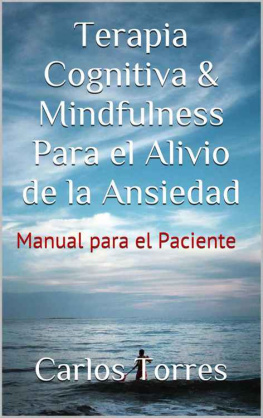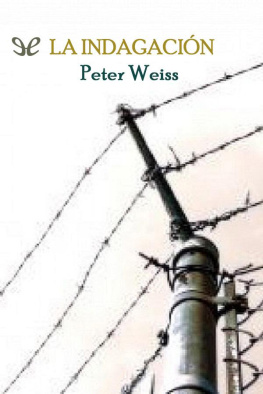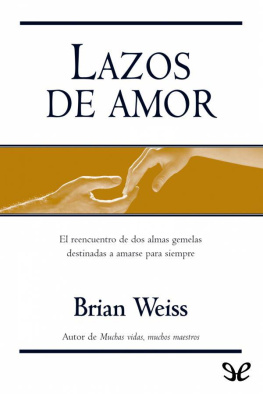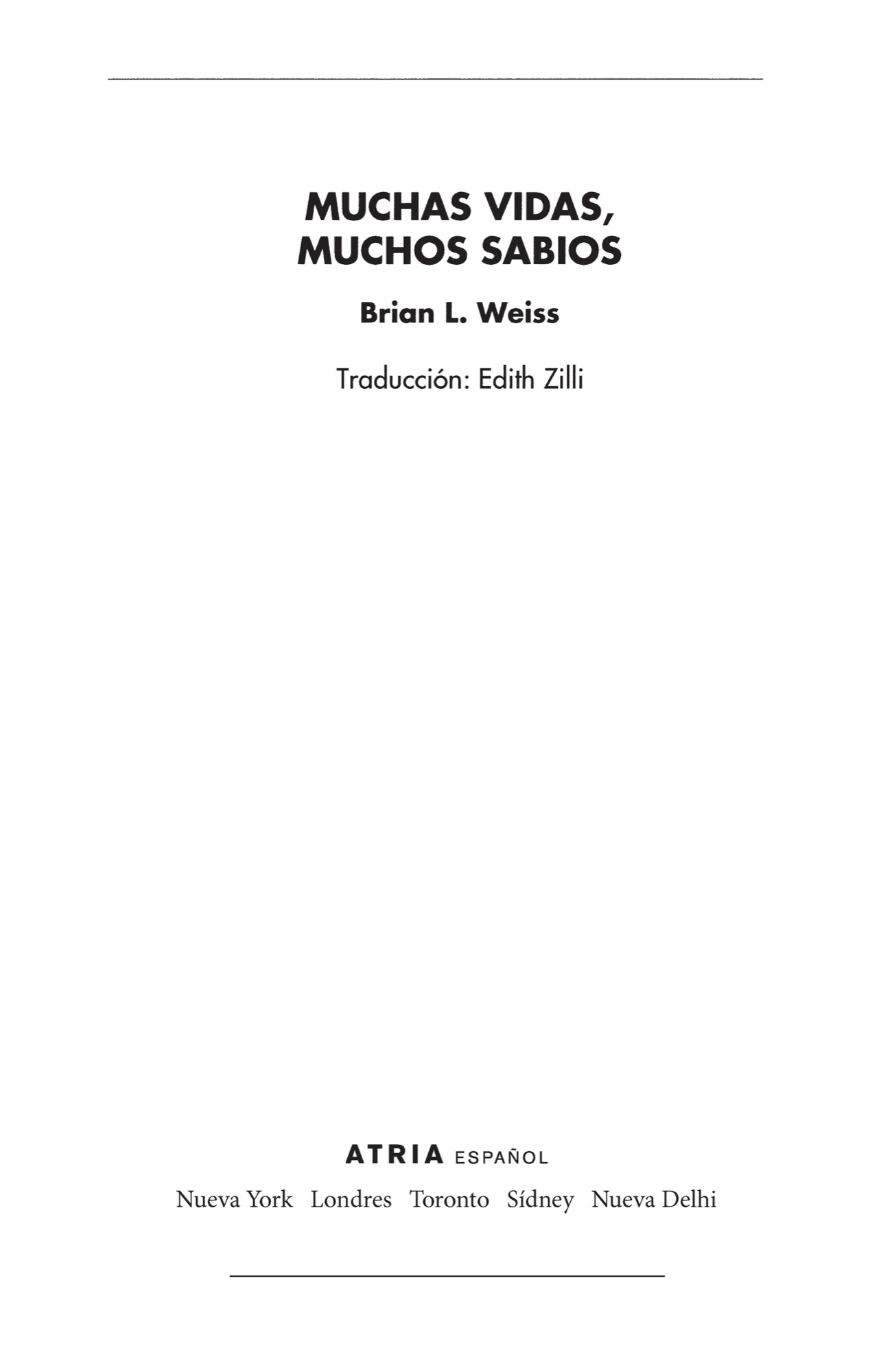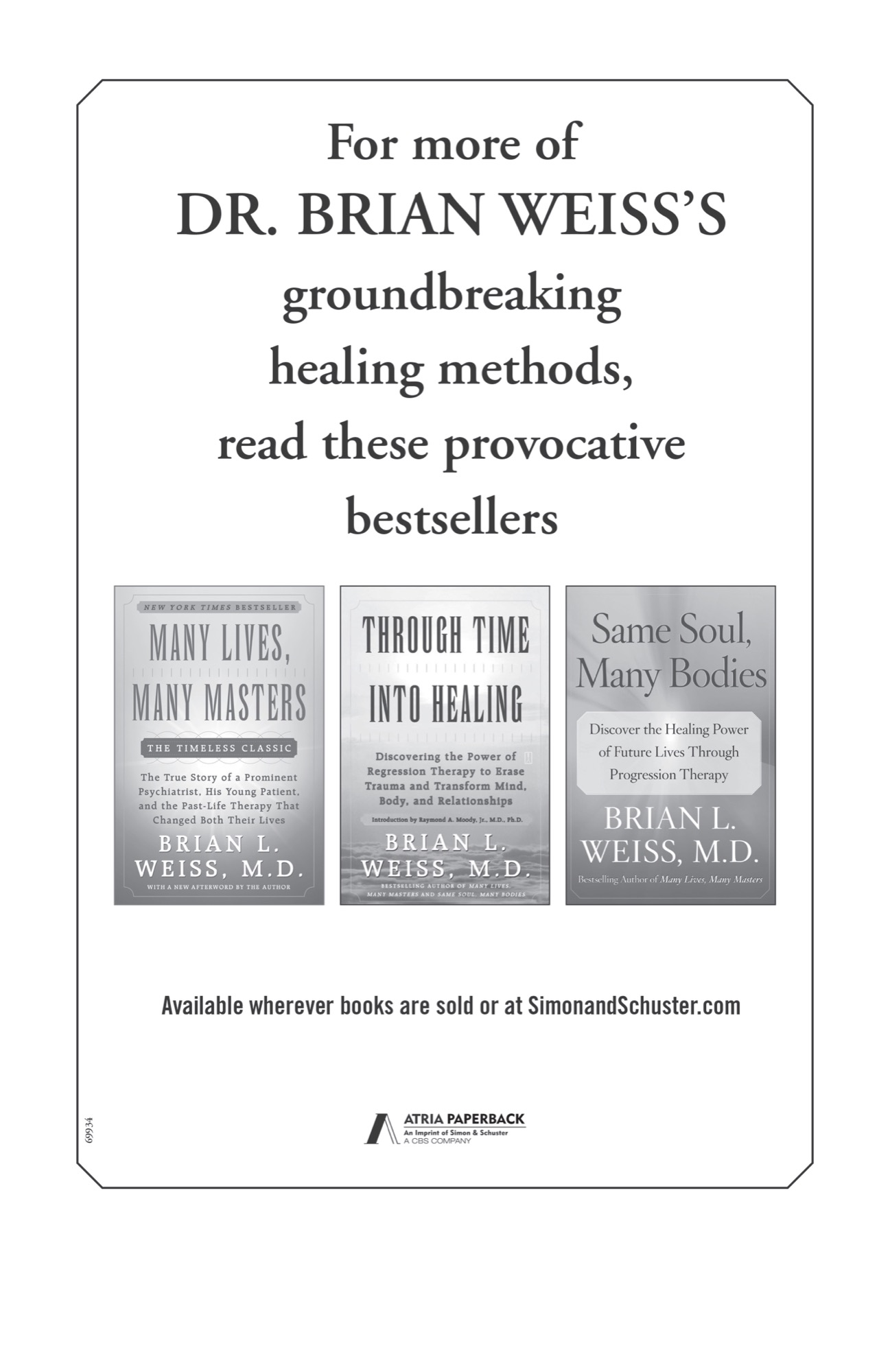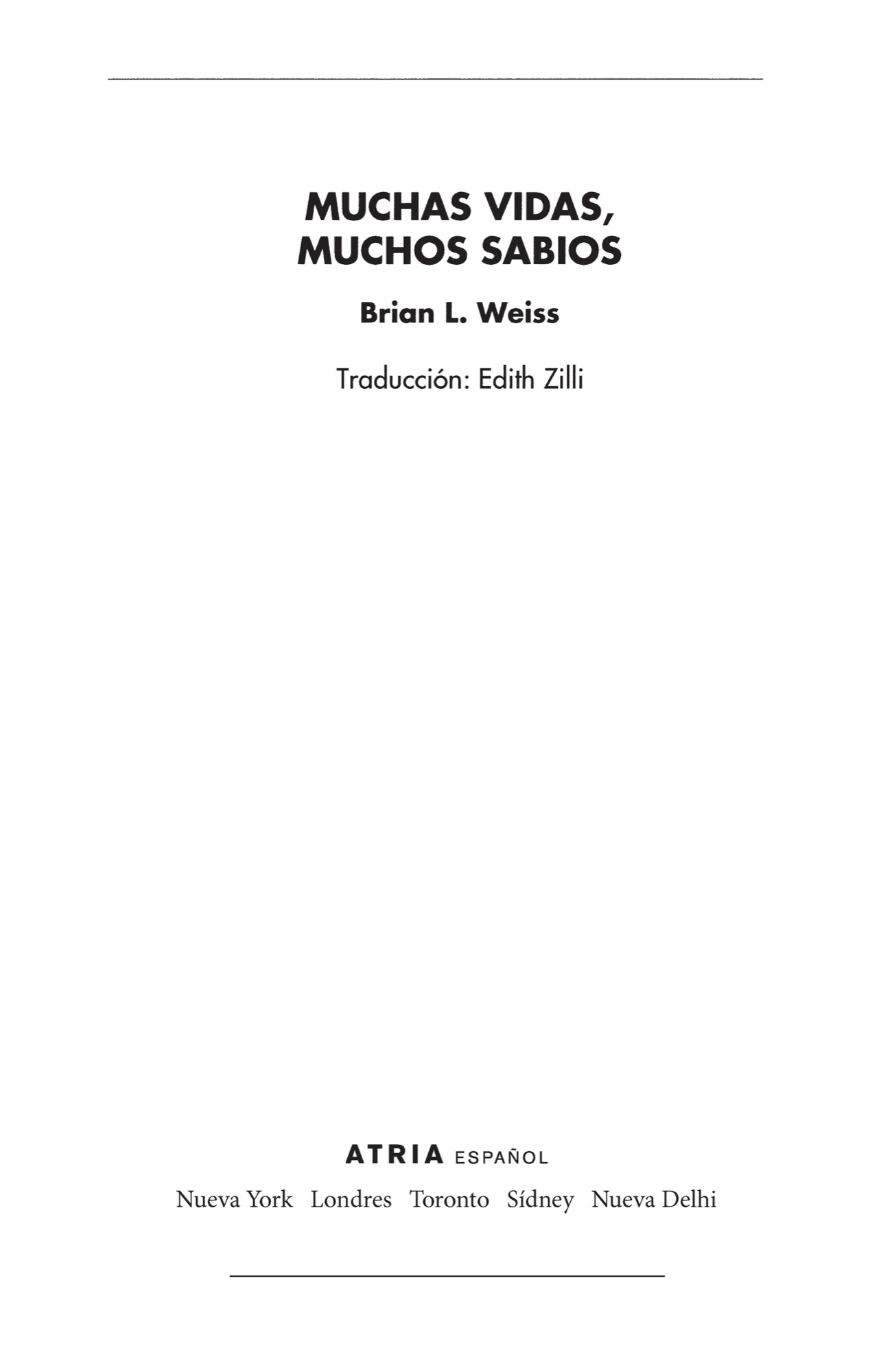
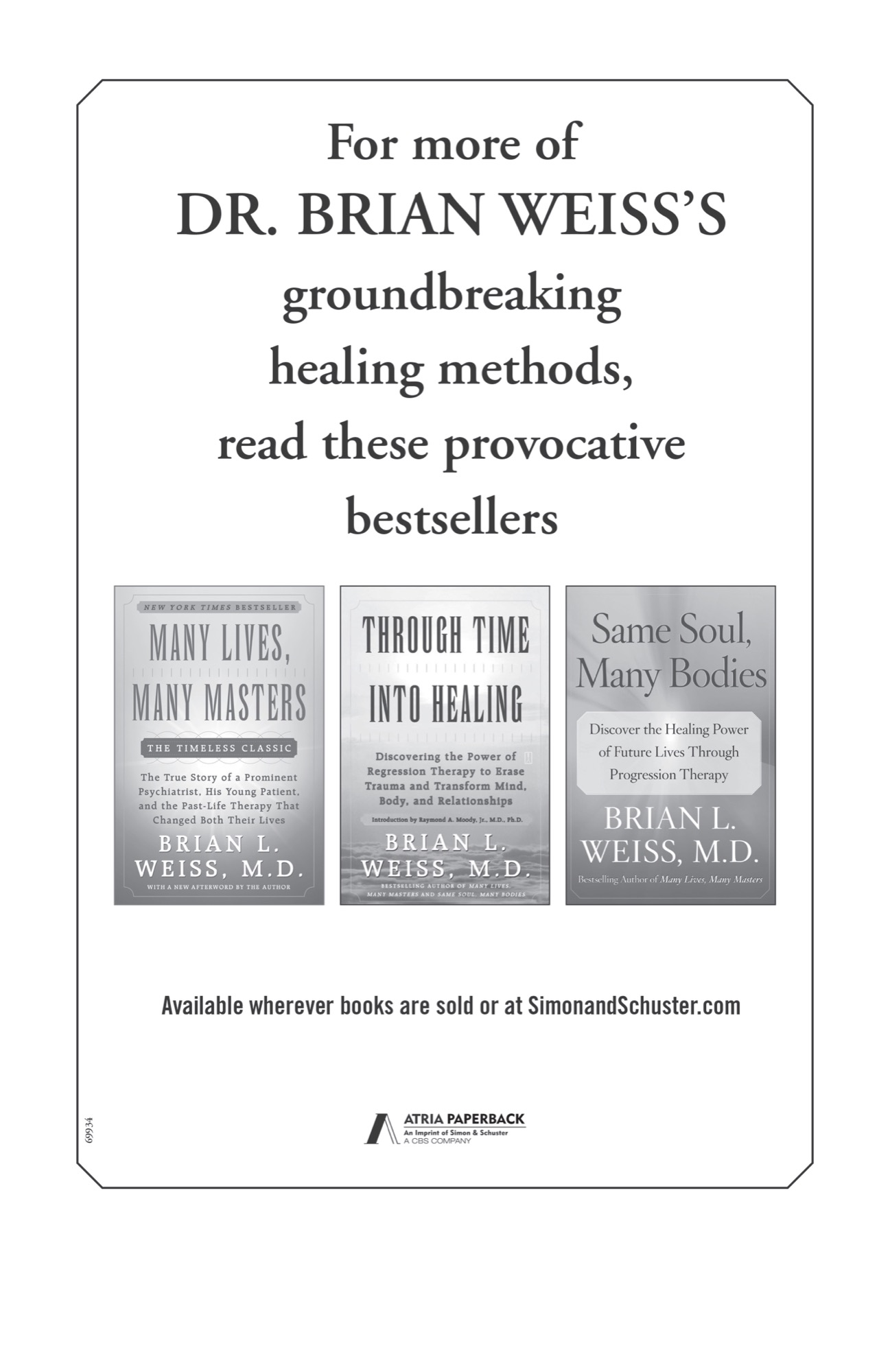
A Carole, mi esposa, cuyo amor me ha
nutrido y sustentado por más tiempo
del que puedo recordar.
Estamos juntos, hasta el fin del tiempo.
AGRADECIMIENTOS
M igratitud y mi amor a mis hijos, Jordan y Amy, que me perdonaron por robarles tanto tiempo a fin de escribir este libro.
También agradezco a Nicole Paskow que transcribiera las cintas grabadas de las sesiones de terapia.
Las sugerencias editoriales de Julie Rubin, tras leer el primer borrador de este libro, fueron muy valiosas.
Mi sincera gratitud a Barbara Gess, mi correctora en Simon&Schuster, por su eficiencia y su ánimo.
Mi profundo agradecimiento a todos aquellos, aquí y allá, que han hecho posible este libro.
PREFACIO
S é que hay un motivo para todo. Tal vez en el momento en que se produce un hecho no contamos con la penetración psicológica ni la previsión necesarias para comprender las razones, pero con tiempo y paciencia surgirán a la luz.
Así ocurrió con Catherine. La conocí en 1980, cuando ella tenía veintisiete años. Vino a mi consultorio buscando ayuda para su ansiedad, sus fobias, sus ataques de pánico. Aunque estos síntomas la acompañaban desde la niñez, en el pasado reciente habían empeorado mucho. Día a día se encontraba más paralizada emocionalmente, menos capaz de funcionar. Estaba aterrorizada y, comprensiblemente, deprimida.
En contraste con el caos de su vida en esos momentos, mi existencia fluía con serenidad. Tenía un matrimonio feliz y estable, dos hijos pequeños y una carrera floreciente.
Desde el principio mismo, mi vida pareció seguir siempre un camino recto. Crecí en un hogar con amor. El éxito académico se presentó con facilidad y, apenas ingresado en la facultad, había tomado ya la decisión de ser psiquiatra.
Me gradué en la Universidad de Columbia, Nueva York, en 1966, con todos los honores. Proseguí mis estudios en la escuela de medicina de la Universidad de Yale, donde recibí mi diploma de médico en 1970. Después de un internado en el centro médico de la Universidad de Nueva York (Bellevue Medical Center), volví a Yale para completar mi residencia como psiquiatra. Al terminarla, acepté un cargo en la Universidad de Pittsburgh. Dos años después me incorporé a la Universidad de Miami, para dirigir el departamento psicofarmacológico. Allí logré renombre nacional en los campos de la psiquiatría biológica y el abuso de drogas. Tras cuatro años fui ascendido al rango de profesor asociado de psiquiatría y designado jefe de la misma materia en un gran hospital de Miami, afiliado a la universidad. Por entonces ya había publicado treinta y siete artículos científicos y estudios de mi especialidad.
Los años de estudio disciplinado habían adiestrado mi mente para pensar como médico y científico, moldeándome en los senderos estrechos del conservadurismo profesional. Desconfiaba de todo aquello que no se pudiera demostrar según métodos científicos tradicionales. Tenía noticias de varios estudios de parapsicología que se estaban realizando en universidades importantes de todo el país, pero no me llamaban la atención. Todo eso me parecía descabellado en demasía.
Entonces conocí a Catherine. Durante dieciocho meses utilicé métodos terapéuticos tradicionales para ayudarla a superar sus síntomas. Como nada parecía causar efecto, intenté la hipnosis. En una serie de estados de trance, Catherine recuperó recuerdos de “vidas pasadas” que resultaron ser los factores causantes de sus síntomas. También actuó como conducto para la información procedente de “entes espirituales” altamente evolucionados y, a través de ellos, reveló muchos secretos de la vida y de la muerte. En pocos y breves meses, sus síntomas desaparecieron y reanudó su vida, más feliz y más en paz que nunca.
En mis estudios no había nada que me hubiera preparado para algo así. Estos hechos se desarrollaron ante mi absoluto asombro.
No tengo explicaciones científicas de lo que ocurrió. En la mente humana hay demasiadas cosas que están más allá de nuestra comprensión. Tal vez Catherine, bajo la hipnosis, pudo centrarse en esa parte de su mente subconsciente que acumulaba verdaderos recuerdos de vidas pasadas; tal vez utilizó aquello que el psicoanalista Carl Jung denominó “inconsciente colectivo”: la fuente de energía que nos rodea y contiene los recuerdos de toda la raza humana.
Los científicos comienzan a buscar estas respuestas. Nosotros, como sociedad, podemos beneficiarnos mucho con la investigación de los misterios que encierran el alma, la mente, la continuación de la vida después de la muerte y la influencia de nuestras experiencias en vidas anteriores sobre nuestra conducta actual. Obviamente, las ramificaciones son ilimitadas, sobre todo en los campos de la medicina, la psiquiatría, la teología y la filosofía.
Sin embargo, la investigación científicamente rigurosa de estos temas aún está en su infancia. Si bien se están dando grandes pasos para develar esta información, el proceso es lento y encuentra mucha resistencia tanto por parte de los científicos como de los legos.
A lo largo de la historia, la humanidad siempre se ha resistido al cambio y a la aceptación de ideas nuevas. Los textos históricos está llenos de ejemplos. Cuando Galileo descubrió las lunas de Júpiter, los astrónomos de su época se negaron a aceptar su existencia y hasta a mirar esos satélites, pues estaban en conflicto con las creencias aceptadas. Así ocurre ahora entre los psiquiatras y otros terapeutas, que se niegan a examinar y evaluar las considerables pruebas reunidas sobre la supervivencia tras la muerte física y sobre los recuerdos de vidas pasadas. Mantienen los ojos bien cerrados.
Este libro es mi pequeña contribución a la investigación en marcha en el campo de la parapsicología, sobre todo en la rama que se refiere a nuestras experiencias antes del nacimiento y después de la muerte. Cada palabra de lo que aquí se va a contar es cierta. No he agregado nada y sólo he eliminado las partes repetitivas. He alterado ligeramente la identidad de Catherine para respetar su intimidad.
Me llevó cuatro años decidirme a escribir sobre lo ocurrido, cuatro años reunir valor para aceptar el riesgo profesional de revelar esta información, nada ortodoxa.
De pronto, una noche, mientras me duchaba, me sentí impelido a poner esta experiencia por escrito. Tenía la fuerte sensación de que era el momento correcto, de que no debía retener la información por más tiempo. Las lecciones que había aprendido estaban destinadas también a otros; no me habían sido dadas para que las mantuviera en secreto. El conocimiento había llegado por medio de Catherine, y ahora debía pasar a través de mí. Comprendí que, de cuantas consecuencias pudiera sufrir, ninguna sería tan devastadora como no compartir el conocimiento adquirido sobre la inmortalidad y el verdadero sentido de la vida.
Salí a toda carrera del baño y me senté ante mi escritorio, con el montón de cintas grabadas durante mis sesiones con Catherine. En las horas de la madrugada, pensé en mi viejo abuelo húngaro, que había muerto durante mi adolescencia. Cada vez que yo confesaba tener miedo de correr un riesgo, él me alentaba amorosamente, repitiendo su expresión favorita en nuestro idioma: “Qué diablos”, decía, con su acento extranjero, “qué diablos”.
I
C uando vi a Catherine por primera vez, ella lucía un vestido de color carmesí intenso y hojeaba nerviosamente una revista en mi sala de espera. Estaba sin aliento a ojos vistas. Había pasado los veinte minutos anteriores paseándose por el corredor, frente a los consultorios del Departamento de Psiquiatría, tratando de convencerse de que debía asistir a su entrevista conmigo en vez de echar a correr.
Página siguiente