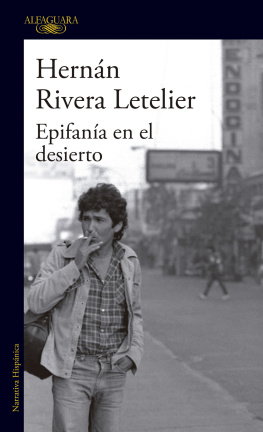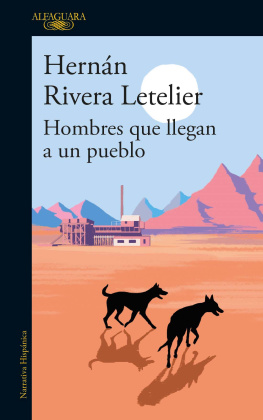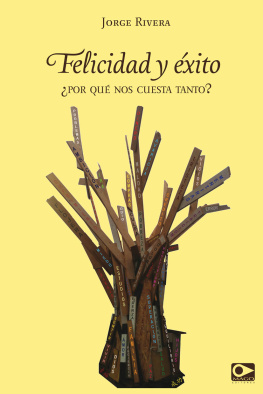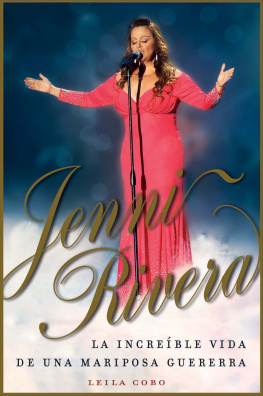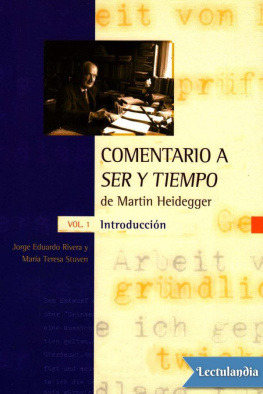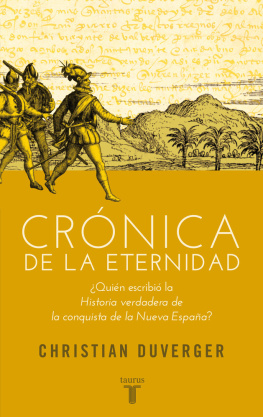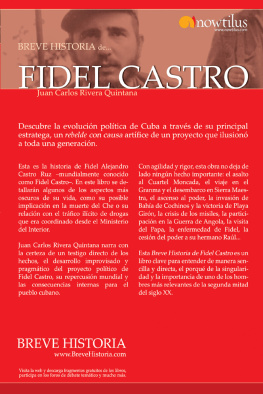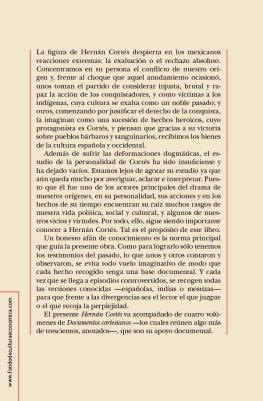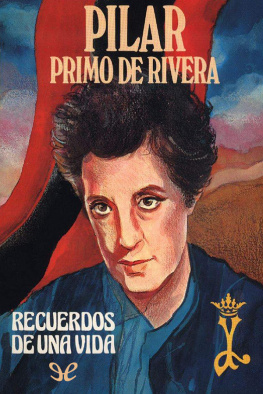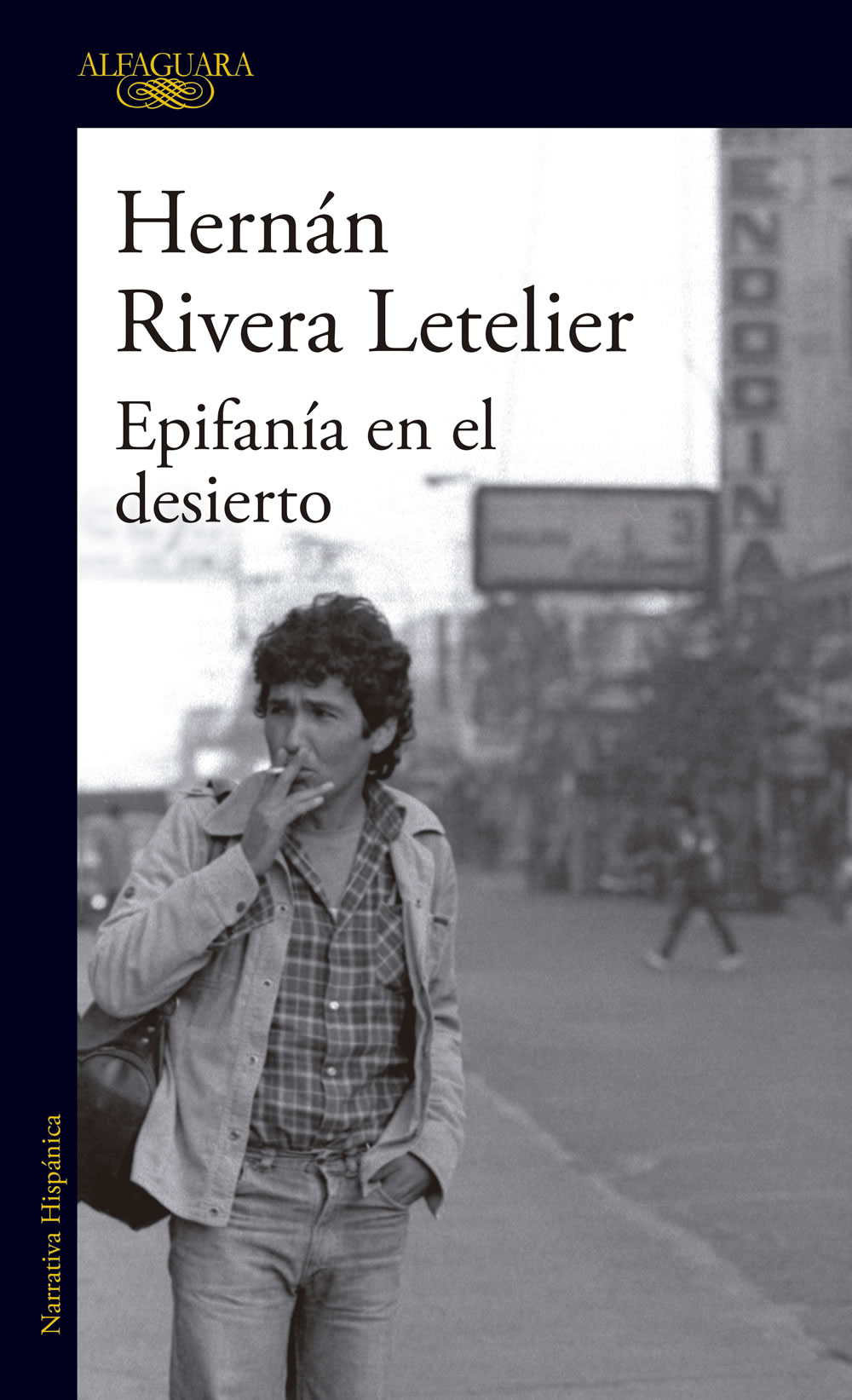1
Siempre he contado a mis amigos que ese día viernes, junio de 1994, a mis cuarenta y cuatro años, el plazo del concurso literario del Consejo Nacional del Libro y la Lectura vencía a las 17.00 horas, y yo había llegado veinte minutos tarde sin saber si recibirían o no mi trabajo. Hoy, veinticinco años después, al comenzar a escribir estas páginas, dudé si aquello era cierto o si mi afán de novelista en ciernes había buscado darle un unto de suspenso a la historia. Y porque ahora quiero escribir esta crónica lo más ajustada posible a la realidad —como si escribir la realidad fuera posible—, es que fui a visitar a la secretaria que me recibió la encomienda con las cinco copias de la novela que debía enviar a Santiago.
Clarisa Santana —tal era el nombre de la secretaria—, me lo corroboró. Ella ocupa ahora un puesto en la parte administrativa de la Seremía de Educación, y tan atenta como entonces, se acordaba de todo. Es que no era para olvidarlo, me dijo, porque además de ser el ganador, fue usted el único participante de la región. Y me confirmó lo del atraso. Pero como eran apenas unos minutos y además mi disculpa era férreamente válida —tuve que viajar a Antofagasta desde la salitrera Pedro de Valdivia, a más de dos horas y media en bus— me recibió la novela sin objeción alguna.
Lo otro que recordaba Clarisa era lo nervioso que yo parecía. Y, sobre todo, lo desconfiado. Le pregunté varias veces si estaba segura de que iría a llegar bien el envío a Santiago, pues no confiaba mucho en Correos de Chile.
Usted no se preocupe, trató de calmarme, esto se envía por valija interna.
Luego me contó que tras el resultado del concurso hubo mucha gente que no creía que el ganador fuera pampino; simplemente no les entraba en la mollera que se tratara de un obrero sin mayores estudios, y menos todavía un minero de las salitreras. Otros decían —no sin cierta pasioncilla en su tono— que debía ser un huevón con mucha suerte, pues escribir una primera obra y salir disparado al éxito no se ve todos los días.
A mí también me dijeron muchas veces lo mismo. Y muchas veces hube de explicar que aunque para ellos mi historia comenzaba con el éxito de la novela, había toda una prehistoria: años de aprendizaje, de trabajo, de perseverancia; años de escribir, de borrar, de quemar, de volver a escribir. Solo, sin tener con quien hablar de literatura, sin conocer a nadie que siquiera leyera, sintiéndome como Toribio el náufrago en ese mar absorbido que es el desierto.
Ahora, a un cuarto de siglo de publicada la novela, me propongo contar sus orígenes y los avatares que rodearon su escritura. La escritura del libro que me cambió la vida —me salvó la vida—, que le dio un vuelco en ciento ochenta grados; que, entre otras cosas, me pasó de proletario a propietario, de minero obrero en la salitrera Pedro de Valdivia a Caballero en la Orden de las Artes y Letras en Francia. Y, cosa rara —rarísima entre los escritores—, me redimió de la adicción a la nicotina: después de veinte años como fumador empedernido pasé a aborrecer el cigarrillo hasta el día de hoy.
Contaré el santo y el milagro. Y trataré de no evadir ni el orgullo ni el narcisismo ni la vanidad en que suelen caer las crónicas personales, los diarios de vida y las autobiografías (si evitaran caer en ello el resultado sería una lata). Incluso no sé si pueda eludir la auto glorificación, pues la historia de cómo se escribió La Reina Isabel cantaba rancheras, no solo tiene ribetes novelescos, algunos rayan en lo prodigioso. De hecho, hallarán sucesos en estas páginas que, aparecidos en algunos de mis libros, pasan perfectamente por ficción. Sin embargo, lo que corrobora aún más lo que estoy diciendo, son aquellas cosas que no he podido contar, hasta ahora, porque incluso en una novela resultarían inverosímiles.
Es que parecen cosas de milagro.
2
A la del medio le dicen la Reina Isabel, dijo mi amigo. Eran tres prostitutas entrando al patio de los buques de Pedro de Valdivia, y la del medio —melena estilo su majestad británica— era la más vieja y fea de las tres. Larga y huesuda, era también la que vestía de modo más extravagante. Sin embargo, se notaba de lejos que se creía el cuento de su apodo: sus ademanes exhalaban un estudiado aire aristocrático y su andar era de reina.
Esa fue la única vez que la vi.
Dos semanas después la hallaron muerta en su camarote: sus compañeras de oficio decían que a causa de un tumor cerebral. En la mina me enteré por algunos viejos que fueron sus parroquianos, y que la acompañaron en el velorio y en el funeral, que el anciano sacerdote del campamento se negó a hacerle la misa de cuerpo presente porque era una mujer pública. Porque según la ley de Dios —decían que había dicho el cura—, ni los suicidas ni las rameras tenían derecho al Santo Oficio.
Yo era entonces un joven de veinticuatro años, criado en un hogar en donde se oraba al Señor seis veces por día —al despertar por la mañana, al sentarse a la mesa en las cuatro comidas del día y al acostarse por la noche—, y oír aquello me enfurruñó sobremanera. El Dios que me habían inculcado en la infancia no podía haber dicho o escrito aquello. «Dios es amor», era el lema bíblico más repetido en casa.
Uno de los viejos más huachucheros de la cuadrilla graficó exactamente lo que yo quería expresar en esos momentos:
Eso debe ser cosa del cabrón del cura, dijo, Dios no puede ser tan patevaca.
Por la noche, recostado en mi litera de fierro, escribí en su homenaje una especie de oda a la ramera más talentosa del campamento. Ese reivindicativo e ingenuo poema sería el germen del cual, veinte años más tarde, surgiría la novela. Muchos de sus versos van incrustados en el discurso fúnebre que el Poeta Mesana lee en el funeral de la Reina.
Tiempo en que ocurrieron estos hechos: diciembre de 1974, poco después de volver de mis correrías de vagabundo.
Cinco años antes había decidido partir de la pampa inspirado por las imágenes que se comenzaban a ver por esos años en los noticiarios de los cines. Fue a finales del mítico año 68. En el mundo se estaba llevando a cabo una revolución juvenil asombrosa, en las pantallas de cine se veía a jóvenes de pelo largo y vestimenta de colores estridentes protestando contra la guerra de Vietnam, enfrentándose con flores a la policía. Abandonando hogares, colegios, fábricas, las imágenes los mostraban en las calles con una guitarra al hombro, fumando yerba en las plazas, predicando el amor libre y haciéndolo alegremente en parques, playas y estaciones de trenes.
Y yo, con dieciocho años, me estaba perdiendo todo aquello.
No podía ser.
Obnubilado por aquellas escenas, y por la música de rock que hacía de banda sonora —y porque caí en la cuenta de que hasta ese momento, aparte de Antofagasta, no conocía nada más que la pampa: apenas tres o cuatro campamentos miserables, calles de tierra, casas de calaminas—, renuncié a la Compañía Anglo Lautaro, hoy Soquimich, a la que había entrado a trabajar a los quince años. Me fabriqué una mochila de lona verde, le quité el cintillo a una polola —hombres y mujeres llevaban cintillo en el pelo— y me fui a recorrer el mundo, a integrarme al movimiento hippie, a ser parte de la famosa revolución de las flores que, a decir verdad, hasta ese momento no sabía muy bien en qué carajo consistía.