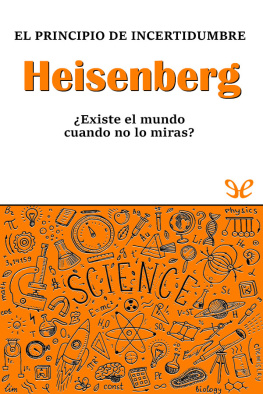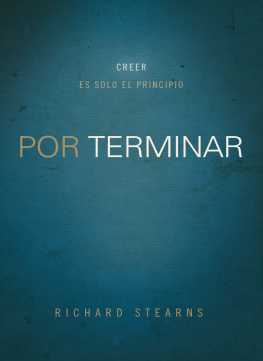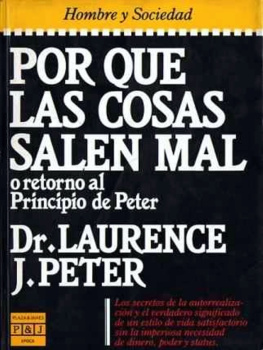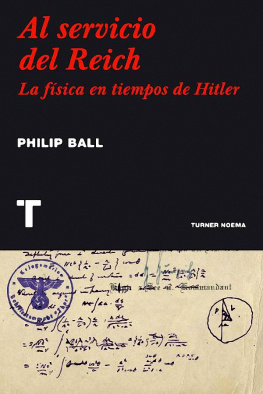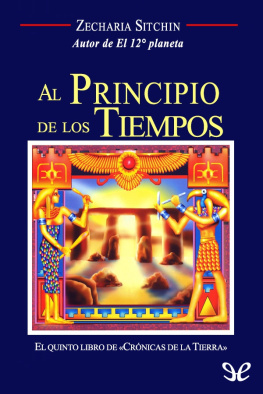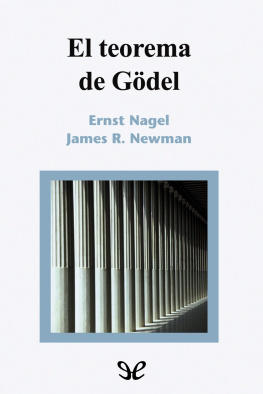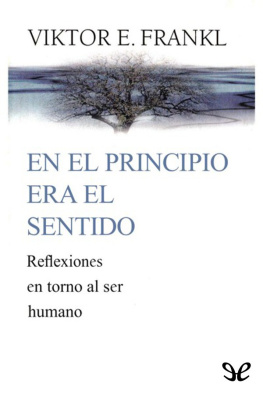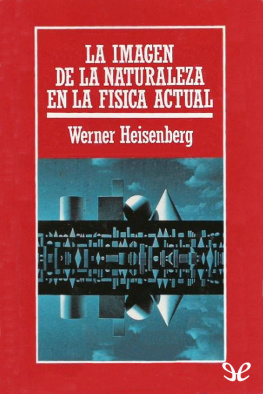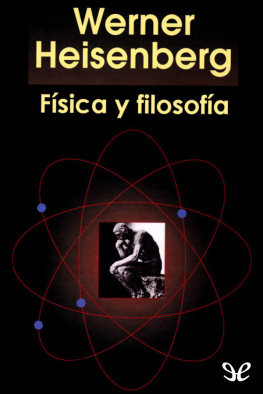© Jesús Navarro Faus por el texto.
© de esta edición digital: © 2017, RBA Coleccionables, S.A.U.
Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Introducción
En 1998 se estrenó en Londres la obra de teatro Copenhaguen, del novelista y dramaturgo inglés Michael Frayn. Los tres personajes de la historia —Niels Bohr, su esposa Margrethe y Werner Heisenberg— se encuentran después de muertos y evocan algunos episodios comunes. Al principio de la obra, Heisenberg dice que solo es recordado por el principio de incertidumbre y por la misteriosa conversación que mantuvo con Bohr en la visita que le hizo en 1941 a Copenhague, cuando Dinamarca, como gran parte de Europa, estaba ocupada por los nazis. Y añade que todo el mundo entiende, o más bien cree entender, de qué trata el principio de incertidumbre, pero se lamenta de que nadie entienda realmente por qué fue a Copenhague. La conversación no tuvo testigos y, aunque con el paso del tiempo hayan podido variar las versiones de sus protagonistas, uno y otro discreparon siempre acerca de su contenido y de las intenciones de Heisenberg. La obra de Frayn pone en escena estas discrepancias e intenta aportar elementos de reflexión sobre el papel de los científicos en situaciones políticas y militares extremas.
El personaje de la obra hace un resumen del legado de Heisenberg en dos únicos aspectos, que conviene ahora matizar y poner en contexto. Empecemos por la parte científica. Heisenberg forma parte de esa pléyade de científicos geniales que abren nuevos e insospechados caminos para que otros hagan avanzar el conocimiento sobre bases sólidas. A finales del siglo XIX muchos científicos pensaban que la física estaba llegando a su final, pues, según ellos, todo estaba ya descubierto. Eso dijeron a Max Planck en 1874, cuando este se propuso estudiar física: uno de sus profesores le desaconsejó desperdiciar su enorme talento en un terreno en el que apenas quedaban dos o tres agujeros que tapar. Afortunadamente, Planck no siguió ese consejo. En 1894, el estadounidense Albert Michelson abundaba en la misma idea acerca del final de la física, y añadía que el progreso en dicha materia solo suponía hacer medidas cada vez más precisas. En retrospectiva, esta rotunda afirmación no deja de ser curiosa, pues el propio Michelson realizó entre 1891 y 1897 una serie de experimentos para detectar el movimiento de la Tierra en el éter. Hoy sabemos que el resultado negativo de estos experimentos encontró su acomodo en la teoría de la relatividad, formulada en 1905 por Einstein. Pero estas opiniones tan poco optimistas sobre el futuro de la física se debían al extraordinario nivel de desarrollo y de predicción que había alcanzado, insospechado cien años antes, como ilustran los dos ejemplos siguientes. En primer lugar, las pequeñas anomalías observadas en la órbita de Urano llevaron a predecir la existencia de un nuevo planeta, que fue encontrado en 1846 precisamente donde decían los cálculos de la mecánica celeste que debía estar; se trata de Neptuno. Por otro lado, las ecuaciones de Maxwell, publicadas en 1874, sintetizan las propiedades de los campos eléctricos y magnéticos, y a partir de ellas se predijo la existencia de ondas electromagnéticas, que fueron producidas y detectadas en 1887, y no pasó mucho tiempo antes de que aparecieran las comunicaciones por radio. Estos son solo dos casos entre los muchos éxitos de la física en el siglo XIX , que para muchos científicos no podían seguir produciéndose durante mucho más tiempo. Sin embargo, en los últimos años del siglo XIX no faltaron nuevos descubrimientos inesperados. Los rayos X fueron descubiertos en 1895 por el alemán Wilhelm Röntgen; el francés Henri Becquerel descubrió el fenómeno de la radiactividad en 1896; el inglés J.J. Thomson descubrió el electrón en 1897. Estos tres nuevos fenómenos abrieron nuevas vías en el conocimiento de la materia a escala microscópica.
En abril de 1900, el escocés William Thomson (más conocido como lord Kelvin) dio una conferencia sobre los problemas existentes en relación con el éter y el cuerpo negro, a los que se refirió, de manera metafórica, como la presencia de dos «nubes» en las teorías de la luz y del calor. Lo que no se imaginaba lord Kelvin era que esas nubes trajeran consigo el surgimiento de dos nuevas teorías físicas que establecerían los límites de validez de la física conocida hasta ese momento. Desde las primeras décadas del siglo XX se ha hablado de física moderna para referirse a esas dos nuevas teorías, la relatividad y la mecánica cuántica. La física desarrollada anteriormente se conoce como física clásica, pero eso no significa que sea antigua u obsoleta: es la física que se necesita para entender la mayoría de los fenómenos de la vida cotidiana, para explicar los movimientos planetarios o para construir un puente, por ejemplo. De forma muy esquemática se puede decir que la descripción que proporciona la física clásica es suficiente siempre que las velocidades típicas involucradas sean mucho más pequeñas que la de la luz; de lo contrario, es necesario utilizar la teoría de la relatividad. La física clásica también es suficiente siempre que las escalas típicas de los sistemas considerados sean mucho mayores que las escalas atómicas; si no es así, es necesario recurrir a la mecánica cuántica. Además de fijar límites a la física clásica, la relatividad y la mecánica cuántica trajeron consigo una profunda revisión de conceptos anclados en nuestra intuición. Las ideas «clásicas» de espacio y de tiempo, de partículas y de ondas, del principio de causalidad, etc., tuvieron que ser modificadas, abandonando ideas desarrolladas hasta entonces por eminentes filósofos y científicos.
La elaboración de la teoría de la relatividad, especial y general, fue obra prácticamente de una sola persona: Albert Einstein, quien lo hizo en dos cortos períodos de tiempo. En cambio, la mecánica cuántica tuvo, en comparación, un proceso mucho más largo, que requirió el concurso de bastantes científicos, uno de los cuales fue Heisenberg. En 1925, cuando aún no había cumplido los veinticuatro años, el científico alemán fue el primero en establecer las bases formales de la mecánica cuántica, por lo que le fue concedido el premio Nobel de Física en 1932. Según la mención del premio, la mecánica cuántica es «un método general para resolver los múltiples problemas que han surgido como resultado de las incesantes investigaciones experimentales sobre la teoría de la radiación […], ha creado nuevos conceptos y ha llevado a la física a nuevas líneas de pensamiento […] de importancia fundamental para nuestro conocimiento de los fenómenos físicos».
También se menciona que Heisenberg predijo que la molécula de hidrógeno aparece de dos formas distintas, cosa que fue confirmada poco después por los experimentos. Pero el premio no se refiere a su resultado más popular, el principio de incertidumbre, pues es una mera consecuencia de lo anterior. Tampoco hace mención —porque no se podía imaginar en aquellos años— de la ingente cantidad de aplicaciones derivadas de la mecánica cuántica. Ordenadores, teléfonos móviles, lectores de DVD…, todos ellos dispositivos electrónicos sin los que no se puede concebir el siglo XXI, producto de tecnologías basadas en semiconductores o en láseres, que a su vez se han desarrollado gracias al conocimiento proporcionado por la mecánica cuántica. Como dato para tener una idea de su importancia en nuestra vida diaria, se estima que un 30% del producto interior bruto de Estados Unidos está relacionado con aplicaciones de la mecánica cuántica.