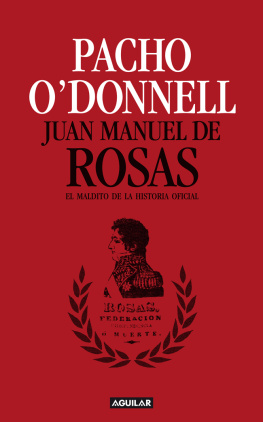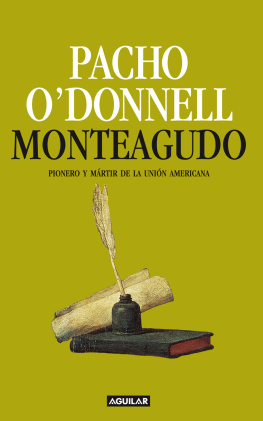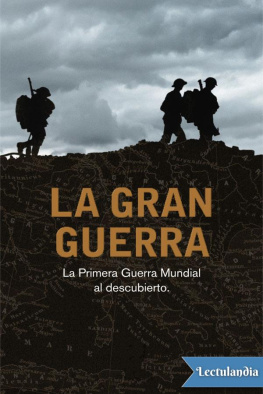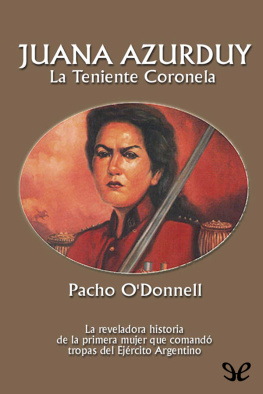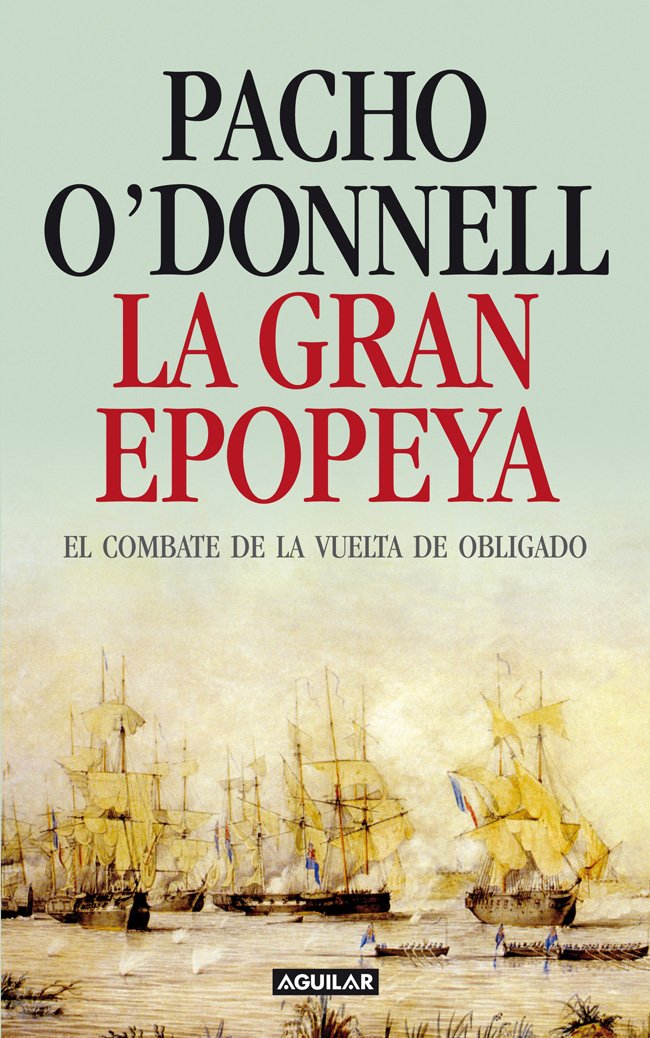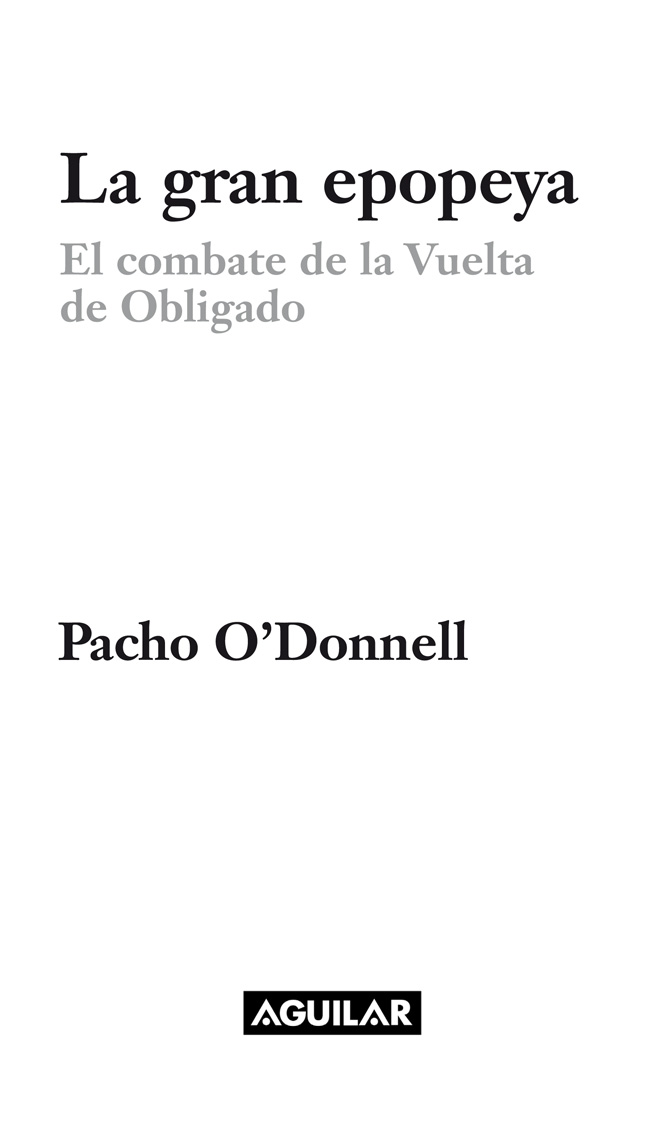A Marina.
Con amor, gratitud,
deseo y admiración.
Librado el 20 de noviembre de 1845, el Combate de la Vuelta de Obligado abarca acciones desarrolladas no sólo en ese recodo del río, la célebre “vuelta”, sino también en Tonelero, Quebracho, San Lorenzo y otros parajes a lo largo del Paraná. Junto con el cruce de los Andes, el Combate de la Vuelta de Obligado conforma la mayor epopeya militar de la historia Argentina. Razones que analizaremos en estas páginas han oscurecido lamentable e intencionalmente esta gesta, retaceándole el homenaje y la admiración que la sangre derramada en defensa de la soberanía de nuestra Patria merece.
La “libre navegación”
La batalla de Waterloo —librada el 18 de junio de 1815 con el triunfo de las tropas británicas, holandesas y alemanas conducidas por el duque de Wellington, a las que se sumaron las prusianas del mariscal Blucher— determinó la desaparición de Napoleón Bonaparte del escenario político mundial. Entre octubre de 1814 y junio de 1815, las naciones victoriosas se reunieron en el Congreso de Viena, bajo la presidencia del austríaco príncipe de Metternich, para rearmar el mapa político de Europa. Como resultado de esas deliberaciones se firmaron varios tratados, reunidos en el Acta Final del Congreso. Uno de esos acuerdos establecía la libre navegación y la uniformidad de tarifas en las tres grandes vías fluviales y comerciales de Europa Central: los ríos Rhin, Weser y Elba. Más tarde, se incorporaron el italiano Po y los ríos polacos Moldava, Vístula y Dniéster. Si bien este criterio tendría vigencia de aplicación urbi et orbi , no se incluyó al Sena, al Loire ni al Támesis, argumentando que las naciones ribereñas mantenían un “derecho perfecto a abrir o cerrar, reglamentar y gravar su navegación en los cuales el comercio extranjero no podría pretender penetrar contra nuestra voluntad, sin atentar contra nuestra soberanía y la inviolabilidad de nuestro imperio”. Esta última cláusula fue obviada cuando los imperios decidieron internarse en los ríos interiores de naciones más débiles.
Luego de varios intentos frustrados en Europa y en América, en 1807 Robert Fulton logró construir el primer barco propulsado a vapor, el Clermont , que durante siete años transportó pasajeros entre las ciudades de Albany y Nueva York. En 1819, se inició la era de los viajes transoceánicos de naves a vapor, cuando el Savannah cruzó por primera vez el Atlántico, aunque ayudándose con las tradicionales velas que poco más adelante ya no fueron necesarias. Desde entonces, la navegación ya no dependió de los vientos, y los vapores de guerra podrían internarse en los ríos interiores gracias a la propulsión de sus motores.
Al respecto, el 15 de febrero de 1841, lord Palmerston, ministro de Relaciones Exteriores inglés, escribió en el periódico londinense Board of Trade : “Hasta el presente el Plata, el Amazonas y el Orinoco y sus afluentes no han sido aprovechados para el tráfico comercial con el interior, pero en el futuro próximo [gracias a la navegación a vapor] podrán usarse esas vías para los propósitos del comercio” (). De lo que se trataba, entonces, era de convencer a la clases “ilustradas” de los jóvenes países, propensas a asumir como propios los intereses ajenos, de que la “libre navegación” y el “libre comercio” eran principios ligados al progreso y a la civilización o, dicho de otro modo, se trataba de convencerlos de que autorizaran a los imperios —los únicos en condiciones de hacerlo— a remontar esos ríos, sin necesidad de permiso alguno, vulnerando la soberanía de las naciones más débiles.
La “libertad de navegación” fue el pretexto esgrimido por el gobierno británico para imponer su dominio comercial en China durante la “Guerra del Opio”, mecanismo que a continuación aplicaría en América, siguiendo sucesivas etapas de presión: bloqueo del litoral con poderosas escuadras, amenazas extorsivas, ocupación de los ríos, tratados de comercio favorables al imperio.
Lord Aberdeen asumió como canciller británico el 31 diciembre de 1841, con la premisa de ampliar los mercados de consumo y de provisión de materias primas, bajo el argumento de acabar con los desórdenes políticos endémicos en el Nuevo Mundo, aunque bajo ese supuesto humanitarismo subyacía un propósito mercantilista.
El 18 de junio de 1830, había sido promulgada la Constitución del Estado uruguayo con el patrocinio de Inglaterra y Portugal. El general Fructuoso Rivera, “don Frutos”, dócil a los intereses de dichas naciones europeas, fue electo para ocupar la presidencia de la República. Terminado su período constitucional, lo sucedió Manuel Oribe, más patriota y menos maleable. Fue entonces cuando Rivera, jefe de los colorados, inició una guerra civil contra su sucesor, líder del Partido Blanco, aliándose con los unitarios argentinos y con potencias europeas. Por esos días, Francia consideraba a la Banda Oriental —como se conocía entonces a la actual República del Uruguay— un protectorado propio.
Las tentadoras riquezas de ultramar
Las Provincias Unidas del Río de la Plata —actual Argentina— eran una presa apetecida por los imperios de la época por su gran riqueza agrícola ganadera, que había hecho de Buenos Aires un puerto y una ciudad florecientes. El cuero era el producto crítico de esa riqueza, por su alto valor en el mercado internacional y la facilidad de su producción a favor de los animales que se reproducían libremente en las pampas. En 1840, ingresaron a la tesorería porteña $528.411 en concepto de venta de cueros. Esa materia prima fue uno de los recursos de la Confederación rosista para proveerse de armamento para defender la soberanía nacional de las incursiones extranjeras, como fue el caso de la goleta armada Valiente , canjeada por cueros. La carne, por su parte, comenzó a industrializarse en los saladeros, establecimientos donde se la salaba para preparar el tasajo, proceso que hacía posible su conservación y exportación, “embarrilada” en toneles de madera. La lana, provista por las innumerables ovejas que pastaban en la inmensidad del territorio, también despertaba la codicia imperial.
Tras la muerte del dictador Rodríguez Francia, el Paraguay contaba con una prosperidad económica que volvía necesaria la comunicación con el exterior y la búsqueda del reconocimiento de su independencia, decisión que Juan Manuel de Rosas resistía, pues no estaba de acuerdo con su segregación del territorio de las Provincias Unidas. Si se remontaba el Paraná, Paraguay ofrecía al intercambio tres productos muy atractivos: tabaco, yerba mate y, sobre todo, el algodón tan necesario para las hilanderías de Manchester. Los espías británicos habían informado que era de la mejor calidad, abundante, y de menor costo de producción. Tentaba, además, el sur del Brasil que, en 1836, elaboraba un tercio del consumo mundial de café, y la riqueza en metales y minerales de Bolivia —el Restaurador tampoco reconocía su independencia—, accesible a través de la vía fluvial. En suma, el Río de la Plata dominaba una amplia zona económica que se extendía, por sus numerosos afluentes, a lo largo y a lo ancho de 260.000 leguas cuadradas.
Con la complacencia de la mayoría de los gobiernos que se sucedieron desde la Revolución de Mayo, Gran Bretaña introducía sus productos sin pagar impuestos ni tasas de Aduana, con letal perjuicio para las industrias provinciales. Woodbine Parish, quien fuera cónsul británico en estos territorios, escribió en su libro Buenos Aires y las provincias del Río de la Plata : “[Las mercaderías inglesas] se han hecho hoy artículo de primera necesidad en las clases bajas de Sudamérica. El gaucho se viste en todas partes con ellas. Tómense todas las piezas de su ropa, examínese todo lo que lo rodea y, exceptuando lo que sea de cuero, ¿qué cosa habrá que no sea inglesa? Si su mujer tiene una pollera, hay diez posibilidades contra una de que será de manufactura de Manchester. La caldera u olla en que cocina su comida, la taza de loza ordinaria en que la come, su cuchillo, sus espuelas, el freno, el poncho que lo cubre, todos son efectos llevados de Inglaterra” ().