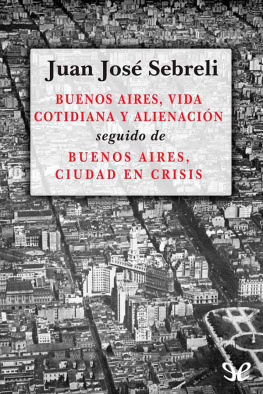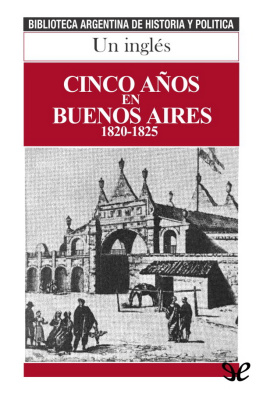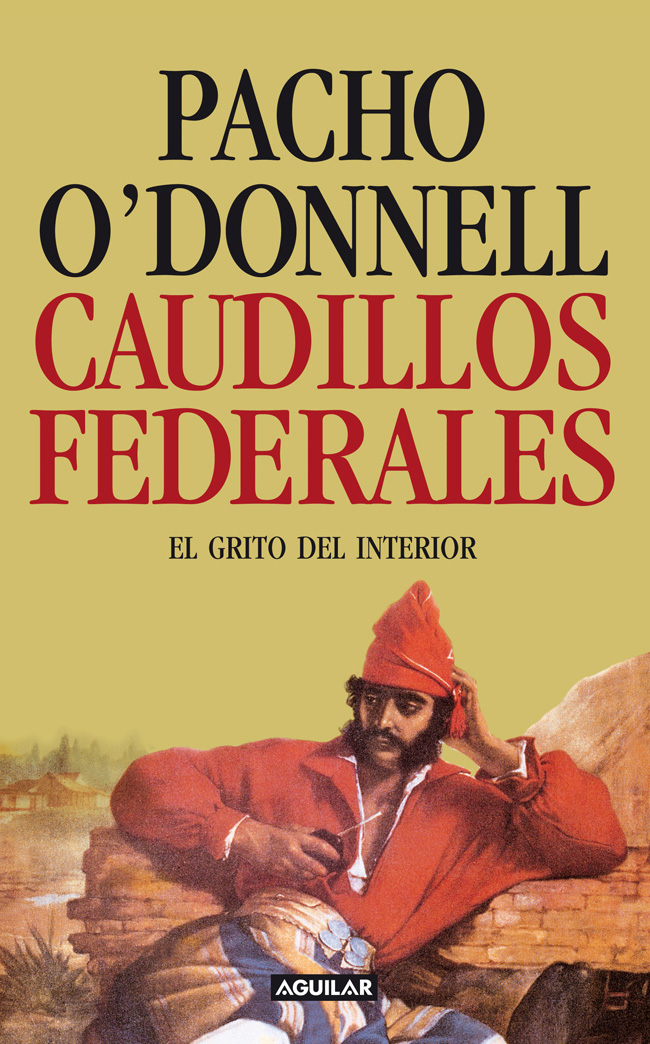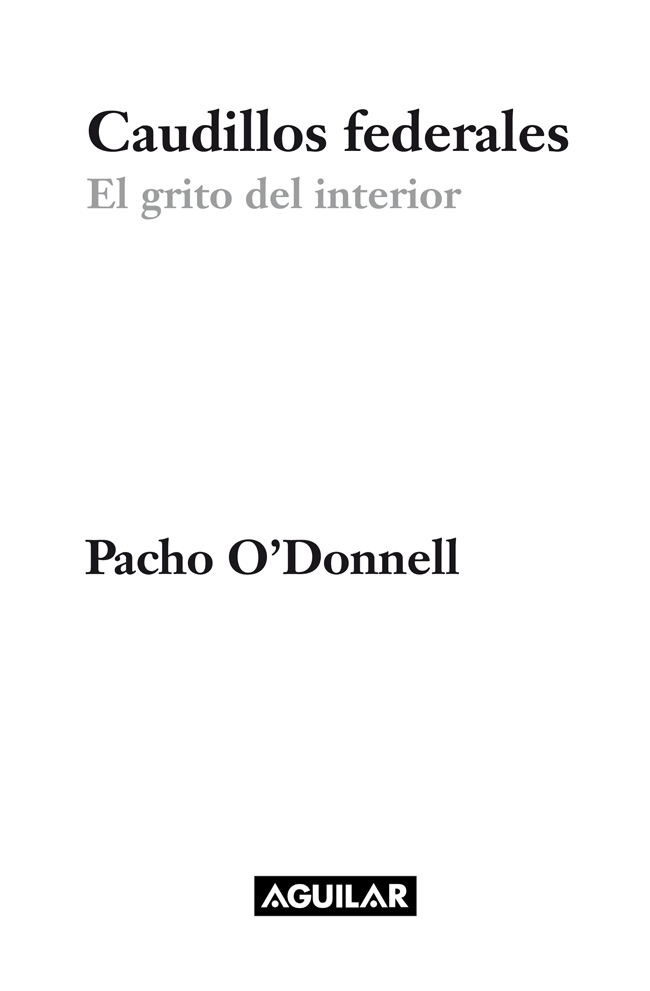A Marina.
Con amor, gratitud,
deseo y admiración.
El caudillismo federal
No teniendo militares en regla se daban jefes nuevos, sacados de su seno. Como todos los jefes populares, eran simples paisanos las más veces. Ni ellos ni sus soldados, improvisados como ellos, conocían ni podían practicar la disciplina. Al contrario, triunfar de la disciplina, que era el fuerte del enemigo, por la guerra a discreción y sin regla, debía ser el fuerte de los caudillos de la Independencia. De ahí la guerra de recursos, la montonera y sus jefes, los caudillos, elementos de la guerra del pueblo: guerra de democracia, de libertad, de independencia.
J UAN B AUTISTA A LBERDI
Un conjunto de factores impedía, en los comienzos del proceso revolucionario, que el interior del país compartiera las opiniones y los proyectos políticos de los “decentes” de Buenos Aires. Los “notables” porteños concebían a Mayo como un movimiento nacional al que debían integrarse la totalidad de los pueblos, conservando el puerto su tradicional situación de cabeza del Estado. Alegaban el peligro de la disgregación, pero en verdad buscaban conservar y concentrar las suculentas rentas de la aduana y de los derechos portuarios.
Predominaba en la dirigencia porteña la idea de que las provincias estaban habitadas por “bárbaros” condenados a la ignorancia por los largos años de despiadada colonización, por lo cual su único aporte reconocible podía medirse en la cantidad de hombres que aportaran a la soldadesca de los ejércitos patriotas, negándoles en la práctica toda capacidad estratégica o intelectual, salvo a aquellos que provenían de la clase provincial dominante, como el cordobés deán Gregorio Funes primero, o poco más adelante Juan Martín de Pueyrredón, representante de San Luis en Tucumán, quienes terminaron “aporteñándose”, absorbidos por los tejes y manejes de los logistas —integrantes de la sociedades secretas ligadas a la masonería—, de los rivadavianos —unitarios luego rebautizados liberales— o de los directoriales —partidarios de la autoridad única del Director Supremo—. Estas categorías no eran absolutas, de manera que se podía pertenecer a los tres sectores, simultánea o alternadamente.
En consecuencia, para quienes comenzaban a identificarse como “unitarios”, la construcción política y material de la nación, y la necesaria eficacia revolucionaria para consolidarla, estaban atadas a la “inevitabilidad” del poder político centralizado en una casta de “posibles” porteños y sus asociados provinciales. La oposición a esta perspectiva centralista, perjudicial para los intereses de las provincias, plasmó en una tendencia política y, poco a poco, en una serie de principios que conformaron el “federalismo” o doctrina de los estados libres en un Estado nacional políticamente descentralizado. Esta corriente no puede entenderse sin el surgimiento de los caudillos, cuyo liderazgo emanaba naturalmente de una plebe que se sentía representada por esas figuras.
El puerto no sólo recaudaba y no compartía, sino que podía disponer a su antojo la exención impositiva de productos importados, medida que perjudicaba directa y violentamente a las artesanías e industrias provinciales. El gobierno de Buenos Aires, presionado por ingleses y comerciantes, autorizó en 1811 la libre exportación de oro y de plata amonedados. Esta medida no sólo descapitalizaba al país naciente, sino que elevó los precios de los artículos de consumo. Ya el Primer Triunvirato, cuyo inspirador fue su secretario Rivadavia, permitió la importación de carbón europeo, rebajó los derechos aduaneros para los tejidos extranjeros y abrió las puertas de la aduana a numerosos artículos, en competencia ruinosa con los productos de las industrias territoriales. A la vez, los comerciantes extranjeros contaban con los mismos derechos que los comerciantes criollos. Se sancionaba de este modo la preeminencia del capital comercial inglés sobre Buenos Aires, y del poder económico del puerto sobre las provincias.
Un poncho inglés de libre importación, por ejemplo, costaba tres pesos, mientras el mismo artículo elaborado en telares criollos alcanzaba los siete pesos. Si una vara de algodón británico se compraba a un real y medio, el chaqueño o misionero costaba entre dos y tres cuartos. Juan Álvarez (1912) explica que “los productos de las ferreterías de Sheffield, de las alfarerías de Worcester y Staffordshire y de los telares de Manchester inundaban irresistiblemente el mercado argentino, con la imitación exacta y estandarizada de los artículos criollos”.
Esta circunstancia no era nueva, se arrastraba desde el período colonial, como lo demuestra una carta —rescatada por José María Rosa (1974)— del síndico del Consulado Yánez al virrey Cisneros en 1809, alegando a favor del monopolio comercial de España y en contra de la libertad de comercio: “Sería temeridad querer equilibrar la industria americana [colonial] con la inglesa. Estos sagaces maquinistas nos han traído ya ponchos, que es el principal ramo de la industria cordobesa y santiagueña, y también estribos de palo al uso del país. Los pueden dar más baratos y por consiguiente arruinarán nuestras fábricas y reducirán a la indigencia a una multitud de hombres y mujeres que se mantiene con sus hilados y sus tejidos, en forma que donde quiera se mire no se verá más que desolación y miseria”.
Lo cierto es que, producida la Revolución de Mayo y el fin del dominio español, los “decentes” porteños no modificaron esa relación de fuerzas, sino que sustituyeron a la metrópoli colonial que había concentrado en el puerto de Buenos Aires el comercio de todas las provincias, para volver de esa manera más efectivo el control monopólico. La insurrección patriota que anuló el gobierno virreinal al que debían someterse todas las provincias —y que, bien o mal, procuraba los medios para su subsistencia y desarrollo—, dejó a Buenos Aires dueño de la totalidad de las rentas de la aduana y de los derechos portuarios. Es decir que el puerto terminaba colonizando al resto de las provincias privándolas de su sustento económico, perjudicadas además por la guerra independista contra los ejércitos que bajaban de Lima, conflicto que obstaculizaba o directamente clausuraba las rutas comerciales de gran parte de las provincias sin conexión con el Río de la Plata, que se internaban en el Alto Perú y compraban y vendían en Cuzco, en Potosí, en Chuquisaca y en la capital peruana.
Los caudillos eran investidos de poder y prestigio por sectores populares que reconocían en sus figuras a líderes capaces de conducirlos eficazmente en la lucha por los intereses y principios que compartían. Nuestra historia liberal, escrita por los unitarios vencedores en la guerra civil, los condenó al sótano de los “malditos” por bárbaros, crueles e ignorantes, castigándolos en la memoria colectiva de argentinas y argentinos por su oposición a los “civilizados”, según la disyuntiva planteada, con su habitual brutalidad semántica, por Sarmiento. Lo cierto es que, por las razones apuntadas, la escasa base económica de su accionar obligaba a que la financiación de sus montoneras y armamento, animales y bastimentos se basara en la imposición de fuertes contribuciones obligatorias sobre los territorios que dominaban, como así también al saqueo, que muchas veces funcionaba como paga de sus hombres.
Pero esa barbarie no resultaría en todo caso mayor que la de sus enemigos, que también exprimían y saqueaban. En algunas ocasiones fueron insólitamente humanitarios, como cuando conservaron con vida a su principal enemigo, el jefe de la Liga Unitaria José María Paz, luego de caer prisionero de Estanislao López, quien lo envió a Buenos Aires para que Rosas decidiera su suerte.



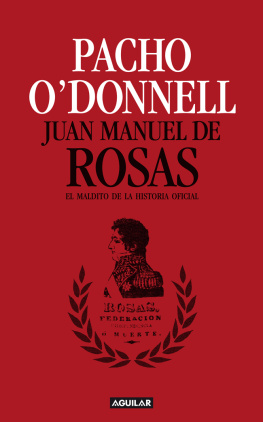
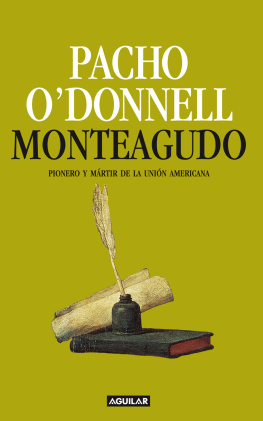
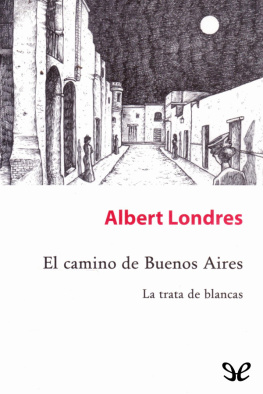

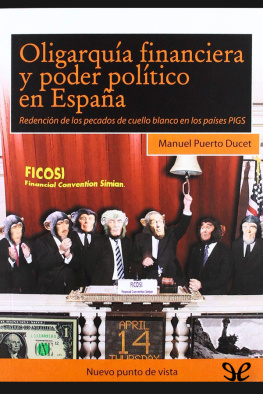
![Puig i Tost - El legado de las utopías: un viaje desde Buenos Aires al corazón [de] la selva Lacandona (Viaje desde Buenos Aires al corazón [de] la selva Lacandona)](/uploads/posts/book/10997/thumbs/puig-i-tost-el-legado-de-las-utopias-un-viaje.jpg)