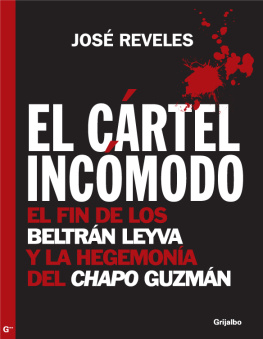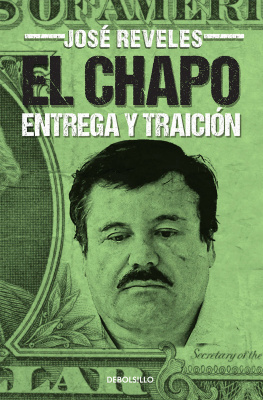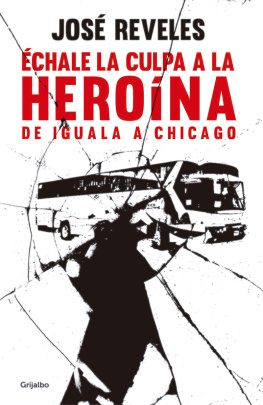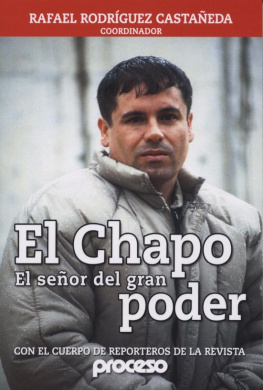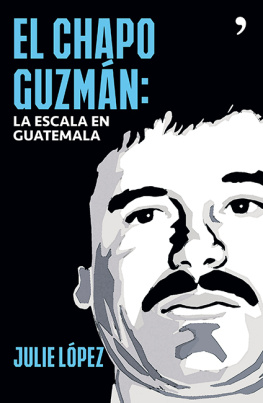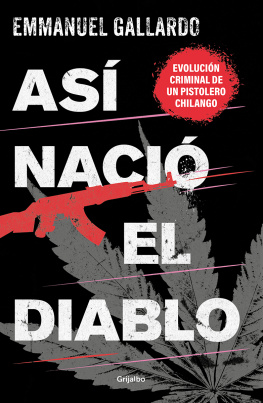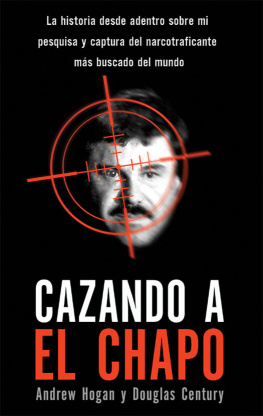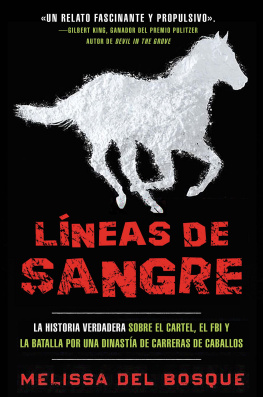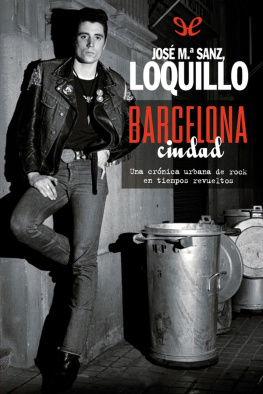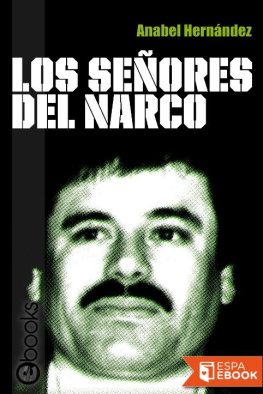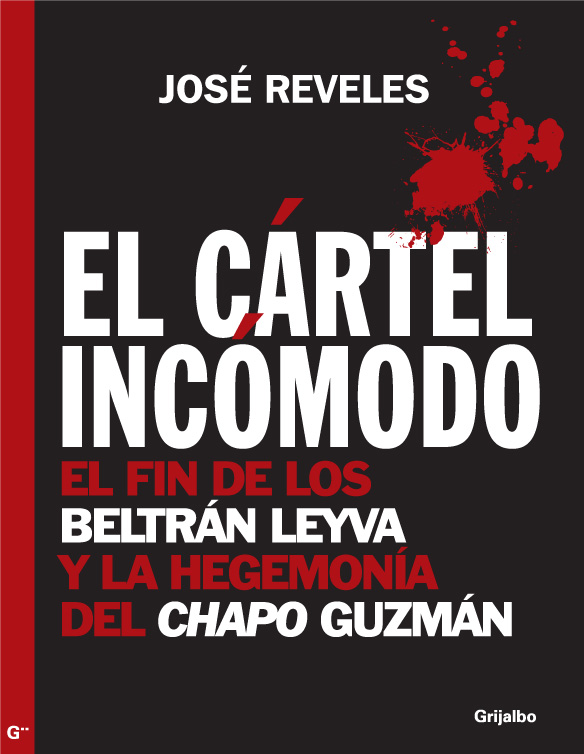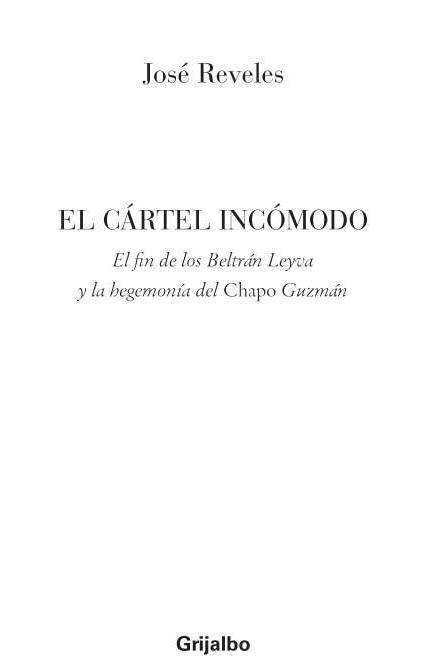Introducción
Si algo resulta veneno puro para la salud del país y para la credibilidad del gobierno, es que el presidente de la República tenga que salir a defenderse en público, a él mismo y a su gabinete, de graves acusaciones de favorecer o impulsar a un grupo de traficantes de drogas —en este caso el cártel del Pacífico o de Sinaloa—, mientras se empeña en atacar sin miramientos a los que son enemigos de esa privilegiada organización.
Si algo desconcierta a la sociedad es que durante tres años se haya mantenido una postura irreductible de “guerra al narcotráfico” y a la delincuencia organizada, con 50 mil soldados y marinos, más de 30 mil policías federales y muchas más decenas de miles de agentes estatales y municipales, para finalmente reconocer, apenas en febrero de 2010, que habría que cambiar la estrategia. La autoridad se vio obligada a esta rectificación discursiva —falta mucho para que sea una realidad— a causa de una violencia tan desbocada e irracional, como tolerada y protegida, que cercenó la vida de 15 estudiantes en una fiesta en Ciudad Juárez.
Si algo repugna y ofende es que el presidente Felipe Calderón haya criminalizado y vuelto a dañar a las víctimas diciendo que la matanza se debió a un “pleito entre pandillas”. La rectificación posterior y sus visitas a Juárez no lograron cerrar las heridas, sobre todo porque se excluyó de las mesas de diálogo y de la puesta en marcha de una “nueva estrategia” —que ahora se dice social, de educación, salud, combate a las adicciones— a los familiares de los muertos.
Si algo indigna a los mexicanos es observar cómo el gobierno se coloca al nivel de la vesania y agresividad de los criminales. Después de acribillar al Barbas o Jefe de Jefes, Arturo Beltrán Leyva, en los condominios Altitude de Cuernavaca, se ordenó un montaje para exhibir la imagen de su cadáver ultrajado, manipulado, cubierto de billetes y alhajas, sin percatarse de que allí mismo aparece la razón corrupta de ser del poderío del traficante ejecutado: la charola o huevo de comandante de policía que utilizaba el capo.
En la guerra contra el narcotráfico hay mucho de mediático. Quizás por eso, desde los más altos niveles del gobierno, se admite que uno de los propósitos de esta lucha es cambiar la percepción de la ciudadanía: se desea hacer ver a los mexicanos que finalmente hay alguien que hace algo por garantizar la seguridad pública. Otro de los propósitos declarados por el gobierno es la “recuperación de los territorios” en donde se habrían atrincherado las organizaciones criminales. Sin embargo, la percepción de los mexicanos no ha hecho sino empeorar y el Estado está perdiendo su “guerra”. En vez de recuperar la geografía dominada por el narco, se multiplican las porciones de tierra donde se extorsiona, se cobra protección, se secuestra, asesina y trafica, con o sin la anuencia de las autoridades municipales, estatales y federales. Hay una enorme capacidad corruptora de los traficantes y secuestradores.
Por su parte, las organizaciones criminales responden de igual forma a la guerra mediática. Lo hacen con narcomantas, con cartulinas pegadas a los cuerpos de sus víctimas, con mensajes de internet en Twitter, con crímenes cada día más violentos para que acaparen espacios en prensa, radio y televisión. Así los medios explotan el morbo y exaltan los crímenes más escandalosos: cabezas cercenadas, cuerpos disueltos en ácido, matanzas colectivas, algunas con torturas previas y tiros de gracia, cadáveres descuartizados, todo para beneficiarse de esa galería de horrores.
Cuando cayó abatido Arturo Beltrán Leyva en diciembre de 2009, la pregunta era: ¿qué sigue? La respuesta decepcionó: más de lo mismo en la realidad y sólo un cambio epidérmico en el discurso. Esta guerra ha dejado más de 16 mil 300 ejecuciones en tres años, pero también miles más de mexicanos desaparecidos por la delincuencia organizada, por bandas de secuestradores, por grupos paramilitares incontrolados y por las distintas corporaciones de la fuerza pública. Además, hoy resulta que la delincuencia ofrece a los jóvenes la oportunidad de una revancha social, como lo admitió un alto funcionario de la Policía Federal: el crimen da a sus seguidores “un sentido de identidad y dignidad que no les da el gobierno”.
De esto y más habla este libro: del surgimiento de los Beltrán y de por qué rompieron con el cártel de Sinaloa, del brillo efímero de su organización durante cinco años y de la muerte o cárcel que los borró del mapa, con lo cual se fortaleció Joaquín el Chapo Guzmán, a quien ellos pretendían aniquilar.
En estas páginas se describen las redes internacionales y nacionales de los traficantes mexicanos, así como la nula coordinación de las autoridades que combaten al narco. Asimismo se confirman las redes de complicidad que en 2001 propiciaron la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal de Puente Grande. Todo para que años después el Chapo terminara convertido en el más buscado, el nunca encontrado, el inasible e intocable jefe del “cártel incómodo” de dos sexenios panistas.
Dentro del compendio de horrores, se documenta aquí la incapacidad de los mandos de las policías federales para proteger a sus propios elementos, siete de los cuales “desaparecieron” desde noviembre de 2009 sin que aún se conozca su paradero; la represión laboral y el castigo salarial contra agentes a quienes se denomina “policías de primer mundo”. Se consignan también los pactos entre gobiernos, políticos, empresarios y barones de la droga que han configurado el mapa de la narcopolítica a la mexicana.
Puesto que estamos en tiempos electorales, hay razón más que suficiente para sospechar que, frente a esta descomposición social acelerada, los políticos cuidan solamente sus intereses inmediatos, los de coyuntura, y no el futuro de un país que se les está deshaciendo entre las manos.
Una historia de narco y traición
Alfredo Jiménez Mota tenía 26 años cuando fue secuestrado. Antes de ser “levantado”, como se dice en el argot que él mismo utilizaba, el joven periodista había publicado en El Imparcial de Hermosillo, en enero de 2005, varios textos en los que daba a conocer las actividades de los hermanos Beltrán Leyva, a quienes entonces bautizó como Los Tres Caballeros.
Cinco años después de su secuestro, Alfredo seguía sin aparecer. Los testimonios que hoy lo dan por muerto, de los cuales se hablará en este libro, acusan del crimen a quienes él denunciara como los máximos operadores del tráfico de droga en el norte de Sonora, desde Navojoa hasta Agua Prieta y cruzando la frontera con Estados Unidos por San Luis Río Colorado.
Congruente con la violencia que hoy asuela México y que no parece acercarse a su fin, el hombre que levantó, interrogó, torturó y ordenó ejecutar a Jiménez Mota fue Raúl Enríquez Parra, mejor conocido como El Nueve, quien tiempo después sería también levantado, torturado, ejecutado a garrotazos y lanzado desde una avioneta, junto con los cuerpos de otros tres jefes narcotraficantes: Rosario Parra Valenzuela, Alfonso García Fernández y Héctor Alonso Ahumada Martínez, en la comunidad de Masiaca, Navojoa, el 22 de octubre de 2005. Este acto fue una ominosa advertencia del cártel de Sinaloa, hoy conocido como La Federación o cártel del Pacífico, para que cesaran las traiciones y se pusiera fin a la violencia que varios de sus integrantes en Sonora habían desatado por iniciativa propia y que ya sólo obedecían a Alfredo Beltrán Leyva,