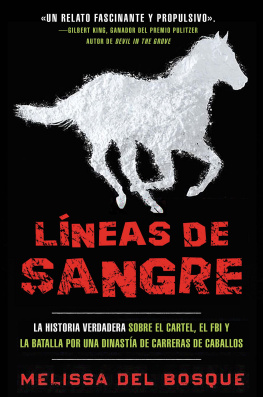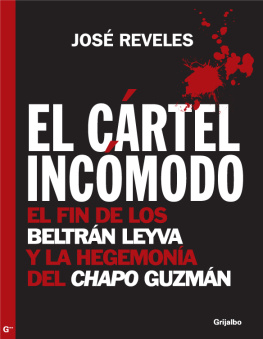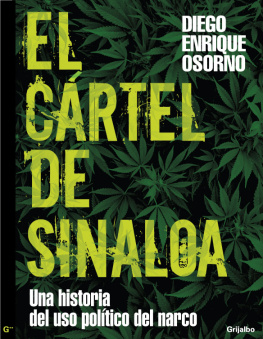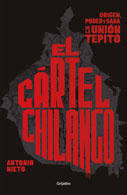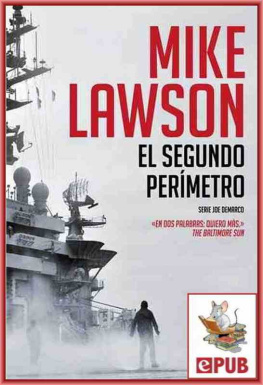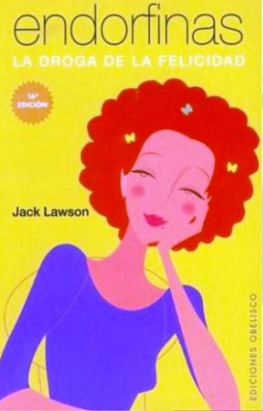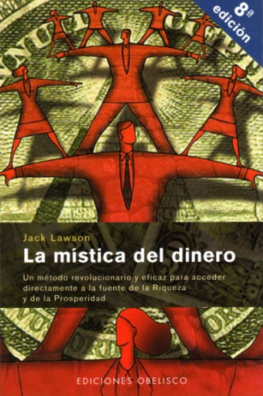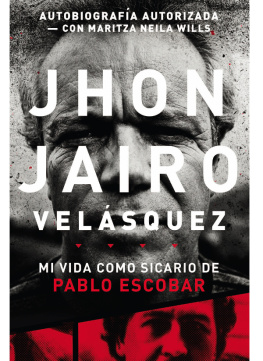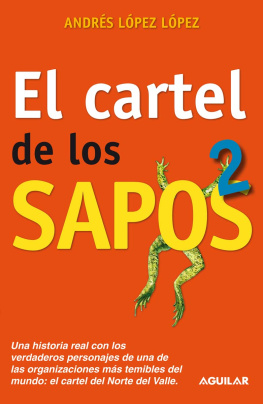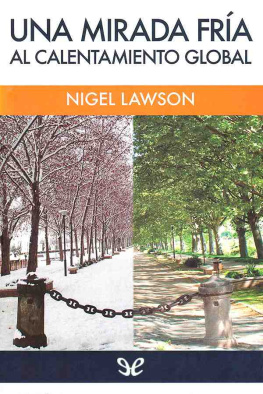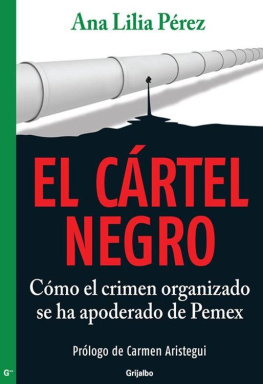A Miroslava Breach, Javier Valdez, Regina Martínez y
otros periodistas mexicanos asesinados en acto de servicio, y a
los que viven exiliados o buscan asilo y —para vergüenza de
Estados Unidos— solo encuentran celdas de detención.
La hora más oscura es justo antes del amanecer.
Contenido
E L AGENTE ESPECIAL SCOTT LAWSON ENTRÓ EN EL ESTACIONAMIENTO vacío y apagó el motor. Desde el otro lado del río, en territorio mexicano, oía la amortiguada cadencia de los disparos de un rifle automático: pop, pop, pop, pop. Bajó el cristal de la ventanilla, protegiéndose los ojos del sol texano con la mano izquierda.
Lawson era nuevo en Laredo, y había ido a aquel parque junto al río porque era el punto más cercano a Nuevo Laredo desde territorio estadounidense, dentro de su jurisdicción. Aunque la ciudad mexicana no distaba más de cuatrocientos metros de su destartalado Chevy Impala, parecía encontrarse en otro mundo. Escrutó el ancho cauce del río Bravo que fluía lentamente bajo el puente internacional hacia el golfo de México.
Había oído que la calma del río era equívoca, que en su seno se movían corrientes ocultas. Por algo los mexicanos lo llamaban río Bravo. Lawson salió del coche y anduvo hasta la orilla. Desde la ribera, se veía un caótico revoltijo de cables telefónicos y eléctricos, vallas publicitarias en español y deteriorados edificios blancos de estilo colonial parecidos a los del centro de Laredo. Las dos localidades habrían podido ser una sola ciudad de no haber sido por el río.
Se sobresaltó instintivamente al oír una nueva sucesión de rápidos disparos al otro lado del río. Una columna de humo negro comenzó a destacarse en el firmamento. Algo estaba ardiendo, aunque no podía precisar qué era. Al otro lado del puente, junto al edificio de aduanas, ondeaba una bandera mexicana; era la más grande que había visto en su vida. Pensó que no podía estar más lejos de su hogar en Tennessee. Pero siendo su primer destino en el FBI no había tenido elección. Y tras seis semanas en la frontera, seguía intentando entender aquel lugar en que había aterrizado.
Lawson leía cada día artículos sobre las matanzas y veía las espeluznantes fotografías en webs como Borderland Beat, que consignaban de forma obsesiva cada tira y afloja de la guerra contra el narcotráfico en México. Pero seguía percibiéndolo como una abstracción. Por ello, cuando había sabido que en Nuevo Laredo se estaba produciendo un nuevo tiroteo, había salido de la oficina y conducido su vehículo hasta la orilla del río. Mirando desde la ribera, Lawson —alto, rubio y con botas de vaquero— sabía que estaba completamente fuera de lugar, como si llevara una diana en el pecho, y no podía ver nada de Los Zetas o del Cártel del Golfo, que solo unos días antes se habían declarado la guerra. Únicamente conseguía escuchar los sonoros disparos de las armas automáticas y ver rastros de humo, a medida que el violento combate de las dos facciones se iba extendiendo por todo Nuevo Laredo.
A su alrededor, en la parte estadounidense del río, la vida seguía como siempre. La región llevaba ya siete años de guerra contra el narcotráfico y todo había adoptado un irreal aspecto de normalidad. A una cuadra de donde había estacionado su coche patrulla, la gente seguía de compras en las tiendas del centro, mientras los mexicanos —algunos de ellos inocentes transeúntes— morían al otro lado del río. Las fuentes del FBI en México habían predicho que esta guerra sería aún más cruel que la de cinco años atrás, cuando los dos antiguos aliados se habían enfrentado contra el grupo del Cártel de Sinaloa en la ciudad. En aquel entonces, en 2005, los pistoleros del cártel habían aniquilado a las fuerzas policiales de Nuevo Laredo, dejando sus cuerpos descuartizados y decapitados en bolsas de basura. El ejército mexicano había patrullado las calles en vehículos blindados y la gente había llamado a la ciudad «Pequeña Bagdad».
A su llegada a Laredo sus superiores le habían dicho a Lawson que su misión sería evitar que la violencia se extendiera al otro lado del río. Pero hasta aquel momento había pasado la mayor parte del tiempo sentado en un cubículo con moqueta gris, estudiando un manual de reglamento del FBI del tamaño de una guía telefónica y escribiendo informes, que llamaban 1023, para los analistas del FBI sobre cualquier información que pudiera conseguir acerca de la escalada de violencia al sur del río Bravo.
Echaba de menos el servicio de calle como ayudante por las afueras de Nashville. Allí en la orilla del río, con treinta años y la nueva insignia de oro del FBI en el cinturón, se preguntaba si se había equivocado. De niño, sus ídolos eran los polis de pueblo como su padre. Pero este había insistido en que tenía que conseguir algo más que el exiguo salario de un policía. Le había infundido desde muy pequeño la idea de entrar en el FBI. ¿Pero qué sentido tenía formar parte de una agencia federal de élite si se pasaba los días delante de un ordenador? «Nuevo Laredo está en llamas —pensaba sombrío— y yo estoy aquí redactando informes».
EN LA ACADEMIA DE entrenamiento nadie se había molestado en decirle a Lawson que Laredo se consideraba un destino peligroso. Muy pocos agentes se ofrecían voluntarios porque estaba demasiado cerca de la guerra contra el narcotráfico de México para agentes con familia, y muchos se sentían un tanto aislados si no hablaban español. Siendo su primer año en la agencia, era el candidato perfecto, porque estaba obligado a ir donde le mandaran. Mejor aún, no tenía esposa ni hijos en los que pensar. Puesto que era un destino peligroso, tenía que comprometerse a permanecer en él durante cinco años. Pero había un beneficio. Si aguantaba, podía escoger la ciudad siguiente, y la mayoría de los agentes no tenían aquel privilegio hasta que llevaban más de una década en el FBI. Seguía siendo joven, pensaba, y en cinco años podría regresar a Tennessee.
Había llegado una semana antes de la Navidad de 2009, con algunas bolsas de viaje llenas de ropa y un sombrero de vaquero que había comprado en San Antonio. Desde allí había ido hacia el sur por tierras ganaderas mayormente baldías. Cuando comenzaba a preocuparse pensando que se había pasado la salida (¡solo veía indicadores a México!), llegó a los aledaños de Laredo. No era una ciudad grande. Con una población de menos de 240.000 habitantes, Laredo se extendía por un recodo del río Bravo. Al otro lado del río estaba México y una desparramada Nuevo Laredo que era dos veces más extensa que su hermana estadounidense. Puede que por ello Laredo se sintiera tan desarraigada. Las dos ciudades estaban conectadas por cuatro puentes para vehículos y uno ferroviario. El tráfico de los puentes era permanente en ambos sentidos. En su mayor parte se trataba de camiones con remolque cargados de mercancías que se dirigían a México o que, procedentes de este país, tenían como destino otras zonas de Estados Unidos o Canadá. Cuando buscó información sobre Laredo, supo que se la llamaba «Parada de camiones de Estados Unidos» porque era el puerto interior más grande del país. Cada día, más de doce mil camiones articulados atravesaban la ciudad fronteriza. Los gases de los motores diésel dejaban una neblina azul que daba al aire un sabor metálico.
Se preguntó por qué el FBI había decidido enviarle a la frontera. Puede que fueran las cinco semanas de español en México, un idioma que ahora se esforzaba en recordar. O quizá porque había trabajado en narcóticos. En las fuerzas de la lucha contra los estupefacientes del condado de Rutherford, había arrestado su cuota de traficantes y colaborado en la incautación de kilos de metanfetamina, marihuana y pasta de heroína en la interestatal. Tras las incautaciones, había hablado con las mulas y había visto el temor en sus ojos cuando le contaban que sus parientes en México morirían porque ellos habían perdido la carga. En aquel momento pensaba que lo entendía, pero antes de dejar la formación del FBI en Quantico, Virginia, le habían llamado para una sesión informativa especial cuando todos los demás habían vuelto a casa. Recordaba la secuencia de sangrientas imágenes de decapitaciones y torsos desmembrados marcados con una zeta parpadeando una tras otra en la computadora de su instructor. El hombre le había dicho que Los Zetas eran una nueva clase de cártel superviolento y con formación militar. Creado en 1999 por desertores de las fuerzas de élite mexicanas, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, o GAFE, Los Zetas comenzaron como guardaespaldas y supervisores para el Cártel del Golfo, pero acabaron formando una nueva organización, generando una violencia y brutalidad sin precedentes en la guerra del narcotráfico. Su instructor le explicó que Los Zetas luchaban por el control de la frontera entre Estados Unidos y México, y estaban matando gente también en Laredo.
Página siguiente