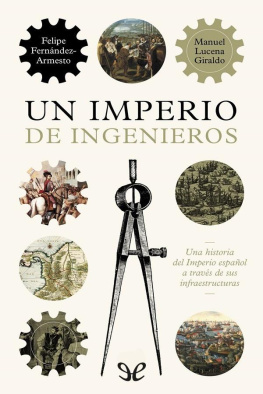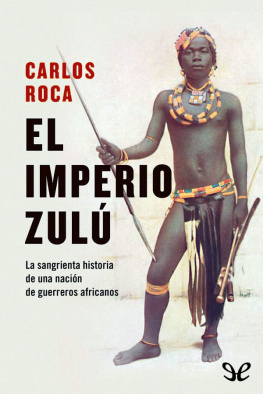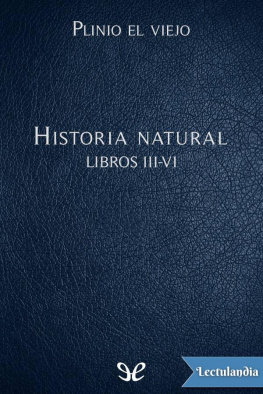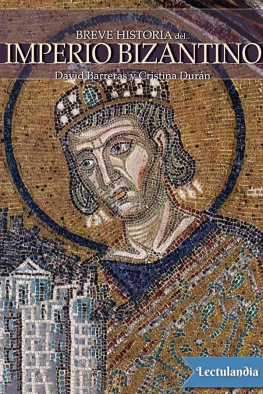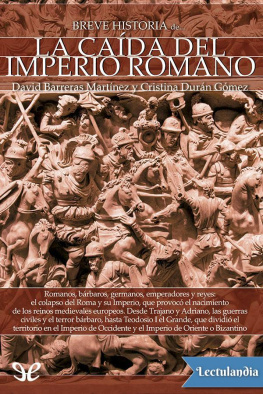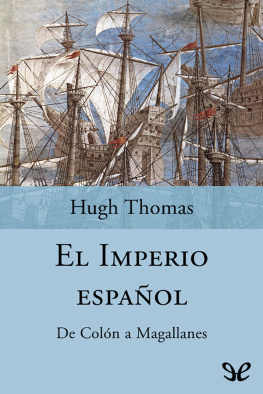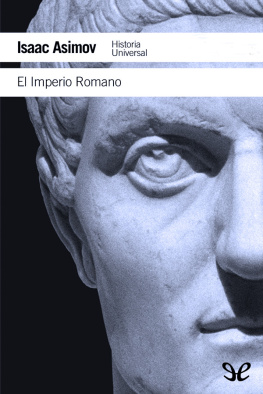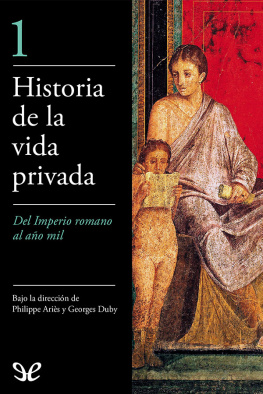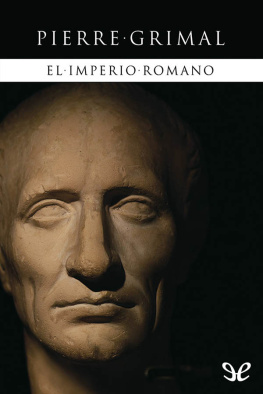Felipe Fernández-Armesto (Londres, 1950) es uno de los más brillantes historiadores británicos. Doctor por la Universidad de Oxford, ha trabajado para las universidades más prestigiosas de Europa y Estados Unidos: ha sido catedrático de historia moderna en Oxford y de historia global de medio ambiente en el Queen’s Mary College de Londres; también ha obtenido la cátedra Príncipe de Asturias de Cultura y Civilización Españolas en la Universidad de Tufts y actualmente ocupa la cátedra de historia William P. Reynolds en la Universidad de Nôtre Dame. Es autor de decenas de libros traducidos a más de veinticinco lenguas y por los que ha recibido numerosos premios, como la John Carter Brown Medal, el Premio Nacional de Investigación de la Sociedad Geográfica Española o el Premio Nacional de Gastronomía. Entres sus obras destacan Colón (1992), Civilizaciones (2002), Las Américas (2004), Breve historia de la humanidad (2005), Américo (2008) y 1492 (2010).
Manuel Lucena Giraldo es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, doctor en Historia de América y profesor asociado de Humanidades en IE Business School/Universidad Instituto de Empresa. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Harvard y en la cátedra Príncipe de Asturias de la Universidad de Tufts, Lecturer en Stanford University e investigador y profesor en el IVIC de Venezuela, en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en las universidades de los Andes de Chile y de Colombia, en el Colegio de México, en la Universidad de Londres y en el St. Antony’s College de la Universidad de Oxford. Sus publicaciones se han ocupado de viajeros y descubrimientos, historia urbana, imágenes de España e imperios globales. Sus últimos libros son Naciones de rebeldes. Las revoluciones de independencia latinoamericanas, Francisco de Miranda. La aventura de la política y La era de las exploraciones. Es colaborador habitual de ABC Cultural y Revista de Occidente. Forma parte del consejo asesor de National Geographic en historia global.
I
INTRODUCCIÓN.
HACIENDO FUNCIONAR EL IMPERIO
Mirad, yo os he sorteado, como heredad para vuestras tribus, esos pueblos que quedan por conquistar (además de todos los pueblos que aniquilé), desde el Jordán hasta el mar Grande de Occidente.
JOSUÉ,23, 4
«¡Mira mis obras! —clamó Ozymandias, tal como lo imaginó Shelley—, ¡y desespera!». La llamada a la desesperación era irónica. El soneto de Shelley —quizá el más perfecto en sonoridad, cadencia y ritmo jamás ideado en inglés— apareció en 1818, cuando el Imperio español se hallaba en aparente colapso. Las ruinas románticas estaban de moda. La inscripción en el pedestal del faraón, destinada a intimidar a sus sucesores con la grandeza de sus logros, apenas «dos piernas de piedra enormes y sin tronco…, la mitad hundida, el rostro destrozado», era todo lo que quedaba de una imagen que alguna vez, presumiblemente, había enseñoreado los monumentos circundantes, «donde ahora la arena, solitaria y plana, se extiende hacia la lejanía».
El propósito de Shelley fue exponer las pretensiones de tiranía y la evanescencia de los imperios.
Para los autores de este libro y, esperamos, para nuestros lectores, el mensaje de Ozymandias, uno de los nombres con los que fue conocido el faraón egipcio Ramsés II, transmite más que pura desesperación. Aunque el desierto, tal como el imaginario viajero de Shelley lo describió, recuperó el terreno ocupado por los edificios y las obras portentosas con las que el faraón quiso arrinconarlo, la estrategia de Ozymandias para concebir la ingeniería de un imperio fue seguramente la correcta. Si la civilización supone un proceso de modificación de la naturaleza para que sirva a objetivos humanos, el imperio lleva esta adaptación del entorno un paso más allá: implica la reestructuración del paisaje con fines políticos, el establecimiento de infraestructuras para vincular comunidades dispares en una sola entidad política o, al menos, en un conglomerado, unitario o diseminado, aunque con lazos comunes de pertenencia y lealtad.
Según cuenta la leyenda, el mítico ingeniero Yu el Grande fundó el Imperio chino dragando ríos y sembrando la tierra de canales. Las inundaciones, que antes obstaculizaban la producción, remitieron. Las comunicaciones se multiplicaron a lo largo de los canales. La cuchilla de Yu cortó las crestas de las montañas, hizo rectos los caminos y planos los lugares ásperos. La historia resulta fantástica y además la secuencia es creíble, pues muchos episodios genuinamente históricos la reproducen. A pesar de que los conocimientos de Yu incluyeron la construcción de caminos y canales, su especialidad era la hidráulica, de modo que anticipó los imperios hidráulicos que Karl Wittfogel y Karl Butzer identificaron como nueva forma dominante de gobierno durante la Edad del Bronce. Las obras públicas, además de modificaciones del paisaje para la gestión del suministro de agua y las comunicaciones fluviales, incluyeron almacenes y hasta fábricas, como aquellas que yacen bajo el palacio de Cnosos en Creta, y, tal vez, inspiraron la leyenda del laberinto del Minotauro, junto a mercados y lugares de reunión, puentes y, por supuesto, templos.
Para los españoles de la Edad Moderna dedicados a concebir el imperio, que sabían poco de China o de la Edad del Bronce, el modelo efectivo era, evidentemente, el más sobresaliente de todos en ingeniería: Roma. Los líderes provinciales visitaron Roma, hicieron juramentos de lealtad en los templos capitolinos, inscribieron leyes romanas en las puertas de sus ciudades y proclamaron orgullosos, como Pablo de Tarso: «Civis romanus sum», que significa «poseemos la ciudadanía romana».
En cierto sentido, la infraestructura fue el gran ingrediente secreto del éxito de los imperios antiguos, o al menos podría parecerlo. La ingeniería nunca ha dejado de hacer contribuciones fundamentales para el funcionamiento de los imperios. Si hacemos una comparación razonable, veremos, por ejemplo, que los imperios más exitosos del mundo han sido creaciones de ingenieros: no solo China y Estados Unidos han absorbido vastas comunidades por conquista u otras formas de adscripción, sino que han convencido a la mayoría de los pueblos sometidos para que se replanteen sus propias identidades. Podemos hablar de los hakkas o los peng-mins , los pawnees o los mandingas, los italianos o los polacos… Los que consideremos, todos acaban convertidos en «chinos» o en «estadounidenses», según el caso. Por supuesto, este éxito tiene límites. Los tibetanos, en su mayoría, junto a muchos musulmanes del occidente de China, rechazan semejante posibilidad, igual que existen secesionistas irredentos, nacionalistas puertorriqueños, o miembros de la «nación del Islam» en Estados Unidos. Sin embargo, es preciso reconocer que el éxito de ambos proyectos imperiales en esta materia no admite discusión. Especialmente si comparamos las trayectorias china y estadounidense con la mayoría de los imperios europeos modernos y observamos cómo la experiencia ultramarina erosionó en estos últimos la identidad metropolitana.
Estados Unidos ha mantenido lo que casi podríamos definir como una tradición de excelencia imperial en ingeniería. En un territorio surcado por ríos anchos y repentinos, y vastos mares interiores, seiscientos mil puentes han hecho más por la unión que todos los generales vencedores en la guerra de Secesión, terminada en 1865. Muchos de ellos están ahora abandonados o deteriorados, víctimas de una visión de la iniciativa privada sin límites morales, que nunca se aplica en mantenerlos. Resultaría inconcebible que Estados Unidos pudiera existir sin ellos. Manhattan es una isla que asemeja un puercoespín, atravesada por los puentes de Brooklyn, abierto en 1883, y el de George Washington, en 1931, con 1800 y 1500 metros de largo, respectivamente. El puente de las Siete Millas, inaugurado en 1912, conecta la Florida continental con los cayos. En 1868, el puente de Harpersfield, que cruza el gran río en Ohio, fue el primero con soportes de hormigón armado. Los ferrocarriles, todavía más subestimados en la actualidad, extendieron con ímpetu el comercio y la civilización hacia el interior e integraron las costas, gracias a trabajos topográficos previos patrocinados por el Estado desde la década de 1840. Las universidades públicas, originalmente dotadas con fondos estatales, hoy en día padecen escasez de financiación, pero sus fundadores no perdonaron esfuerzo a la hora de dotar a Estados Unidos de las ventajas económicas que confiere una educación superior accesible para todos. Muchas ciudades estadounidenses, incluso actualmente, parecen organizadas alrededor de monumentos de majestad cívica y pública, universidad local o regional, Asamblea del Estado y alcaldía.