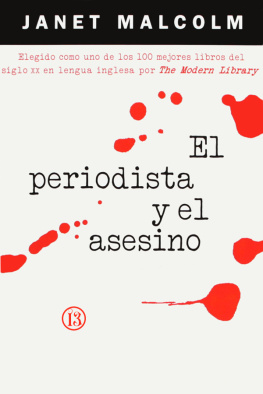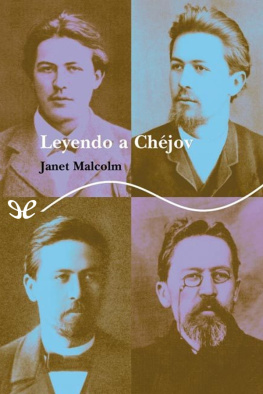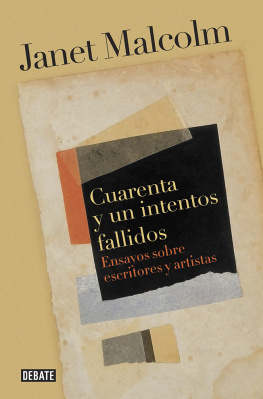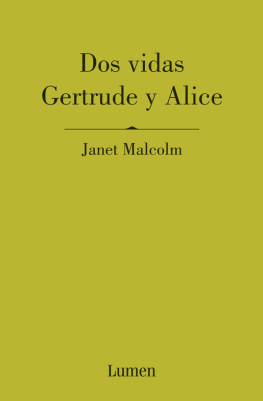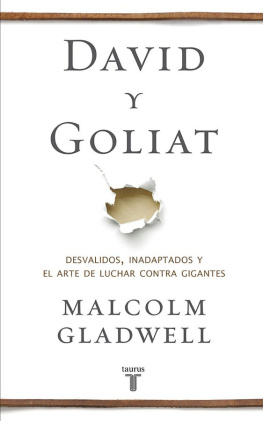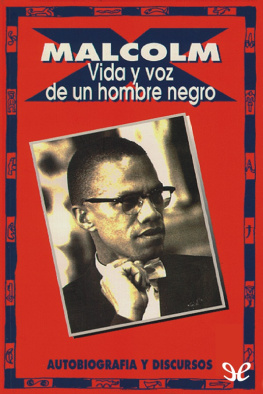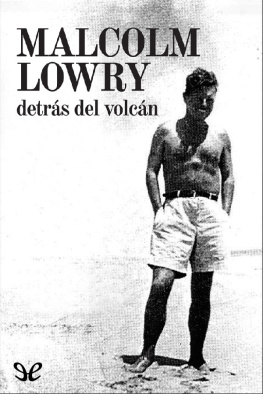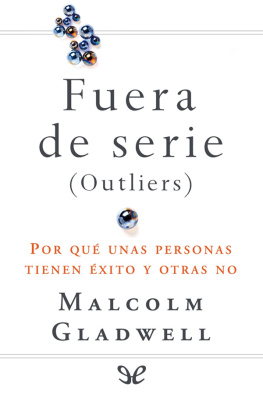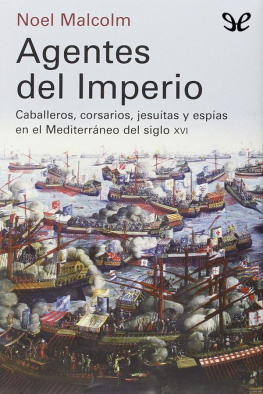Janet Malcolm es la autora de Dos vidas: Gertrude y Alice (Lumen, 2009) que obtuvo el premio PEN de biografía, El periodista y el asesino (2004), La mujer en silencio (2003) y Psicoanálisis, la profesión imposible (2004) entre otras obras. Colabora con frecuencia en The New Yorker y en The New York Review of Books, y vive en Nueva York.
A John Dunn
1
Alrededor de las tres de la tarde del 3 de marzo de 2009, en la quinta semana del juicio de Mazoltuv Borujova —médico, de treinta y cinco años, acusada de haber matado a su marido—, el juez se dirigió al abogado de Borujova, Stephen Scaring, para hacerle una pregunta meramente formal. «¿Tiene algo más que añadir, señor Scaring?». La sesión transcurría sin sobresaltos. Dos testigos de la defensa acababan de subir al estrado, donde dieron cuenta del buen carácter de la acusada, y todo el mundo esperaba que Scaring cerrara su turno de comparecencias con ese testimonio sencillo y creíble. El abogado, sin ninguna grandilocuencia, respondió: «Sí, Señoría. La doctora Borujova testificará en su propia defensa».
No hubo una reacción inmediata en la sala, poco concurrida, de la tercera planta del Corte Superior de Queens, en Kew Gardens. Solo después de que la acusada hubiera subido al estrado y tomado juramento, se palpó la conmoción que había causado el anuncio de Scaring. El hermano menor de la víctima, que se encontraba entre el público, se quedó boquiabierto, como si con ese gesto imitara el asombro que recorrió a todos los presentes.
A lo largo del proceso, y también en las vistas preliminares, Borujova había estado sentada ante la mesa de la defensa, tomando notas y levantando la vista de vez en cuando para susurrar algo al oído de Scaring o intercambiar una mirada con su madre y sus dos hermanas, que se sentaban siempre en la segunda fila de asientos destinados al público. Era una mujer menuda y delgada, que impresionaba por la delicadeza de sus rasgos y la palidez grisácea de la piel. En las vistas preliminares vestía una chaqueta negra, de corte masculino, y una falda negra hasta los pies, y llevaba el pelo, largo, oscuro y ensortijado, sujeto con una cinta roja. Parecía una estudiante revolucionaria del siglo XIX. Para el juicio propiamente dicho (quizá por consejo de alguien), cambió de indumentaria. Se recogía el pelo en un moño alto y se ponía chaquetas de colores claros y faldas estampadas. Era guapa y encantadora, aunque parecía desnutrida. Cuando subió al estrado vestía una chaqueta blanca.
Scaring, un hombre alto y esbelto de sesenta y ocho años, es un abogado criminalista de Long Island muy reconocido. Tiene fama de aceptar casos que parecen perdidos de antemano y de ganarlos siempre. Ese, sin embargo, presentaba una dificultad particular. Para empezar, Borujova no era la única acusada; se juzgaba también a Mijaíl Mallayev, a quien se atribuía la ejecución directa del asesinato. Pero no era Scaring quien defendía a Mallayev. Su defensa recayó, por designación del tribunal, en un joven abogado llamado Michael Stiff, que no tenía la capacidad de Scaring para realizar proezas imposibles. Todo apuntaba a que Mallayev iba a ser condenado —había sólidas pruebas forenses contra él, además de testigos presenciales—, en cuyo caso también se condenaría a Borujova, pues había entre ambos una relación irrefutable: los registros de sus respectivos teléfonos móviles confirmaban que, en las tres semanas previas al asesinato, habían cruzado noventa y una llamadas.
Otro de los obstáculos que se interponían en el camino de Scaring para librar a Borujova de la cadena perpetua era el fiscal, Brad Leventhal, que, aun no teniendo la experiencia de Scaring —es veinte años menor—, es un letrado formidable. De baja estatura, regordete y con bigote, se mueve con la rapidez de una lagartija y tiene un timbre de voz muy agudo, casi femenino, que en momentos de exaltación se asemeja al falsete de un disco que gira a más revoluciones de lo que le corresponde. Hace muchos aspavientos con las manos; a veces se las frota con gesto expectante o las lanza al aire manifestando una agitación incontenible. Con su indumentaria de invierno —un abrigo y un sombrero negros— podría pasar por un empresario parisino o un psiquiatra búlgaro. En la sala judicial viste un traje gris con una bandera estadounidense prendida en la solapa, y, con marcado acento de Queens, se mete por completo en su papel de ayudante de fiscal del distrito (es también el jefe de homicidios de esta circunscripción). Cuenta con la asistencia de Donna Aldea, una joven y atractiva ayudante de la fiscalía, de sonrisa incandescente y mente de acero, formada en la sección de apelaciones. Leventhal la ha elegido por su capacidad para exponer ante el tribunal argumentos irrefutables sobre determinados detalles de la ley.
2
En su exposición inicial, de pie ante el jurado y sin notas en la mano, Leventhal describió la escena del crimen —ocurrido el 28 de octubre de 2007— como si se tratara de una antigua novela de intriga y misterio:
Era una fresca, clara, luminosa y soleada mañana de otoño, y esa fresca mañana de otoño, un joven odontólogo llamado Daniel Malakov iba andando por la calle 64 del barrio de Forest Hills, en el distrito de Queens, a pocos kilómetros de donde nos encontramos. Lo acompañaba su hija Michelle, una niña de cuatro años.
Malakov, prosiguió Leventhal, había salido de su consulta, abarrotada de pacientes, para llevar a la niña a un parque que se encontraba a una manzana de su lugar de trabajo, donde la pequeña iba a reunirse con su madre, «de quien Malakov estaba separado», para pasar el día. «Cuando Daniel se encontraba a unos metros de la entrada del parque Annadale, y a unos pasos de su hija, el acusado, Mijaíl Mallayev, surgió de la nada. Llevaba en la mano una pistola cargada». En el momento de referirse al «acusado», Leventhal extendió un brazo con aire teatral y señaló a un hombre de cincuenta y pico de años, barba gris y densas cejas oscuras, gafas de montura metálica, tocado con una kipá y sentado con expresión impasible ante la mesa de la defensa. Leventhal pasó a describir cómo Mallayev le descerrajó a Malakov un tiro en el pecho y otro en la espalda y, mientras el odontólogo «agonizaba en el suelo, mientras la sangre que manaba de sus heridas le empapaba la ropa y se filtraba en el cemento, este hombre, el acusado, el hombre que acabó con su vida, se guardó fríamente la pistola en la chaqueta, dio media vuelta, echó a andar por la calle 64 en dirección a la calle 102 y abandonó el lugar del crimen». Tendiendo las manos con agitación, Leventhal interpeló al jurado:
¿Por qué? ¿Por qué estaba el acusado esperando a una víctima desprevenida e inocente? A un hombre, como voy a demostrarles, a quien ni siquiera conocía personalmente. ¿Por qué lo esperaba con el corazón lleno de maldad?
Leventhal respondió a su propia pregunta:
Porque lo habían contratado. Le habían pagado. Porque es un asesino. Un asesino a sueldo. Un ejecutor. Un mercenario. ¿De quién? ¿Quién contrató a este hombre, a este acusado, para que asesinara a sangre fría a una víctima inocente en presencia de su hija? ¿Quién podía albergar sentimientos tan profundos hacia Daniel Malakov para contratar a un asesino que terminara con su vida? ¿Quién?
El fiscal Leventhal se acercó a la mesa de la defensa, levantó nuevamente los brazos y señaló esta vez a Borujova. «Ella —dijo, con su timbre de voz más agudo—. La acusada Mazoltuv Borujova, separada de Daniel Malakov. La mujer con quien la víctima llevaba años enzarzado en una dura batalla por el divorcio».
Siguió hablando por espacio de cincuenta minutos. El hechizo que causaba su relato se vio interrumpido en alguna ocasión por las protestas de los abogados de la defensa, pero Leventhal lograba reanudarlo sin perder la fuerza de su narración. El juez desestimaba la mayoría de las objeciones y recordaba continuamente al jurado: «Lo que se diga en la exposición inicial no constituye ninguna prueba».