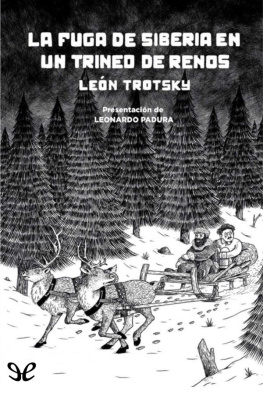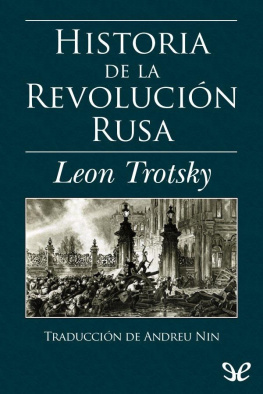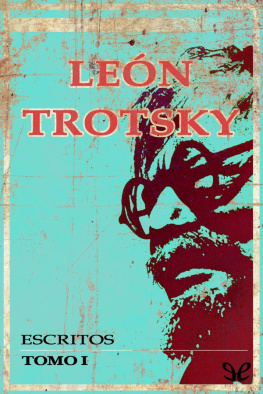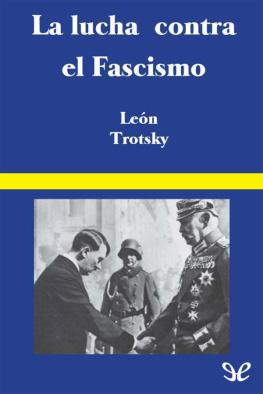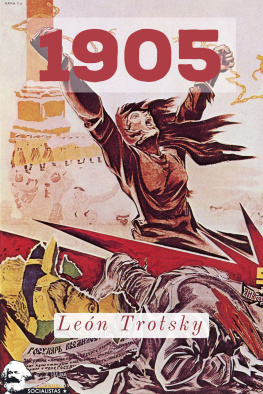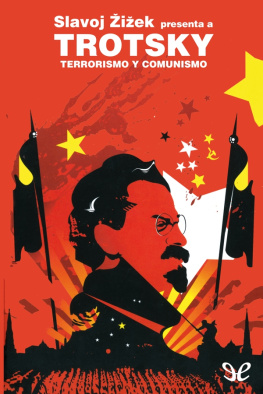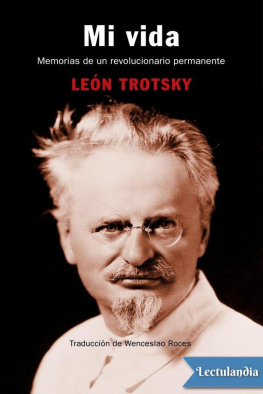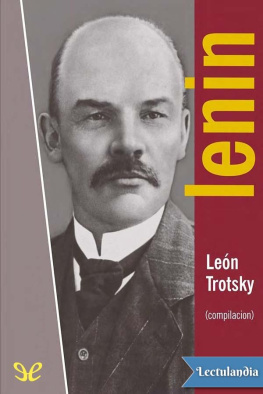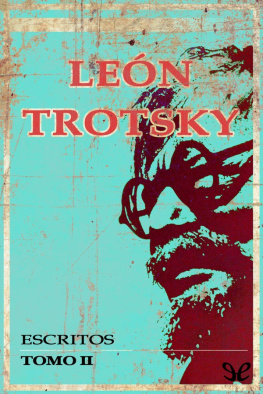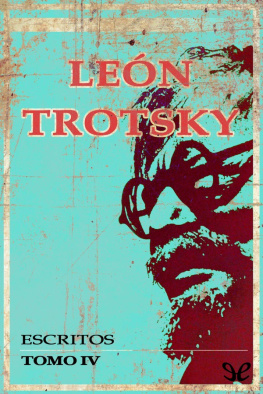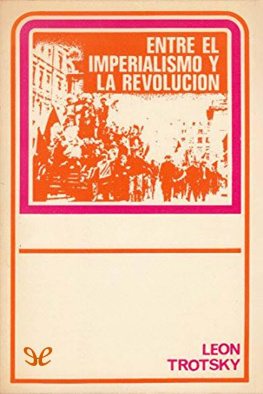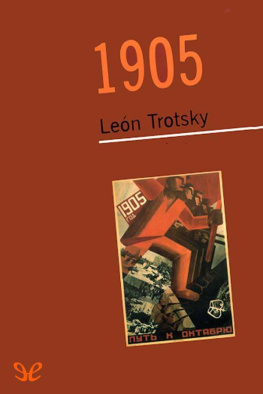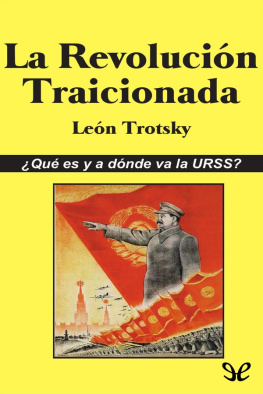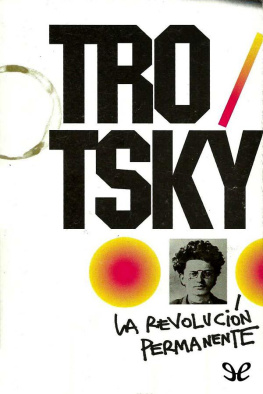A modo de prólogo
En el Congreso socialdemócrata de Estocolmo se dieron a conocer unos curiosos datos estadísticos que permiten hacerse una idea de las condiciones en las que se desenvuelve la actividad del partido proletario:
Los 140 integrantes del Congreso pasaron en la cárcel 138 años y 1/2 mes en total.
El Congreso pasó en el exilio 148 años y 6 1 /2 meses.
Se fugaron de la cárcel en una ocasión: 18 personas; en dos ocasiones: 4 personas.
Se fugaron del exilio en una ocasión: 23 personas; en dos ocasiones: 5 personas; en tres ocasiones: 1 persona.
Si se tiene en cuenta que el Congreso participó en la actividad política durante 942 años en total, resulta que la permanencia en el sistema penitenciario corresponde a una tercera parte de su actividad en términos de tiempo.
Aun así, estas magnitudes se nos antojan demasiado optimistas: que el Congreso haya participado en la labor socialdemócrata por 942 años significa tan sólo que la actividad política de la totalidad de sus participantes se extiende a lo largo de 942 años, pero no quiere decir que estos 942 años se hayan destinado por entero al trabajo político. Dadas las circunstancias de clandestinidad, la acción directa propiamente dicha quizá sólo corresponda a una quinta o décima parte de este lapso. En cambio, la permanencia real en la cárcel y en el destierro no difiere en absoluto de la que esbozan las cifras: el Congreso pasó entre rejas más de cincuenta mil días y noches y estuvo confinado en los rincones más salvajes del país durante todavía más tiempo.
Tal vez se nos permita aportar como complemento de las estadísticas expuestas otros datos basados en la experiencia propia. El autor de estas líneas, arrestado en enero de 1898 luego de desempeñar su actividad en los talleres obreros durante 10 meses, pasó 2 1 /2 años en la cárcel, y cuando se escapó del exilio había cumplido 2 de los 4 años de la condena. El autor fue detenido por segunda vez el 3 de diciembre de 1905 como miembro del Consejo (Soviet) petersburgués de delegados obreros. El Soviet existió durante 50 días. Los condenados del «Caso Soviet» estuvieron encarcelados 400 días en total y luego fueron escoltados a la ciudad de Obdorsk para cumplir el «asentamiento perpetuo».
Cualquier socialdemócrata ruso que haya militado 10 años o más en el partido proporcionará, sin duda, datos similares a su respecto.
El embrollo gubernamental existente después del 17 de octubre —que el Almanaque de Gotha, con su inconsciente humor propio del pedantismo jurídico, calificó de «monarquía constitucional a merced del monarca autocrático»— de ningún modo ha influido en nuestra situación. El régimen actual no nos traga, no admite nuestra existencia ni siquiera de forma provisoria, ya que en realidad no abarca la actividad vital de las masas populares. ¡Los ramplones e hipócritas que nos exhortan a elegir la vía legal se asemejan a María Antonieta, que propuso a los campesinos famélicos que comieran brioches! ¡Qué más da que nuestros organismos padezcan esa extraña dolencia y no puedan digerir los panecillos finos! ¡Qué importa que nuestros pulmones estén contagiados de esa inextinguible pasión por la atmósfera de los desolados calabozos de la Fortaleza de Pedro y Pablo en San Petersburgo! ¡Qué importa que no hayamos deseado o podido aprovechar de otra forma aquellas horas infinitamente largas que el carcelero arrancó de nuestras vidas!
Estamos tan poco enamorados de nuestra clandestinidad como un ahogado de las profundidades marinas. Pero nuestras opciones —digámoslo sin ambages— se ven igualmente reducidas que las del absolutismo. La muy nítida conciencia que tenemos al respecto nos permite no perder el optimismo incluso en estos momentos, cuando la clandestinidad se ciñe como una lóbrega e implacable soga a nuestros cuellos. ¡No nos va a asfixiar, de esto no cabe la menor duda! ¡Sobreviviremos a todos ellos! Cuando las cenizas de aquellas gestas que hoy en día acometen los príncipes de este mundo, sus secuaces y los secuaces de sus secuaces se hayan desvanecido, cuando no haya forma de encontrar los sepulcros donde yazgan muchos de los partidos actuales con sus consignas, entonces, la causa a la cual nos consagramos se apoderará del universo; entonces, nuestro partido, actualmente sofocado por la clandestinidad, se disolverá en la humanidad entera, que por primera vez será dueña de su propio destino.
La historia es una gigantesca maquinaria al servicio de nuestros ideales. Arranca con una lentitud despiadada, con una crueldad indolente… pero hace su faena. Confiamos en ella. Tan sólo en estos instantes, cuando su mecanismo insaciable engulle como combustible la sangre viva de nuestros corazones, dan ganas de gritarle a todo pulmón:
—¡Lo que hagas, hazlo ya!
N. T.
París, 8-21 de abril de 1907.
Coda
El reencuentro con Natalia Sedova tal como lo narra Trotsky en su autobiografía Mi vida

E n la primera parada [del tren de la línea de Perm], envié un telegrama a mi mujer, para que saliese a recibirme a una estación donde se cruzaban los dos trenes. Ella estaba muy ajena a ese telegrama, que no esperaba, al menos no tan pronto. Y no tenía nada de extraño. Habíamos tardado un mes en llegar a Beriózov. Los diarios de San Petersburgo publicaban extensas crónicas dando cuenta de nuestra expedición. Empezaban a llegar las cartas. Todo el mundo me creía camino de Obdorsk. Yo, entre tanto, había desandado todo el camino en once días. Era natural que aquella cita que le daba a mi mujer para una estación cerca de San Petersburgo la tomase desprevenida. La sorpresa hizo mucho más grato el encuentro.
En los Recuerdos de Natalia Ivávnova Sedova, se dice lo siguiente:
Cuando recibí el telegrama, estando sola en Terioki, un pueblito finlandés, cerca de San Petersburgo, con el niño pequeño [Lev Sedov, Liova], no supe contener la emoción y la alegría. Acababa de recibir una larga carta de L. D. [Lev Davidovich, Trotsky] escrita en ruta [hacia la deportación], en que después de contarme las incidencias del viaje me rogaba que, si iba a Obdorsk, le llevase algunos libros que me indicaba y otros objetos necesarios en aquellas latitudes. Y de pronto, llegaba este telegrama dándome una cita para una estación en que se cruzaban los trenes, como si hubiese decidido dar la vuelta repentinamente, volando por un camino fantástico. Me chocó que el telegrama no mencionase el nombre de la estación. A la mañana siguiente salí para San Petersburgo, tomé una guía ferroviaria y me puse a estudiar el itinerario, a ver si daba con la estación para la que tenía que sacar pasaje. No me atrevía a preguntar a nadie y me puse en camino sin haber averiguado el nombre de la estación. Saqué pasaje hasta Viatka y tomé un tren que salía por la noche.
El vagón en que viajaba iba lleno de propietarios rurales que volvían de San Petersburgo, cargados con paquetes de víveres refinados para los festines con que pensaban celebrar la Máslenitsa, caviar, esturión ahumado, vinos y otras cosas por el estilo. Yo, exaltada como estaba, pensando en que iba a volver a reunirme con L. D., y temerosa de que surgiese algún contratiempo, apenas si podía soportar semejantes conversaciones… Y, sin embargo, tenía, no sé por qué, la seguridad interior de que nos encontraríamos. Llena de impaciencia, aguardaba a que se hiciese de día, porque el tren en que iba tenía previsto entrar por la mañana en la estación de Samino; había averiguado el nombre durante el viaje y ya nunca se me ha vuelto a olvidar.
Pararon los dos trenes, aquél en que yo iba y el que venía en dirección contraria. Corrí al andén. ¡Nadie! Salté al otro tren, recorrí, presa de una terrible inquietud, todos los coches. ¡Y L. D. no estaba! De pronto, vi en uno de los camarotes su abrigo de pieles; eso quería decir que iba en ese tren, pero ¿dónde estaba? Al saltar del vagón, di de bruces con él; venía de buscarme en la sala de espera. Se indignó al conocer la mutilación del telegrama, y ya quería echarlo todo por tierra, haciendo un reclamo en ese mismo instante. A duras penas, logré contenerlo. Al enviar el telegrama había contado, desde luego, con la posibilidad de que saliesen a su encuentro los gendarmes en vez de salir yo; pero pensó que en San Petersburgo le sería más fácil ocultarse conmigo, y lo demás lo encomendaba a su buena estrella. Volvimos al camarote y seguimos juntos lo que quedaba de viaje. Yo estaba asombrada, viendo la libertad y la desenvoltura con que L. D. se movía, riéndose y hablando en voz alta en el tren y en los andenes de las estaciones. De buena gana lo habría vuelto invisible o lo habría ocultado, ya que aquella fuga podía costarle[nuevas] prisiones. Pero él no se escondía ante nadie y afirmaba que ésa era la mejor salvaguardia.