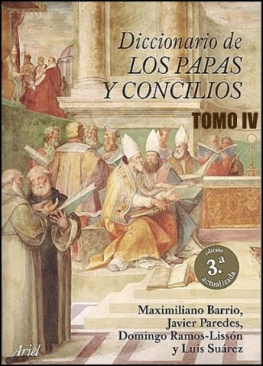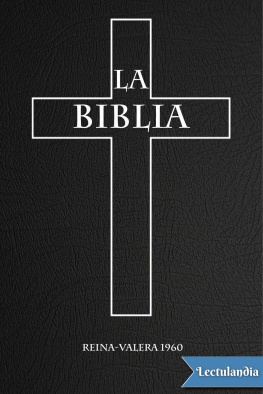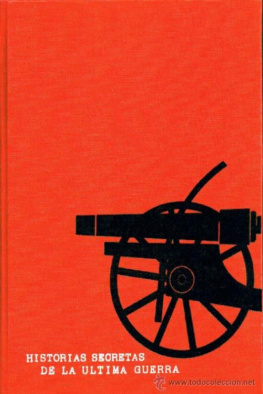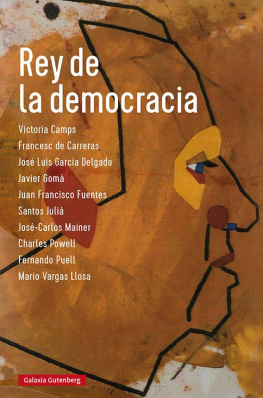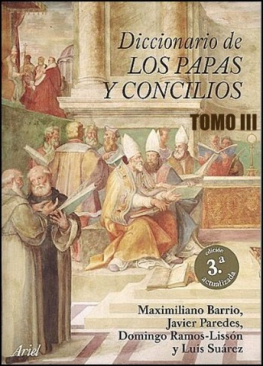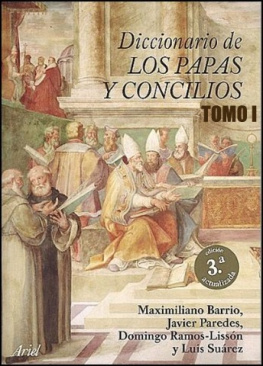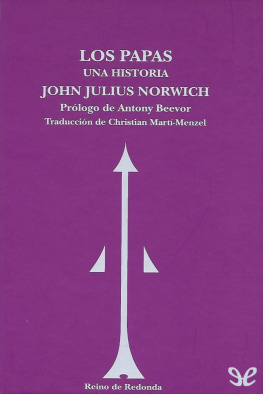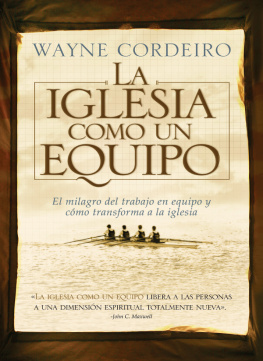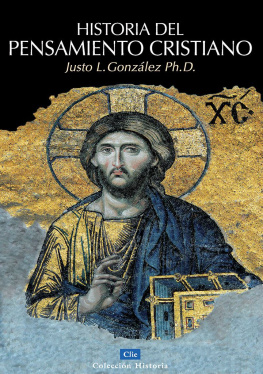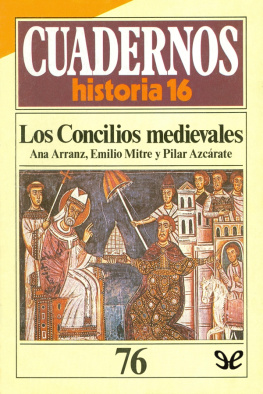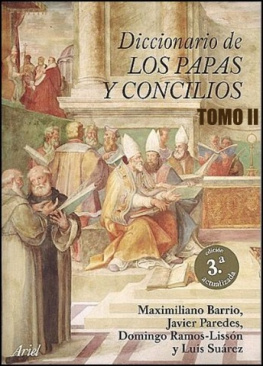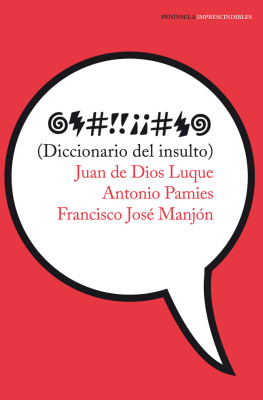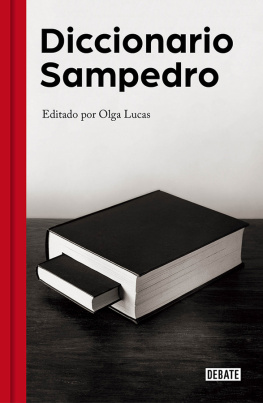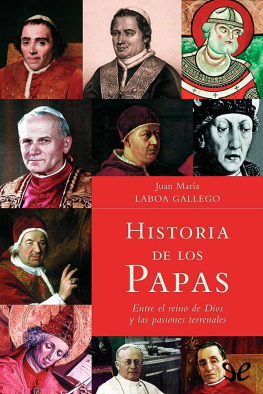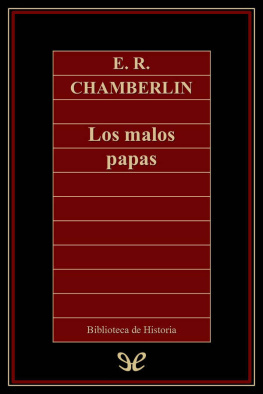HISTORIA DE LOS CONCILIOS ECUMÉNICOS
por Domingo Ramos-Lissón
Profesor Ordinario de Historia de la Iglesia.
Universidad de Navarra
Antes de pasar a la exposición de los distintos concilios ecuménicos nos parece necesario precisar algunos aspectos más genéricos, que ayuden al lector a captar mejor la naturaleza y el desarrollo histórico de la institución conciliar.
Comencemos por la noción misma de concilio ecuménico. Como tal se entiende el ejercicio de la plena y suprema potestad de toda la Iglesia mediante actos estricta o propiamente colegiales. Esta potestad suprema del colegio de los obispos debe ser promovida o libremente aceptada, en su caso, por el romano pontífice. Se ejerce mediante la acción conjunta de los obispos dispersos por el mundo, y significa, de hecho, el acto supremo de la communio episcopal. Es una institución de origen apostólico —recordemos el Concilio de Jerusalén (Act 15, 6)—, que se va desarrollando a través del tiempo.
El adjetivo «ecuménico» tiene el sentido primigenio de significar la participación de los obispos de la oikumene, es decir, del mundo grecolatino existente en la Antigüedad. En la época actual esta denominación está reglada específicamente por el Código de derecho canónico (cc. 337-341), y convendrá distinguir estos concilios de los concilios provinciales y de los sínodos diocesanos, que también aparecen regulados por el derecho de la Iglesia. Digamos igualmente, que la palabra «ecuménico» no la empleamos aquí con el significado y las connotaciones modernas derivadas del término «ecumenismo».
Ciñéndonos a los concilios ecuménicos, que surgen en la historia de la Iglesia, puede llamarnos la atención la discontinuidad de su cronología. Pero si nos fijamos con mayor perspicuidad, veremos que la convocatoria de estos grandes concilios está íntimamente ligada casi siempre a momentos cargados de significación para la vida de la Iglesia.
También interesa considerar la realidad histórica de estas asambleas conciliares. Así no le extrañará al lector que, a partir de la conversión de Constantino, los emperadores tengan un protagonismo importante en la convocatoria y realización de los concilios, como sucederá con el Concilio de Nicea (325) o con el de Trento (1545-1563), pero no se debe olvidar que ese protagonismo imperial está subordinado a la aceptación por el papa de tales concilios.
Tampoco debe llamar la atención, que en los concilios se legisle no ya sobre lemas relacionados con la vida eclesiástica, sino también sobre cuestiones de índole política o social, dada la estrecha unión que existía en la Edad Media y durante el Ancien régime entre la Iglesia y el poder político.
Desde esta misma óptica de la historia se comprende perfectamente que exista una evolución en el desarrollo de los concilios ecuménicos. Cualquier observador avisado reconocerá que, al lado de unos elementos constitutivos de carácter esencial, existentes en todos los concilios, hay otros muchos cambiantes, que obedecen a culturas y a momentos históricos diversos y que enriquecen también este tipo de reuniones.
Por último, hemos de afirmar el protagonismo más relevante en los concilios, que es el de la propia Iglesia. Los concilios ecuménicos han sido acontecimientos eclesiales, por excelencia. En ellos la Iglesia se ha interrogado a sí misma sobre su propio actuar en la historia.
Concilio de Nicea (325)
Este concilio es el primero de los llamados ecuménicos. Su convocatoria por el emperador Constantino (306-337) está motivada, sobre todo, por el arrianismo y, en menor medida, por el problema de la fecha de la Pascua. En cuanto al número de los participantes suele aducirse el de 318, en clara alusión a los 318 siervos de Abraham (Gen 14, 14), aunque en realidad debió de oscilar entre 250 y 300, si nos atenemos al testimonio del historiador Eusebio de Cesarea y de san Atanasio. La mayor parte de los asistentes procedían del Oriente cristiano; de Occidente sólo fueron cinco representantes, entre los que ; destacaba Osio de Córdoba y los dos legados del obispo de Roma. Algunos de los obispos asistentes llevaban en sus cuerpos los estigmas martiriales de las últimas persecuciones, como el obispo Pablo de Neocesarea y el egipcio Pafnucio. La reunión de este considerable número de padres conciliares se vio facilitada por Constantino, que puso a su disposición el servicio de postas imperiales.
Las sesiones conciliares se celebraron en Nicea de Bitinia, en el palacio de verano del emperador. Comenzaron el 20 de mayo y terminaron el 25 de julio del 325. Constantino ocupó el lugar de más alto rango en la inauguración y pronunció un discurso en latín para exhortar a la concordia; luego dejaría la palabra a la presidencia del concilio. Parece que la presidencia eclesiástica fue desempeñada por Osio, por ser hombre de confianza del emperador. ‘
Las primeras actuaciones corrieron a cargo de Arrio y sus secuaces, que expusieron su doctrina sobre la inferioridad del Verbo de Dios. Tras largas deliberaciones logró imponerse la tesis ortodoxa sobre la consubstancialidad del Verbo propugnada por el obispo Marcelo de Ancira (Ankara), por el obispo Eustacio de Antioquía y por el diácono Atanasio de Alejandría. Sobre la base del credo bautismal de la Iglesia de Cesarea se redactó un símbolo de la fe, que recogía de forma inequívoca que el Verbo es «engendrado, no hecho, consubstancial (homousios) al Padre». Este símbolo fue aprobado por el concilio el 19 de junio del 325, a excepción de Arrio y de dos obispos que, al no suscribirlo, fueron excluidos de la comunión de la Iglesia y desterrados.
En relación con otros temas de menor cuantía hubo unanimidad de acuerdo. Así sucedió con la determinación de la fecha de la Pascua, que se fijó en el primer domingo siguiente al primer plenilunio de primavera —o domingo siguiente al 14 de Nisán en el calendario hebreo—, que era la praxis de la Iglesia de Roma y de la mayor parte de las Iglesias.
El concilio se ocupó también de algunas cuestiones disciplinares, dando unas breves disposiciones (cánones) sobre ellas. Son en total veinte cánones, que tratan de aspectos relacionados con la vida intraeclesial, y tienen el carácter de reafirmar normas canónicas anteriores. Así, el canon 1 prohíbe a los eunucos que sean promovidos al clero. El canon 2 confirma una prohibición ya existente, según la cual los recién bautizados no podían acceder al presbiterado o al episcopado. Según el canon 4 se necesitaba la presencia de tres obispos para que se pudiera celebrar la ordenación de un obispo. El canon 6 establece —reafirmando también una antigua costumbre— la subordinación a la autoridad del obispo de Alejandría de todos los metropolitanos de Egipto, Libia y Tebaida. Hay también otros cánones que se ocupan de la disciplina eclesiástica de los clérigos (cc. 15-18), y dentro de ellos destacaríamos el c. 17 contra la usura. Los padres de Nicea legislaron igualmente sobre la readmisión en la Iglesia de cismáticos y herejes (cc. 8 y 19), así como sobre la penitencia pública (cc. 11-14) y la liturgia (cc. 18 y 20).
Una vez concluidas las reuniones conciliares, el emperador Constantino, que celebraba por aquel entonces las fiestas del 20 aniversario de su elevación a la dignidad imperial, invitó a los obispos a un banquete solemne, en el que pronunció el discurso de clausura.
Concilio I de Constantinopla (381)
Este concilio fue convocado por el emperador Teodosio (379-395) y tuvo su comienzo en mayo del 381. Lo más recordado de este sínodo es el símbolo. No han llegado hasta nosotros las actas conciliares; sí, en cambio, conocemos algunas listas de obispos asistentes y los cánones disciplinares conservados en algunas colecciones canónicas antiguas.
Desde el punto de vista doctrinal, este concilio supuso el golpe de gracia contra el arrianismo, que —a pesar de la condena del sínodo niceno— había tenido una amplia difusión al amparo de los emperadores Constancio (337-361) y Valente (364-378). Pero, sobre todo, se enfrentó a una nueva herejía: el macedonianismo y sus seguidores llamados también «pneumatómacos», que derivan del error arriano, y que negaban la consubstancialidad del Espíritu Santo. Al lado de estos planteamientos dogmáticos se suscitaba también una cuestión de carácter más bien honorífico, pero que con el tiempo adquiriría mayor envergadura: la dignidad de Constantinopla, la nueva Roma, de cara a otras sedes apostólicas, como Roma, Alejandría, Antioquía y Jerusalén.
Página siguiente