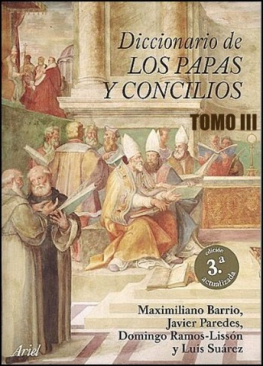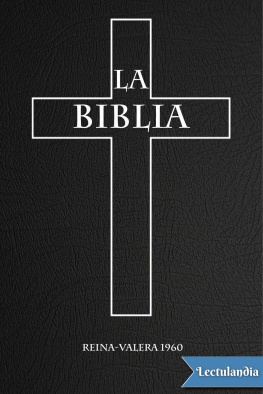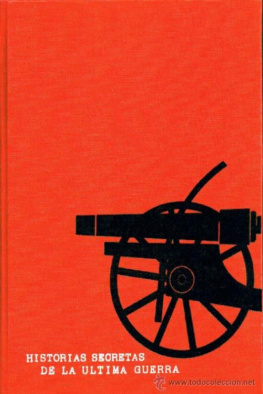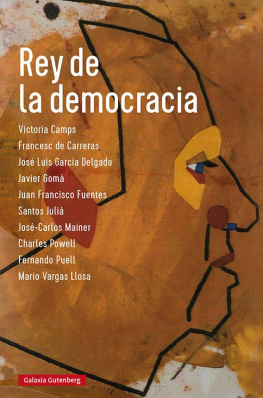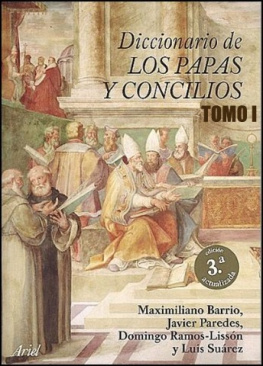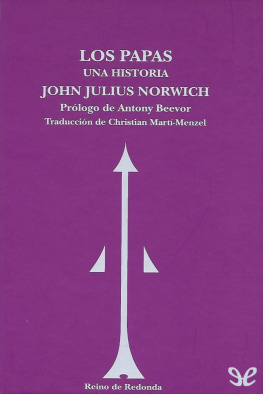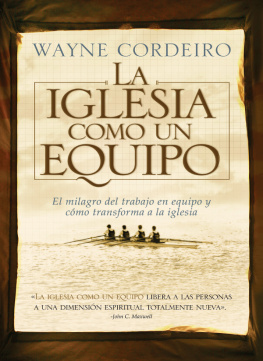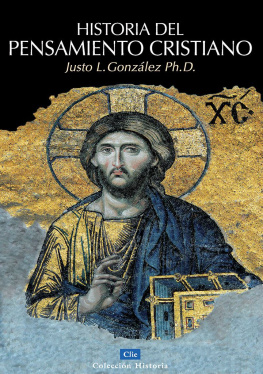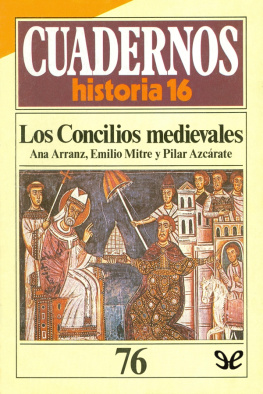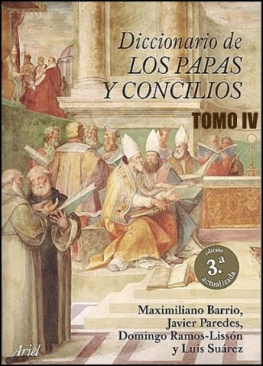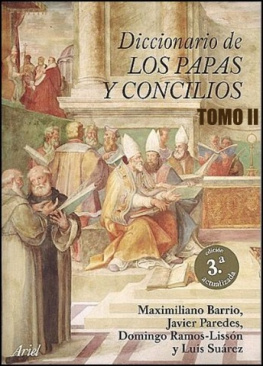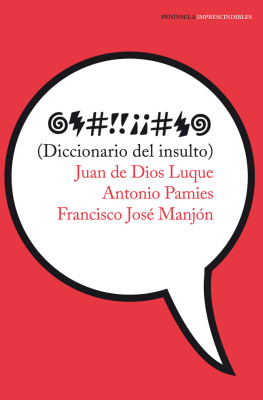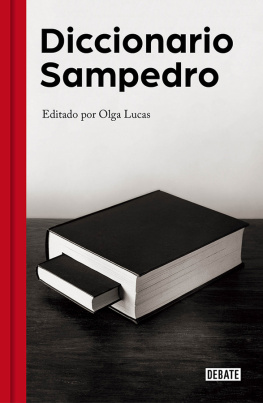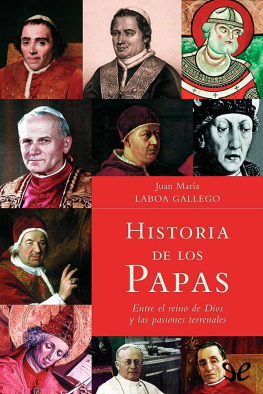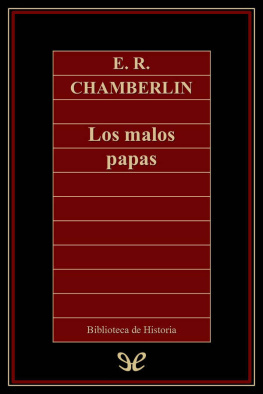LOS PAPAS DE LA EDAD CONTEMPORÁNEA
por Javier Paredes
Profesor Titular de Historia Contemporánea.
Universidad de Alcalá
Pío VII (14 marzo 1800 - 20 agosto 1823)
Pío VI, cautivo de los revolucionarios en Francia, para facilitar la elección de su sucesor había establecido que el más antiguo de los cardenales podría convocar la reunión del sacro colegio en cualquier ciudad bajo dominio de un príncipe católico. De acuerdo con esta disposición, el 3 de octubre de 1799 el cardenal decano Giovanni Francesco Albani (1725-1805), refugiado junto con la mayoría de los cardenales en Venecia —que en esa fecha era posesión austríaca—, convocó allí al resto de los cardenales. Tras no pocas dificultades el cónclave se abrió el 8 de diciembre. Los escrutinios se sucedieron durante más de tres meses sin que nadie consiguiera ser votado por los dos tercios de los cardenales asistentes. Por fin, la intervención del secretario del cónclave, Ercole Consalvi (1757-1824), desbloqueó la situación y el 14 de marzo fue elegido por unanimidad Barnaba Chiaramonti, que adoptó el nombre de Pío VII, como homenaje a su predecesor. En su primera encíclica, Diu satis (1800), el nuevo sucesor de san Pedro reconocía el heroico comportamiento de Pío VI y se refería a las disposiciones especiales que había adoptado para que se pudiera reunir el cónclave, gracias a las cuales se remedió el estado de sede vacante.
Desde la elección del nuevo papa, pasaron casi tres meses hasta que Pío VII pudo trasladarse a Roma, lo que no sucedió hasta el 3 de julio. Celoso de mantener una plena autonomía en sus actuaciones y para no caer en la órbita austríaca, no cedió ante los requerimientos de Francisco II (1792-1806) que le invitó reiteradamente a que fijara la sede del papado en uno de sus Estados, por lo que a pesar de las dificultades se empeñó en ocupar su sede legítima; asimismo, tampoco cedió ante las sugerencias que se le hicieron para que nombrase como secretario de Estado a un cardenal del agrado de Austria.
Personalidad y carrera eclesiástica. El nuevo papa (J. Leflon, Pie VII Des abayes bénédictines á la Papauté, París, 1958), hijo del conde Escipión Chiaramonti y de la marquesa Chini, había nacido en Cesena (14 agosto 1742). De niño fue educado en el Colegio de Nobles de Rávena, para después ingresar a los catorce años en el monasterio benedictino de Santa María del Monte, cerca de Cesena. Recibió una sólida formación y fue profesor en varios monasterios de su orden. En 1782 fue nombrado obispo de Tívoli y tres años después fue designado titular del arzobispado de Imola y cardenal. Ocupó la sede arzobispal entregándose ejemplarmente a su oficio de pastor y manteniendo una exquisita independencia frente al poder civil en el que se sucedieron tres regímenes políticos: el pontificio, el de la república cisalpina y el del Imperio austríaco. Cuando en 1797 los franceses invadieron su territorio mantuvo una actitud de entereza y reserva a un tiempo; sin doblegarse ante los franceses defendió los derechos de la Iglesia. Se hizo famosa entonces su homilía del día de Navidad, que fue publicada (D’Haussonuille, L’Eglise romaine et le premier Empire, t. I, pp. 355-71) y muy difundida: «La forma de gobierno democrático en manera alguna repugna al Evangelio; exige por el contrario todas las sublimes virtudes que no se aprenden más que en la escuela de Jesucristo. Sed buenos cristianos y seréis buenos demócratas.» Al conocer este texto Napoleón (1769-1821) escribió: «el ciudadano cardenal Chiaramonti predica como un jacobino».
El nuevo papa, además de una amplia y sólida formación cultural, tenía una marcada personalidad sobre la que se levantaban las virtudes teologales, entre las que destacaba su fe. Era prudente, amable, sereno, ponderado en sus juicios y de espíritu conciliador, pero a la vez firme, realista y tenaz, por ser capaz de distinguir con rapidez lo importante de la accesorio (A. F. Artaud de Montor, Histoire de la vie et du pontificat de Pie VII, París, 1836). Por fuerza tenía que estar en posesión de todas estas virtudes humanas y de muchas otras más el pontífice que iba a demostrar una irreductible resistencia frente a Napoleón, empeñado en someter a la Iglesia hasta convertirla en una pieza más de su mosaico imperial. Desde el principio se comportó más como pastor que como administrador de los Estados Pontificios. Sin abandonar sus funciones como soberano temporal, Pío VII dejó claro que la defensa de los bienes espirituales ocupaba el lugar preeminente de sus afanes; y que, en definitiva, los bienes materiales y las relaciones políticas cobraban sentido si se ponían al servicio del fin sobrenatural de la Iglesia. Por eso, con claridad y firmeza se expresaba como pastor en su encíclica inaugural e invitaba a todos los obispos a conservar la integridad del «depósito de Cristo, integrado por la doctrina y la moral». Empeño en el que Pío VII estaba seguro que no iba a fracasar, ya que —como decía al principio de su primera encíclica— la permanencia de la Iglesia después de la persecución de los años anteriores y a la que los revolucionarios dieron por extinguida, era una prueba de la asistencia permanente del Espíritu Santo a esta «Casa de Dios, que es la Iglesia construida sobre Pedro, que es “Piedra” de hecho y no sólo de nombre, y contra esta Casa de Dios las puertas del infierno no podrán prevalecer».
La paz religiosa: el concordato de 1801. Pero mientras se desarrollaba el cónclave de Venecia, tenían lugar en Francia decisivos cambios políticos. El Directorio había dado paso al Consulado. Una nueva Constitución (13 diciembre 1799), refrendada masivamente en plebiscito (7 febrero 1800), reconocía como primer cónsul a Bonaparte que se había convertido en el dueño de Francia desde el golpe de Estado de Brumario (9 noviembre 1799). Liquidada la Revolución, el general victorioso se impuso la tarea de la pacificación interior de sus dominios, en los que sin duda la política religiosa de los revolucionarios había provocado gravísimos conflictos en la nación que hasta entonces se reconocía a sí misma como filie ainée («hija primogénita») de la Iglesia. La Revolución francesa no sólo había apartado a muchos católicos de la fe, sino que también había provocado un cisma en una parte del clero francés, en el más afecto al galicanismo que había jurado la Constitución Civil del Clero (12 julio 1890); pero por otra parte, esa misma Revolución francesa había sido ocasión para que no pocos católicos —clérigos y laicos— demostraran su fidelidad a Roma aun a costa de sufrir una auténtica persecución religiosa que llegó hasta el derramamiento de sangre de numerosos mártires. Pues bien, normalizar todo este estado de cosas fue el primer reto de Pío VII, al que Napoleón iba a prestar una colaboración interesada. Por su parte, Napoleón, al comprobar que en Francia la mayoría de la población deseaba seguir siendo católica, por puro pragmatismo paralizó la persecución religiosa con la esperanza de controlar posteriormente la influencia del clero en beneficio del Estado. De acuerdo con los esquemas de Bonaparte, no fueron las motivaciones religiosas, sino su interés por aumentar su prestigio ante las potencias católicas, lo que le movió a promover la pacificación religiosa de Francia y a restablecer relaciones con el papa.
Napoleón, aunque bautizado, era un agnóstico y de hecho no practicaba. Es cierto —según su propio testimonio— que le emocionaba la lectura de El genio del cristianismo y que se estremecía al oír el repique de las campanas de Rueil al toque del Ángelus. Pero ese sentimentalismo religioso es algo muy diferente a la fe. Con razón, F. Masson (Napoleón, futil croyant?) ha escrito que todo su credo se limitaba a un esplritualismo fatalista donde su estrella reemplazaba a la Providencia divina. A su juicio, como él mismo declaró al Consejo de Estado, cualquier religión podía ser un elemento de utilidad para dominar a los pueblos:
Página siguiente