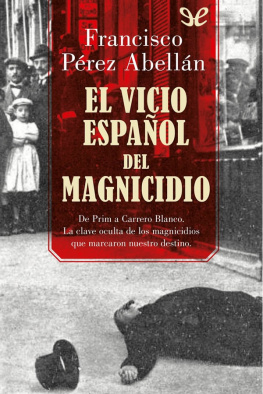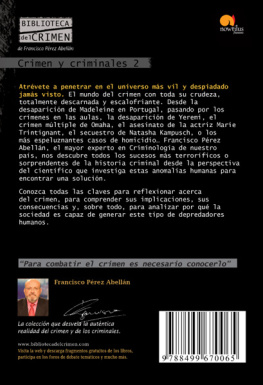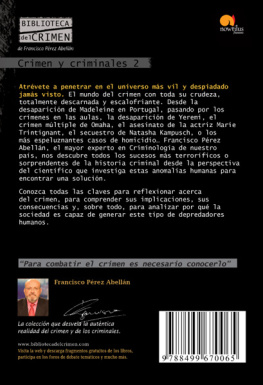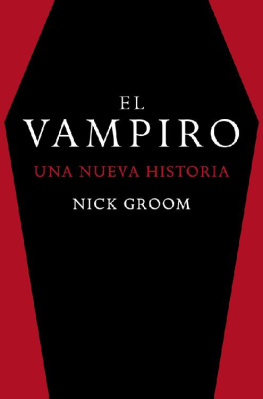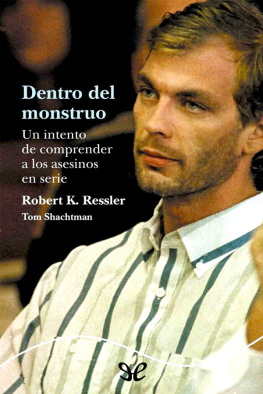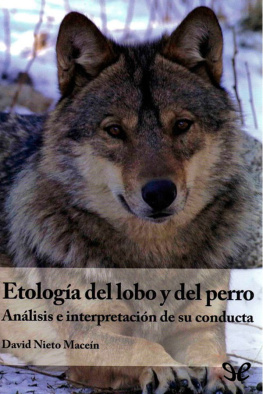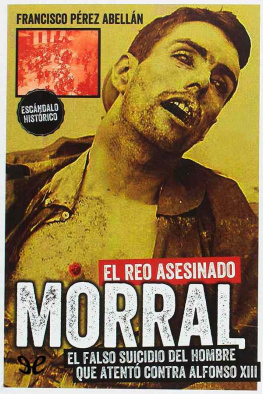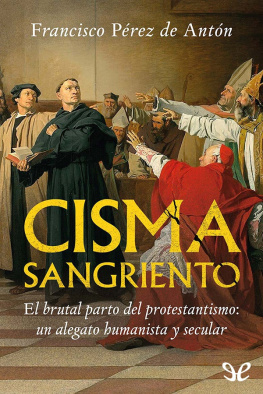© 2010 Ediciones Nowtilus S. L.
Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece pena de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.
PRÓLOGO
Durante décadas el crimen ha sido motivo de ocultación y vergüenza. Los pueblos que vivieron un gran suceso criminal sufrían el baldón de ser conocidos por el nombre del crimen como Berzocana, el pueblo del hacha, el crimen de Don Benito, los delirios del cacique… Incluso cuando no hubo crimen, sin embargo, quedó resto para la mala fama: el crimen de Cuenca. Este temor y repulsa de tipo interesado, político, contra el delito de sangre, a favor de si no se habla de crimen no existe, es una de las causas de su desconocimiento y, por tanto, de la imposibilidad de su prevención. La experiencia de unos nunca sirvió para evitar la desgracia de todos. Hoy nos movemos en las tinieblas ancestrales y quienes matan se benefician de la vergüenza que sufren las víctimas, como si además de ser los perjudicados hubiera algo inconfesable y pecaminoso en el hecho de haber sido hendido por un arma o víctima de un disparo.
En los crímenes clásicos hemos oído hablar siempre de los raptores sacamantecas o del hombre del saco. Hoy sabemos que con toda probabilidad eran psicópatas desalmados, asesinos en serie, criminales que luego se pondrían de moda, pasados muchos años y después de su protagonismo, en los platós de Hollywood.
A mediados del siglo XIX, en Galicia, hubo un criminal múltiple, el Sacaúntos de Rebordechao, del que nos hemos pasado media vida abominando: verdad y leyenda se mezclan en él, que una vez descubierto se confesó hombre lobo. Fue un serial killer adelantado a su tiempo, anterior a Jack el Destripador, que llevó el asesinato mucho más lejos que el inglés, dando muerte a nueve personas al menos, aunque él confiesa hasta 13 crímenes, y devorando sus cadáveres, mientras que Jack se limitaba, comparado con él, a una ligera lección de anatomía. Probablemente, Manuel Blanco Romasanta, el lobishome gallego, tuvo muy desarrollado su lado femenino y fue un psicópata, como todo hombre lobo que se precie. Saber su historia es impregnarse de futuro. Desde una esquina de la patria se proyecta el terror a todo el territorio, el asesino itinerante es una vieja tradición. Incluso era un adelantado en el humor negro: lo que pasa es que al contrario que con Jack no supieron interpretarlo.
Poco después aparece en Álava, Vitoria, Juan Díaz de Garayo y Argandoña, Zurrumbón, el Sacamantecas, otro asesino trashumante que, este sí más parecido a Jack el Destripador, les mete el cuchillo en el vientre, hurga en el interior y a veces extrae un riñón como trofeo. Garayo era un delincuente sexual y un psicópata. Es decir que sacamantecas, hombres del saco y hombres lobo no eran otra cosa que psicópatas, incapaces de sentir piedad ni ponerse en el lugar de la víctima. Bestias como el lobo e incluso más bestias como humanos.
Jarabo, ya en 1958, fue el primer psicópata oficialmente reconocido, cuando todavía no se sabía qué significaba eso, puesto que nada se había aprendido del pasado, fuera del canibalismo, de la licantropía o de las exploraciones del «cirujano» Zurrumbón. Por tanto, los crímenes de Jarabo, que era un seductor de mujeres casadas, el asesino con mejor fondo de armario que nunca se ha dado, que además contaba según la tradición oral con un aparato reproductor de unas dimensiones que no se lo digas a Franco, como tantas cosas en esta carrera del crimen, fueron disfrazados de simple robo, pasando de puntillas por la exposición erótica de la criada en su habitación sobre la cama, desnuda y abierta, en postura obscena, con el cuchillo de pelar judías hundido en el pecho, sobresaliendo el mango, en la casa de Lope de Rueda y el rastro falso del beso en la copa de coñac, que dejó él, con sus labios pintados de carmín y otros detalles que indicaban que el autor no era un simple ladrón, como trataron de hacernos creer. Jarabo era un psicópata capaz de fundir la escala de Hare.
El activo común de todos los personajes que aquí se contemplan es precisamente la brutalidad de sus acciones. Si Romasanta es un lobo hombre, una verdadera bestia salvaje, que hizo desaparecer hasta los huesos de sus víctimas, tal vez royendo alguno de ellos, Luis Patricio es un asesino de mujeres a las que dispara con maldad, Fernando Alberto es un fantasma de hotel que aguarda a sus víctimas en la madrugada, Ximo Ferrándiz es un manipulador que prepara una trampa en la que va de quijote para atrapar hembras, Javier Rosado es un pitagorín que alienta su potente capacidad intelectual con un conjuro de sangre, mientras Emilio Muñoz, Emilio el Facha, trata de disfrazar su impulso criminal con la impostura del odio a los ricos.
Antonio Anglés es el estigma del caso Alcácer, nunca descubierto, y al que se le achacan cosas de las que no ha podido defenderse. Villalón es el hombre que se disfraza de travieso para matar. José Juan Martín es el descuartizador joven capaz de eliminar a su compañero de juegos de la infancia. Enriqueta Martí es la vampiro psicópata de Barcelona, también sacamantecas y vendedora de pócimas para desgraciados. José Ignacio Orduña es un gerontófilo perseguidor de ancianas desamparadas; una y otra vez su pulsión psicopática le ha convertido en un peligroso asaltante sexual. Francisco García Escalero es quizá un psicópata empujado hacia el delirio por el alcohol y el consumo de hipnóticos. Cuando fue descubierto, ya era un psicótico sin marcha atrás. Santiago Sanjosé, el Lobo Feroz, es un minusválido sexual que recurre a mujeres de alquiler; como no puede aprovecharse de ellas, las mata.
Hay psicópatas que tienen muy buena opinión de sí mismos, como el Solitario, el atracador que se aprovechaba de ser contenido en su ambición hasta que la buena opinión que tenía de sí mismo le jugó una mala pasada convirtiéndole en un repulsivo asesino. Alfredo Galán es un presunto criminal en serie que atacaba a emigrantes y a quienes lo aparentaban. Tal vez detrás de él todavía quede una gran incógnita. Pedro Jiménez fue acusado de la muerte de dos agentes de la Policía, dos chicas en prácticas. Su factura es la de un agresor sexual que practica artes de merodeador. A pesar de que las pruebas parecen señalarle sin ninguna duda, defectos de forma harán que su juicio tenga que repetirse. Esperemos que eso no permita que tenga una nueva oportunidad de ejercitar su indudable disposición para el mal. Pietro Arcan es un moldavo que cambió las normas del escalo en nuestro país: desde entonces, los ladrones ya no solo entran para robar en las casas, ni tampoco lo hacen solo cuando los dueños están fuera. Pietro Arcan entró en el domicilio de un abogado respetado y llevó a cabo un ejercicio de dolor, provocó incomparablemente más daño que robo. Siempre en esa aura del disfrute psicópata que no se para ni ante la infancia.