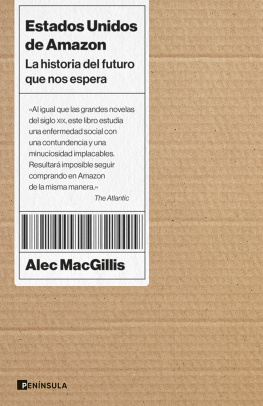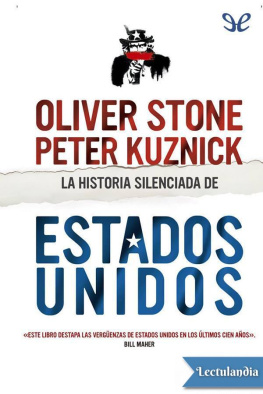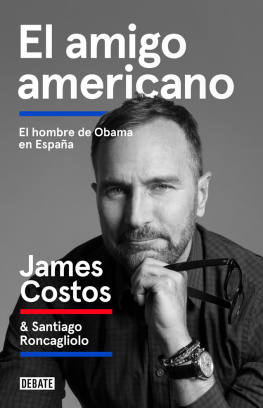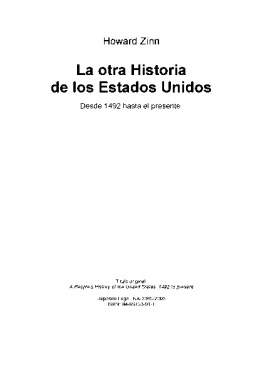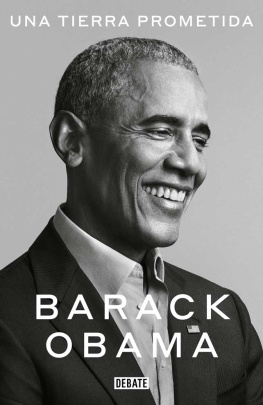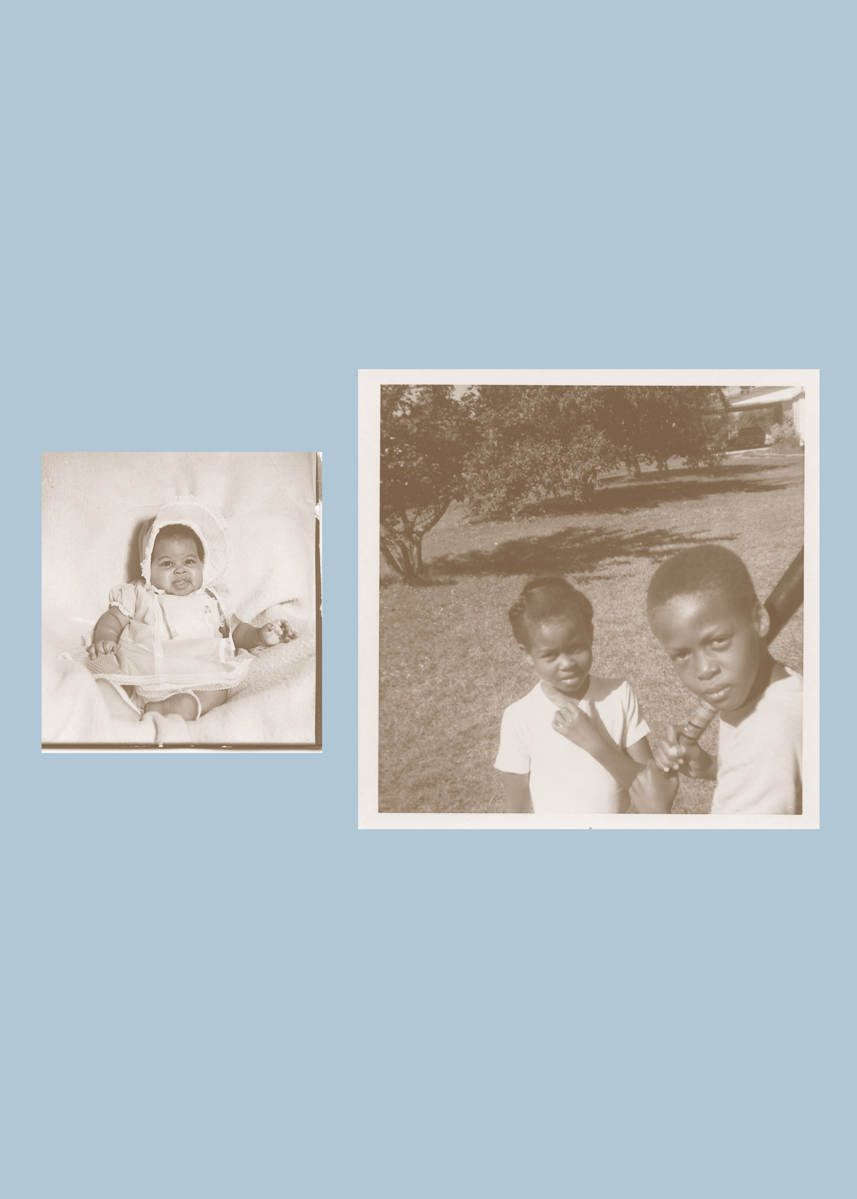MICHELLE OBAMA
Mi historia
Traducción de
Carlos Abreu Fetter, Efrén del Valle Peñamil,
Gabriel Dols Gallardo y Marcos Pérez Sánchez

A todos los que me han ayudado a ser lo que soy:
las personas que me criaron, Fraser, Marian y Craig,
y mi numerosa familia;
mi círculo de mujeres fuertes, que siempre me levantan;
y mis leales y devotos empleados,
que siguen haciendo que me sienta orgullosa.
—————
A los amores de mi vida:
Malia y Sasha, mis garbancitos más queridos
y mi razón de ser,
y a Barack, que siempre me prometió un viaje interesante.
Prefacio
Marzo de 2017
Cuando era niña, mis aspiraciones eran simples. Quería un perro. Quería una casa con escalera, de dos plantas para una familia. Por alguna razón, quería una furgoneta de cuatro puertas en lugar del Buick de dos que era el tesoro de mi padre. Siempre decía a la gente que cuando fuese mayor sería pediatra. ¿Por qué? Porque me encantaban los niños y no tardé en darme cuenta de que era una respuesta gratificante para los adultos. «¡Ah, médico! ¡Qué buena elección!» Por aquel entonces llevaba coletas, mangoneaba a mi hermano mayor y, costara lo que costase, sacaba siempre sobresalientes en el colegio. Era ambiciosa, aunque no sabía exactamente a qué aspiraba. Ahora creo que es una de las preguntas más inútiles que un adulto puede formular a un niño: «¿Qué quieres ser de mayor?». Como si hacerse mayor tuviera un punto final. Como si en algún momento te convirtieras en algo y ahí se acabara todo.
Hasta el momento he sido abogada. He trabajado como subdirectora de un hospital y como directora de una organización sin ánimo de lucro que ayuda a gente joven a labrarse una carrera profesional seria. He sido estudiante negra de clase trabajadora en una elegante universidad cuyo alumnado es mayoritariamente blanco. He sido la única mujer, la única afroamericana, en lugares de todo tipo. He sido novia, madre primeriza estresada e hija desgarrada por la tristeza. Y hasta hace poco fui la primera dama de Estados Unidos, un trabajo que, si bien oficialmente no lo es, me ha brindado en cualquier caso una plataforma que nunca habría imaginado. Para mí fue un desafío y una lección de humildad, me elevó y me empequeñeció, a veces todo al mismo tiempo. Apenas he empezado a procesar lo sucedido durante estos últimos años, desde que en 2006 mi marido planteó la posibilidad de aspirar a la presidencia hasta la fría mañana de invierno en que me subí en una limusina con Melania Trump y la acompañé a la investidura de su esposo. Ha sido un viaje trepidante.
Cuando eres primera dama, Estados Unidos se muestra ante ti en todos sus extremos. He asistido a galas benéficas en viviendas privadas que más bien parecen museos de arte, casas en las que la gente tiene bañeras hechas con piedra noble natural. He visitado a familias que lo perdieron todo con el huracán Katrina y, entre lágrimas, agradecían tener una nevera y un fogón que funcionaran. He conocido a personas a las que considero superficiales e hipócritas, y a otras (profesores, cónyuges de militares y muchas más) cuyo espíritu es tan profundo y fuerte que resulta asombroso. Y también he conocido a niños (infinidad de ellos y en todo el mundo), con los que me desternillo de risa, que me llenan de esperanza y que, por suerte, se olvidan de mi título en cuanto empezamos a hurgar en la tierra de un jardín.
Desde mi reticente incursión en la vida pública he sido aupada como la mujer más poderosa del mundo y también apeada a la categoría de «mujer negra malhumorada». A veces he sentido la tentación de preguntar a mis detractores qué parte de esa frase les molestaba más: ¿«Malhumorada», «negra» o «mujer»? He posado sonriente con personas que profieren insultos horribles a mi marido en la televisión nacional, pero que aun así quieren un recuerdo enmarcado para la repisa de su chimenea. He oído hablar de los lodazales de internet que lo cuestionan todo sobre mí, incluso si soy una mujer o un hombre. Un congresista estadounidense en activo se ha burlado de mi trasero. He sentido dolor y rabia, pero casi siempre he intentado tomármelo con humor.
Todavía desconozco muchas cosas sobre Estados Unidos, sobre la vida y sobre lo que me depara el futuro, pero me conozco a mí misma. Mi padre, Fraser, me enseñó a trabajar duro, a reírme a menudo y a cumplir mi palabra. Mi madre, Marian, me enseñó a pensar por mí misma y a utilizar mi voz. Juntos, en nuestro atestado apartamento del South Side de Chicago, me ayudaron a reconocer el valor de nuestra historia, de mi historia, en la historia más general de nuestro país, incluso cuando no es hermosa o perfecta, incluso cuando es más real de lo que te gustaría. Tu historia es lo que tienes, lo que siempre tendrás. Es algo que debes hacer tuyo.
Durante ocho años viví en la Casa Blanca, un lugar con tantas escaleras que no podría contarlas, además de ascensores, una bolera y una floristería. Dormía en una cama con sábanas italianas. Las comidas las preparaba un equipo de chefs de fama internacional mundial y las servían profesionales con más formación que los de cualquier restaurante u hotel de cinco estrellas. Frente a la puerta había agentes del Servicio Secreto, con sus auriculares y una expresión deliberadamente imperturbable, haciendo cuanto podían por no inmiscuirse en la vida privada de nuestra familia. Al final nos acostumbramos, más o menos, a la extraña majestuosidad de nuestro nuevo hogar y a la presencia constante y silenciosa de otras personas.
La Casa Blanca es donde nuestras dos hijas jugaban a la pelota en los pasillos y trepaban por los árboles del jardín sur. Es donde Barack se quedaba hasta muy tarde repasando informes y borradores de discursos en la sala de los Tratados y donde Sunny, uno de nuestros perros, a veces defecaba en la alfombra. Yo podía salir al balcón Truman y observar a los turistas posando con sus paloselfis y asomándose a la verja de hierro para intentar atisbar qué sucedía dentro. Algunos días me agobiaba tener que cerrar las ventanas por seguridad, no poder respirar aire fresco sin causar revuelo. Otras veces me quedaba asombrada con las magnolias blancas que florecían en el exterior, con el ajetreo cotidiano de los asuntos de gobierno y con el esplendor de una recepción militar. Hubo días, semanas y meses en los que detesté la política. Y hubo momentos en los que la belleza de este país y sus gentes me abrumaba tanto que me quedaba sin palabras.
Y entonces se acabó. Aunque lo veas venir, aunque las últimas semanas estén llenas de despedidas emotivas, ese día sigue siendo difuso. Una mano se posa sobre una Biblia; se repite un juramento. Los muebles de un presidente salen y entran los de otro. Se vacían armarios y vuelven a llenarse en cuestión de horas. Y, como si tal cosa, hay otras cabezas reposando en las almohadas nuevas, nuevos temperamentos, nuevos sueños. Y cuando termina, cuando sales por última vez de la dirección más famosa del mundo, en muchos sentidos tienes que encontrarte otra vez a ti mismo.