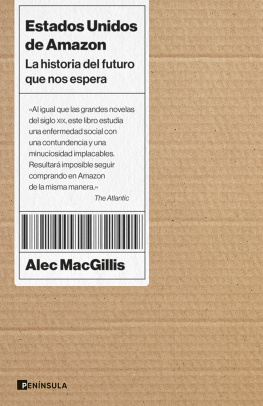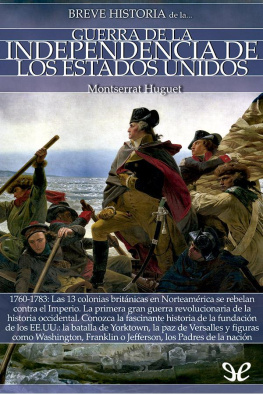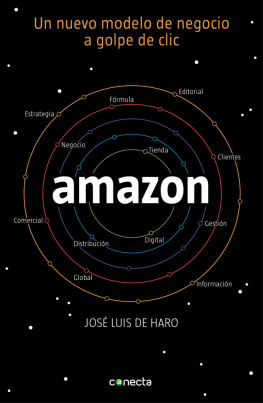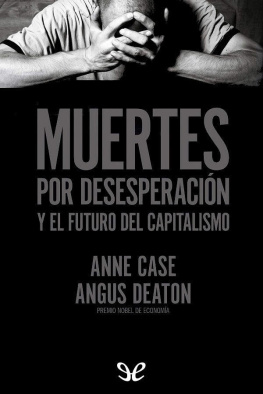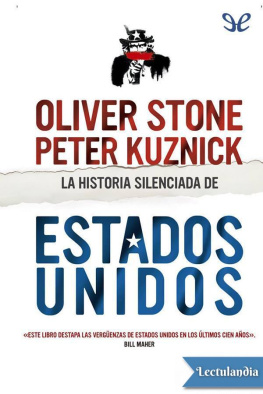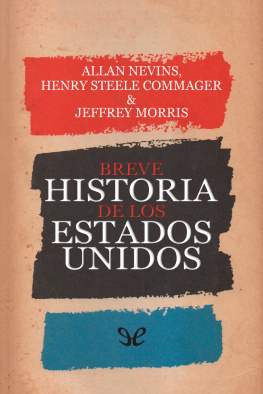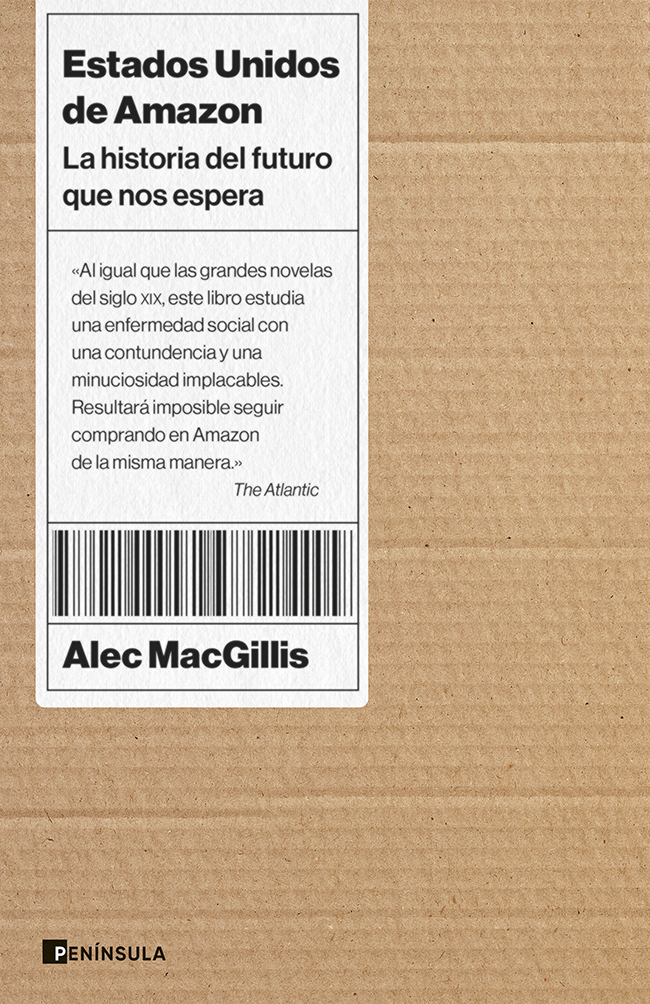A la manera de los grandes reportajes literarios, MacGillis disecciona la implacable compañía creada por Bezos y ofrece un relato desasosegante del brutal impacto que esta tiene en la vida de los ciudadanos. A lo largo de su recorrido por Estados Unidos, el autor cuenta las historias de aquellos que luchan por sobrevivir a la sombra de Amazon y de cómo esta promueve las desigualdades, la gentrificación y la precarización. El resultado es un relato íntimo del capitalismo contemporáneo, de un tejido social que se deshilacha a cada clic y del futuro que nos aguarda a los europeos.
Me quedo junto a la entrada, cojo los objetos conforme los introducen, escucho y asiento. Me he ido disolviendo lentamente en esta cavidad.
Introducción
El sótano
Hector Torrezestaba viviendo en el sótano porque su mujer se lo había pedido. No había hecho nada malo ni había transgredido ningún deber matrimonial. Solo trabajaba en el lugar equivocado.
Lo irónico era que había aceptado el trabajo a instancias de su mujer. Se había quedado sin su anterior empleo, un puesto en la industria tecnológica por el que cobraba 170.000 dólares al año, once años atrás, durante la Gran Recesión. Verse, a los cincuenta y tantos, expulsado de un sector en el que la juventud es lo primero lo había hecho caer en el desánimo y la depresión. La familia había salido adelante gracias al sueldo de su mujer, Laura, que organizaba sesiones de formación para equipos de diagnóstico médico, pero con el tiempo habían tenido que trasladarse a una casa más pequeña en el barrio residencial de Denver al que se habían mudado en 2006 huyendo de la hipoteca de 5.500 dólares al mes de su vivienda en el Área de la Bahía de San Francisco.
Al final, Laura le había lanzado un ultimátum a su marido: si no conseguía un empleo, no podía quedarse. Así que Hector se fue, y se instaló con su familia, inmigrantes centroamericanos que llevaban décadas en California. Vivía con su hermana mayor en una urbanización de San Francisco. Si salía de casa, tenía que volver antes de las 20:30 de la noche, para no molestar a su cuñado, que se levantaba a las 4:30 cada mañana para ir a trabajar a Silicon Valley; era uno de los más de 120.000 trabajadores del Área de la Bahía que invertían unas tres horas al día en ir y venir del trabajo.
A los cinco meses, Hector aceptó la propuesta de Laura de volver a casa, siempre y cuando consiguiera un empleo. Lo logró medio año después, en junio de 2019. Pasó un día con el coche junto al almacén y vio un cartel que anunciaba que estaban contratando; paró a preguntar y le dijeron que podía empezar al día siguiente.
Trabajaba por la noche, cuatro noches a la semana, por lo general de 19:15 a 7:15. Hacía un poco de todo: apilar cajas en los remolques que estaban de salida, colocar paquetes en los palés e introducir sobres y paquetes, lo que equivalía a estar de pie junto a las cintas transportadoras durante todo el turno (no había sillas en el almacén) pasando centenares de artículos cada hora de una cinta a otra de forma que el lado derecho quedara hacia arriba, para que los escáneres pudieran leer los códigos.
Hector levantaba muchas cajas, algunas de más de 20 kilos, y el problema no era tanto el peso como el hecho de que no podías saber, a partir de su tamaño, si una caja iba a pesar mucho o no cuando ibas a cogerla. Tu cuerpo y tu mente no sabían lo que esperar. Estuvo llevando un cinturón lumbar durante un tiempo, pero se asaba de calor. Se la agudizó la tendinitis del codo. Según su Fitbit, muchas veces caminaba dieciséis kilómetros por turno; Hector creyó que el dispositivo se había estropeado y se compró un podómetro nuevo, pero le decía lo mismo. Se ponía una crema anestésica de uso tópico antes de ir a trabajar, tomaba ibuprofenos durante toda la noche y cuando llegaba a casa se ponía de pie sobre bolsas de hielo, que también se colocaba en el codo, y luego metía los pies en remojo con sales de Epsom. Cambiaba de calzado a menudo para que el impacto se distribuyera por toda la planta del pie. Ganaba 15,60 dólares por hora, una quinta parte de lo que ingresaba en su empleo anterior en el sector de la tecnología, e infinitamente más de lo que ganaba estando en el paro.
El almacén de Thornton, a unos 25 kilómetros al norte de Denver, había abierto apenas un año antes, en 2018. El gerente, Clint Autry, llevaba ya siete años en la empresa y había participado en la apertura de unas cuantas instalaciones por todo el país; hasta había ayudado a probar los chalecos que los trabajadores llevaban cuando tenían que pasar cerca de los robots logísticos que transportaban de un lado a otro grandes contenedores de mercancías, unas prendas que emitían ondas de radio para advertir de su presencia a sus compañeros de trabajo automatizados. «Esto va de hacer llegar el producto al cliente de la manera más rápida y más rentable posible, teniendo en cuenta los costes de envío», declaró Autry el día de la gran inauguración del edificio.
En el almacén el volumen de trabajo aumentó a mediados de marzo de 2020, igual que en el resto del país, por el confinamiento debido al coronavirus. En cuanto millones de estadounidenses decidieron que la única manera segura de comprar era desde sus casas, los pedidos se dispararon al nivel de las Navidades. Hector llevaba solo nueve meses en la empresa, y aun así era el único que quedaba de los veinte que habían entrado al mismo tiempo que él; los otros o no habían sido capaces de aguantar el ritmo o se habían lesionado o los habían despedido porque se habían quedado sin días de baja justificada tras lesionarse. Y la rotación de personal se incrementó aún más en ese momento, porque muchos decidieron que no podían soportar el estrés de aquel pico de trabajo y el riesgo que suponía el reducido espacio del almacén. A medida que descendía el número de trabajadores, aumentaba la presión sobre los que seguían allí. La empresa obligó a Hector a hacer horas extras: cinco turnos nocturnos de doce horas a la semana. Al tener turnos más largos y un día menos de descanso, su tendinitis empeoró.
Supo lo que le pasaba a su compañero de trabajo, con el que trabajaba mano a mano cada día, no por la empresa sino por otros empleados. El hombre, de unos cuarenta años, había dejado de venir y Hector había supuesto que, como tantos otros, habría dejado el trabajo. Pero luego se enteró de que había contraído el virus y de que había estado muy enfermo. Laura, cuando lo supo por Hector, no pudo evitar preocuparse por su familia, sobre todo por su madre, que vivía con ellos y tenía EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). Así que envió a Hector al sótano. No estaba del todo remodelado, pero habían instalado una cama, una neverita, un microondas y una cafetera. Hector se escabullía de vez en cuando al piso de arriba para usar el baño.