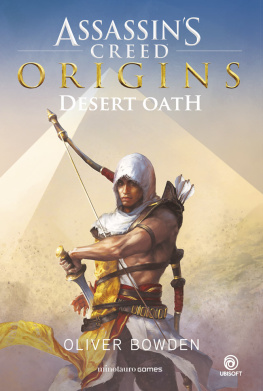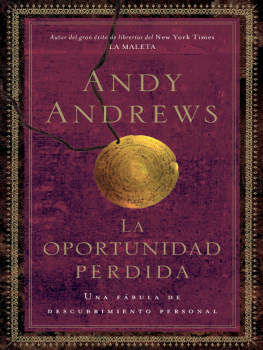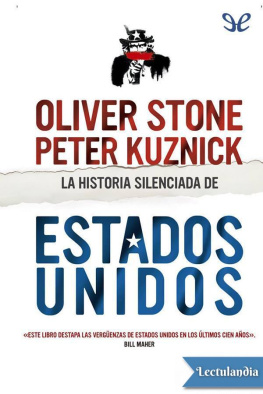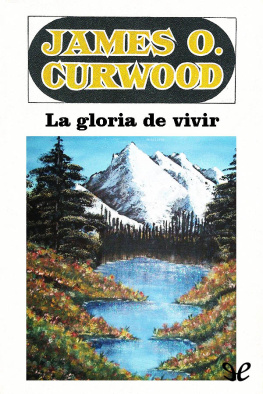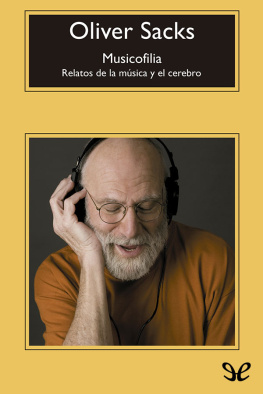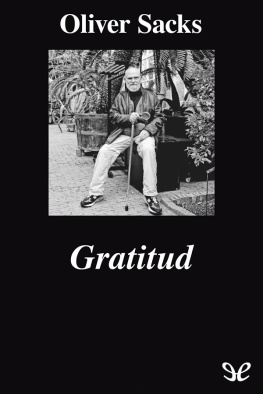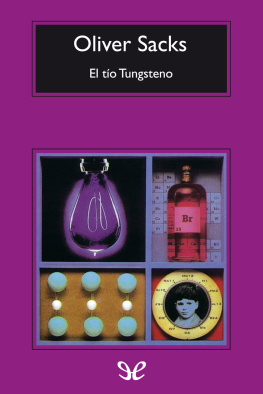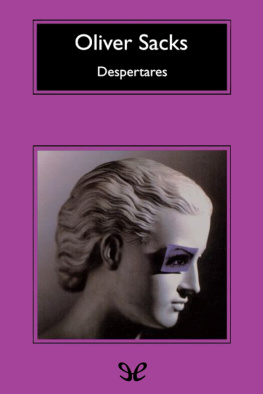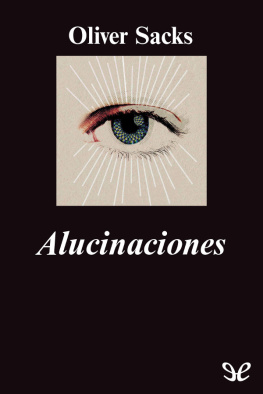Si algo tienen en común los psicópatas es una habilidad consumada para hacerse pasar por gente normal y corriente, mientras detrás de la fachada, de ese disfraz brutal y brillante, late el corazón refrigerado de un predador implacable y glacial.
Verano
En la actualidad
El paisaje lo iba sumergiendo, de forma progresiva e inexorable, en un suave aire veraniego, en esa resuelta alegría estival que se respira de forma ligera y sin pretensiones.
Casi podía sentir ya el bullicio del pueblo, marinero y vital, que renacía cada verano, cuando regresaban a él las pequeñas masas humanas de las ciudades interiores, desplegando barreras de olvido temporal hacia sus trabajos y hacia sus otras rutinas, no bañadas por el mar ni por el sol con sabor a salitre. La imagen de postal era desordenada: las casas salpicaban los prados sin norma urbana aparente, como si se tratase de flores de manzanilla coloreando el verde de una pradera.
Oliver empezó a relajarse, aunque conducir por la derecha no se tradujese en un descanso para los sentidos de un urbanita londinense, que habitualmente lo hacía por la izquierda. Dejó atrás, lentamente, a la derecha, la montaña de Masera de Castío, cuya fachada norte miraba hacia la aldea de Cortiguera, mientras la cara sur besaba el pueblo de Hinojedo. La singular meseta, como un promontorio rectangular, opaco en su base, emergía de la tierra, simulando ser un enorme y ancho taburete sin respaldo, para cualesquiera de los dioses que habitasen por allí.
Según seguía avanzando, las viviendas se apretujaban más, rascaban metros de suelo, de vistas privilegiadas e inmensas, de acceso a la felicidad bucólica de anclarse a aquella tierra.
El tráfico se ralentizó justo cuando vio el cartel de «Bienvenido a Suances», y dedujo que, dado lo cerca que ya se intuía la costa, se estaba fraguando una incipiente caravana, como una larga y sudorosa lombriz de coches llenos de sombrillas, bronceadores, toallas de vivos colores, cubos y palas creadoras de castillos chapuceros e infantiles.
Oliver suspiró, previendo una larga espera al volante. Peinó con la mano su pelo denso y moreno, mientras arrugaba levemente su nariz de corte romano y sus ojos azul cobalto escrutaban el paisaje de la derecha: la ría de San Martín de la Arena —o de Requejada, como era conocida por los lugareños— se extendía y crecía hasta el mar viajando en suaves meandros, y pudo contemplarla nítidamente desde la carretera, surcando y construyendo estuarios allá abajo, tras un suave precipicio. Decidió investigar, para amenizar la espera y sin mucha confianza, entre los botones de la radio del coche que le habían dado en la compañía de alquiler, un Fiat 500L negro que le había parecido absolutamente femenino. Como surgiendo de la nada, sin presentación aparente del interlocutor, comenzaron unos acordes, suaves, de guitarra española y piano, seguidos de una voz firme, melódica y masculina, que inundaron el vehículo.
Reconoció la triste melodía al instante; Let Her Go («Dejarla marchar»), de Passenger, que sonaba en inglés. La canción evocaba, de forma suave, el aprecio de los hombres por todo aquello que ya no se tiene.
Oliver no necesitaba ninguna canción para recordar a Anna, ni a su larga melena pelirroja, lisa como la línea del horizonte de un desierto, porque la llevaba siempre consigo, como parte de su anatomía, como una herida invisible y tatuada en su torso, que no terminaba nunca de cerrar, aunque los rasgos de su rostro empezasen ya a desvanecerse, de forma inevitable. Pero la música lo transportó a aquellos últimos días. Un tiempo ya lejano, hueco, guardado entre paréntesis.
—Ven. ¿Estás bien?
—Sí, claro que estoy bien. Menuda pregunta. La cuestión es si tú estás bien —le había replicado Oliver, con ternura disimulada.
—Tenemos que hablar. —Ella lo miraba desde la sabiduría del que cree que ya no tiene nada que perder—. Quiero que salgas, que conozcas gente, que conozcas a alguien. No me importará si es una semana o una hora después de... no me importará; ¿entiendes?
—No digas tonterías; si tú no estuvieses, desde luego que no iba a salir con una chica, sino con veinte a la semana —le había replicado él—. Además, todo va a ir bien, y punto. O eso, o me voy de fiesta, tu verás —le había dicho, terminando la frase con un guiño.
Ella había contestado con una sonrisa, pero sus ojos ya habían empezado a vaciarse en el abismo.
—Oliver, tú y yo sabemos... —Ella suspiraba, casi en un resoplido, cansada, mirándolo directamente a los ojos—. Oliver —había repetido—, la felicidad completa, la real, es la compartida.
—No me hagas esto.
—¿Que no te...? —Pero él ya la había interrumpido.
—No te despidas.
STOP. Un oportuno «stop» con formales letras blancas, enmarcado en un octógono rojo en el margen derecho del asfalto, aunque circulaba tan despacio que la señal casi parecía una broma del camino. Oliver regresó del pasado y de los pasillos enrevesados de su mente, reclamado por la carretera, por el paisaje, y por el incesante bip bip de su teléfono móvil.
—¿Diga? ¿Sí? ¿Oiga? —respondió, frunciendo el ceño y estrechando más la mirada, como si así mejorase la cobertura.
—¿Oliver Gordon? —preguntó una voz masculina, que parecía lejana, y que de fondo se acompañaba por lo que parecía una orquesta de martillos, taladros y algo similar a una cuchilla radial a toda potencia.
—Yo soy; ¿quién es?
—Soy Rafael Bernárdez, el socio de Antonio, de la empresa constructora... ¿recuerda? Hablamos hace unas semanas por teléfono.
—Ah, sí, claro. Por supuesto que me acuerdo, es usted el jefe de obra, ¿verdad? ¿Qué tal va todo? —preguntó Oliver.
Se hizo un breve silencio al otro lado de la línea.
—Bien... —Nuevo silencio— ... estoy en su casa trabajando ahora, precisamente, con todo el equipo de albañiles y el carpintero. Tengo que comentar algo importante con usted... urgente. ¿Puede hablar ahora?
—Estoy conduciendo, pero sí, estoy en una caravana; puedo hablar.
Se escuchó un carraspeo al otro lado de la línea, como si el interlocutor buscase las palabras.
—Eeeeh... ¿volverá pronto de Inglaterra, a todo esto?