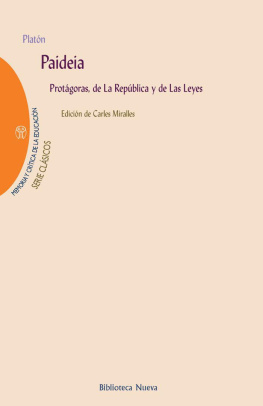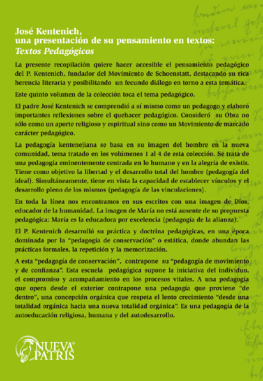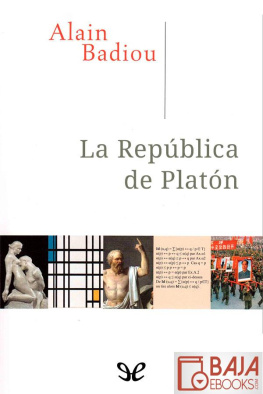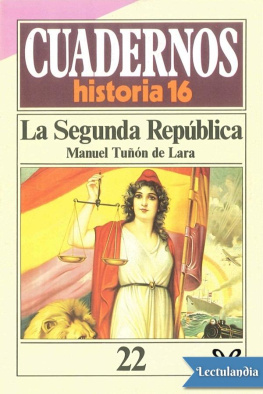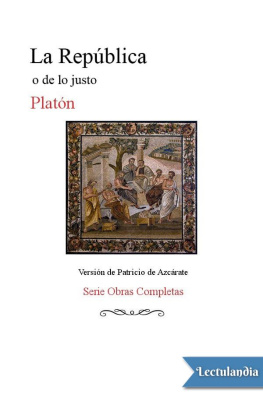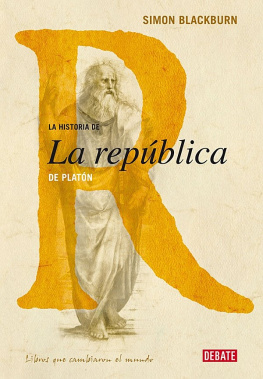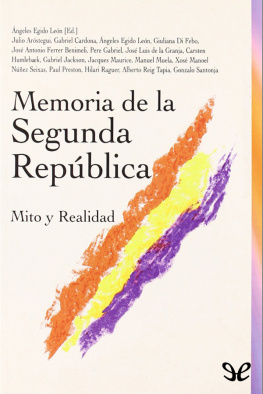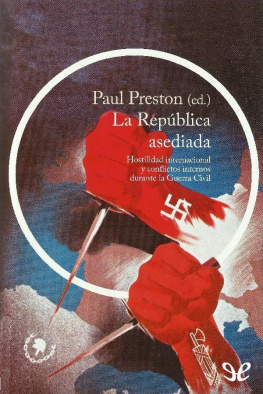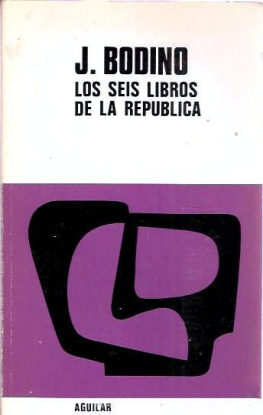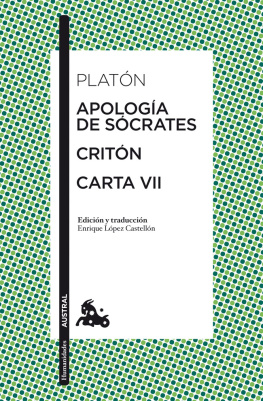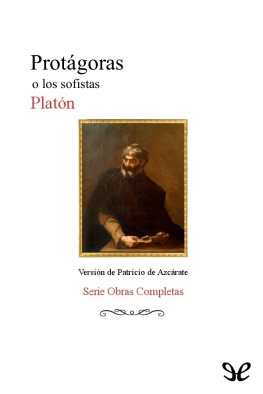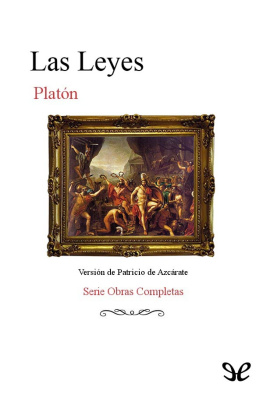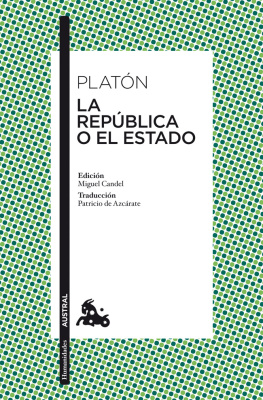DE LA REPÚBLICA
This page intentionally left blank
LA REPÚBLICA 125
XVII
—Pues bien, ¿cuál va a ser nuestra educación? ¿No será 376e difícil inventar otra mejor que la que largos siglos nos han transmitido? La cual comprende, según creo, la gimnástica para el cuerpo y la música para el alma.
—Así es.
—¿Y no empezaremos a educarlos por la música más bien que por la gimnástica?
—¿Cómo no?
—¿Consideras —pregunté— incluidas en la música las narraciones o no?
—Sí, por cierto.
—¿No hay dos clases de narraciones, unas verídicas y otras ficticias?
—Sí.
—¿Y no hay que educarlos por medio de unas y otras, 377a pero primeramente con las ficticias?
—No sé —contestó— lo que quieres decir.
—¿No sabes —dije yo— que lo primero que contamos a los niños son fábulas? Y éstas son ficticias por lo regular, aunque haya en ellas algo de verdad. Antes intervienen las fábulas en la instrucción de los niños que los gimnasios.
—Cierto.
—Pues bien, eso es lo que quería decir: que hay que tomar entre manos la música antes que la gimnástica.
—Bien dices —convino.
—¿Y no sabes que el principio es lo más importante en toda obra, sobre todo cuando se trata de criaturas jóvenes y b tiernas? Pues se hallan en la época en que se dejan moldear más fácilmente y admiten cualquier impresión que se quiera dejar grabada en ellas.
—Tienes razón.
—¿Hemos de permitir, pues, tan ligeramente que los niños escuchen cualesquiera mitos, forjados por el primero que llegue, y que den cabida en su espíritu a ideas generalmente opuestas a las que creemos necesario que tengan inculcadas al llegar a mayores?
—No debemos permitirlo en modo alguno.
c —Debemos, pues, según parece, vigilar ante todo a los forjadores de mitos y aceptar los creados por ellos cuando estén bien y rechazarlos cuando no; y convencer a las madres y ayas para que cuenten a los niños los mitos autorizados, moldeando de este modo sus almas por medio de las fábulas mejor todavía que sus cuerpos con las manos. Y habrá que rechazar la mayor parte de los que ahora cuentan.
—¿Cuáles? —preguntó.
—Por los mitos mayores —dije— juzgaremos también d de los menores. Porque es lógico que todos ellos, mayores y menores, ostenten el mismo cuño y produzcan los mismos efectos. ¿No lo crees así?
—Desde luego —dijo—. Pero no comprendo todavía cuáles son esos mayores de que hablas.
—Aquellos —dije— que nos relataban Hesíodo y Homero, y con ellos los demás poetas. Ahí tienes a los forjadores de falsas narraciones que han contado y cuentan a las gentes.
—¿Qué clase de narraciones —preguntó— y qué tienes que censurar en ellas?
—Aquello —dije— que hay que censurar ante todo y sobre todo, especialmente si la mentira es además indecorosa.
e —¿Qué es ello?
—Que se da con palabras una falsa imagen de la naturaleza de dioses y héroes, como un pintor cuyo retrato no presentara la menor similitud con relación al modelo que intentara reproducir.
—En efecto —dijo—, tal comportamiento merece censura. Pero ¿a qué caso concreto te refieres?
—Ante todo —respondí—, no hizo bien el que forjó la más grande invención relatada con respecto a los más venerables seres, contando cómo hizo Urano lo que le atribuye Hesíodo, y como Crono se vengó a su vez de él. En cuanto a 378a las hazañas de Crono y el tratamiento que le infligió su hijo, ni aunque fueran verdad me parecería bien que se relatasen tan sin rebozo a niños no llegados aún al uso de razón; antes bien, sería preciso guardar silencio acerca de ello, y si no hubiera más remedio que mencionarlo, que lo oyese en secreto el menor número posible de personas y que éstas hubiesen inmolado previamente no ya un cerdo, sino otra víctima más valiosa y rara, con el fin de que sólo poquísimos se hallasen en condiciones de escuchar.
—Es verdad —dijo—, tales historias son peligrosas.
—Y jamás, ¡oh Adimanto!, deben ser narradas en nuesb tra ciudad —dije—, ni se debe dar a entender a un joven oyente que, si comete los peores crímenes o castiga por cualquier procedimiento las malas acciones de su padre, no hará con ello nada extraordinario, sino solamente aquello de que han dado ejemplo los primeros y más grandes de los dioses.
—No, por Zeus —dijo—; tampoco a mí me parecen estas cosas aptas para ser divulgadas.
—Ni tampoco —seguí— se debe hablar en absoluto de cómo guerrean, se tienden asechanzas o luchan entre sí dioses contra dioses —lo que, por otra parte, tampoco es cierto—, si queremos que los futuros vigilantes de la ciudad c consideren que nada hay más vergonzoso que dejarse arrastrar ligeramente a mutuas disensiones. En modo alguno se les debe contar o pintar las gigantomaquias o las otras innumerables querellas de toda índole desarrolladas entre los dioses o héroes y los de su casta y familia. Al contrario, si hay modo de persuadirles de que jamás existió ciudadano alguno que se haya enemistado con otro, y de que es un crimen hacerlo así, tales y no otros deben ser los cuentos que ancianos y ancianas relaten a los niños desde que éstos nazcan; y una vez llegados los ciudadanos a la mayoría de edad, d hay que ordenar a los poetas que inventen también narraciones de la misma tendencia. En cuanto a los relatos acerca de cómo fue aherrojada Hera por su hijo, o cómo, cuando se disponía Hefesto a defender a su madre de los golpes de su padre, fue lanzado por éste al espacio, y todas cuantas teomaquias inventó Homero, no es posible admitirlas en la ciudad, tanto si tienen intención alegórica como si no la tienen. Porque el niño no es capaz de discernir dónde hay alegoría y dónde no, y las impresiones recibidas a esa edad difícile mente se borran o desarraigan. Razón por la cual hay que poner, en mi opinión, el máximo empeño en que las primeras fábulas que escuchen sean las más hábilmente dispuestas para exhortar al oyente a la virtud.
XVIII
—Sí, eso es razonable —dijo—. Pero si ahora nos viniese alguien a preguntar también qué queremos decir y a qué clase de fábulas nos referimos, ¿cuáles les podríamos citar?
Y yo contesté:
—¡Ay, Adimanto! No somos poetas tú ni yo en este mo
379a mento, sino fundadores de una ciudad. Y los fundadores no tienen obligación de componer fábulas, sino únicamente de conocer las líneas generales que deben seguir en sus mitos los poetas, con el fin de no permitir que se salgan nunca de ellas.
—Tienes razón —asintió—. Pero vamos a esto mismo; ¿cuáles serían estas líneas generales al tratar de los dioses?
—Poco más o menos las siguientes —contesté—: se debe en mi opinión reproducir siempre al dios tal cual es, ya se le haga aparecer en una epopeya, o en un poema lírico, o en una tragedia.
—Tal debe hacerse, efectivamente.
b —Pues bien, ¿no es la divinidad esencialmente buena, y no se debe proclamar esto de ella?
—¿Cómo no?
—Ahora bien, nada bueno puede ser nocivo. ¿No es así?
—Creo que no puede serlo.
—Y lo que no es nocivo, ¿perjudica?
—En modo alguno.
—Lo que no perjudica, ¿hace algún daño?
—Tampoco.
—Y lo que no hace daño alguno, ¿podrá, acaso, ser causante de algún mal?
—¿Cómo va a serlo?
—¿Y qué? ¿Lo bueno beneficia?
—Sí.
—¿Es causa, pues, del bien obrar?
—Sí.
—Entonces, lo bueno no es causa de todo, sino únicamente de lo que está bien, pero no de lo que está mal.
—No cabe duda —dijo. c
—Por consiguiente —continué—, la divinidad, pues es buena, no puede ser causa de todo, como dicen los más, sino solamente de una pequeña parte de lo que sucede a los hombres; mas no de la mayor parte de las cosas. Pues en nuestra vida hay muchas menos cosas buenas que malas. Las buenas no hay necesidad de atribuírselas a ningún otro autor; en cambio, la causa de las malas hay que buscarla en otro origen cualquiera, pero no en la divinidad.
—No hay cosa más cierta, a mi parecer, que lo que dices —contestó.
—Por consiguiente —seguí—, no hay que hacer caso a Homero ni a ningún otro poeta cuando cometen tan necios d errores con respecto a los dioses como decir, por ejemplo, que