La nieve de enero, ligera, seca y fría, le dio la bienvenida al hogar. Al verla desde el taxi, un sentimiento de odio se apoderó de él.
Era la nieve de Chicago, y Devan Traylor la conocía muy bien. Por supuesto, la nevada sería desmedida. La clase de nevada que se cuela por el ojo de las cerraduras, trayendo consigo el frío del invierno y formando cúmulos blancos sobre el suelo, frente a las puertas; la clase de temporal que reclama la presencia de todos los hombres disponibles en las dependencias municipales para combatir la acumulación de la nieve y mantener transitables las calles.
Nunca había odiado con tanta vehemencia como ahora aquella nieve, porque nunca se había visto obligado a abandonar Florida, reclamado por una mujer que afirmaba con insistencia que ocurría algo de enorme gravedad. Recibió la llamada en la casa de la playa en que él, Beverly y los chicos se disponían a iniciar sus vacaciones, interrumpiendo el recién comenzado y bien merecido descanso después de tres años de continuada labor.
La señorita Treat insinuó que había algo extraño en el aire. ¿Había esperado deliberadamente la banda de la Inland Electronics a que él se alejara para intentar jugarle una mala pasada? No lo parecía. Los conocía a todos demasiado bien para sospechar tal cosa. Pero creía conocer también a Beatrice Treat, y su voz por teléfono al decirle que no podía arriesgarse a adelantarle nada era tensa, nerviosa y llena de recelo. Tal actitud no resultaba propia de ella. No le quedó, pues, otra alternativa sino emprender el viaje de regreso.
Al llegar, la llamó por teléfono desde el aeropuerto. Con enloquecedora impasibilidad, le respondió que se lo contaría todo personalmente. Perdiendo los estribos, descargó su ira contra el receptor, que golpeó sobre la horquilla. Echó una ojeada a través del cristal de la cabina telefónica y de la ventana de la sala de espera a los primeros remolinos de nieve y experimentó una súbita congoja, frustrado, agobiado por el temor de que ni siquiera al verla cara a cara quisiera contarle lo ocurrido…
Pero claro que se lo contaría. Además de su salario normal como secretaria, le pagaba por su cuenta un sobresueldo para que le mantuviese informado de cosas que, de otro modo, se le pasarían por alto. Admitía que algunas veces tuvo que separar los simples chismes de oficina de los informes útiles, pero eso se debía exclusivamente a que la mujer cumplía a conciencia el compromiso contraído.
—¿Qué dirección ha dicho?
El taxista, encorvado sobre el volante para atisbar a través del parabrisas, que poco a poco iba cubriendo la nieve, se echó un poco hacia atrás y ladeó la cabeza, aguardando la respuesta.
—No le he dado ninguna dirección —repuso Devan—. Voy a un bar situado a dos manzanas de la Inland Electronics. ¿Sabe dónde queda eso?
—¿Bromea usted? ¿Cómo no voy a saberlo? La Inland ocupa toda una manzana.
—Entonces no le será difícil encontrarla.
El conductor le echó una mirada por el espejo retrovisor. Sin duda le parecía extraño que un hombre descendiera de un avión procedente de Florida con el único propósito de dirigirse a un bar de mala muerte, junto a la calle Veintidós.
«Podría decirle que soy el propietario —pensó Devan—. Sonaría mejor y más convincente que el verdadero motivo».
Pero nada dijo. ¿Cómo explicar por qué había abandonado la extensa y curvada playa de Pelican Rock con su atrayente blancura? Sólo Beatrice Treat estaba en condiciones de responder a esa pregunta. Él, por el momento, tampoco lo sabía.
El taxi se detuvo frente a la Peacock Tavern. Devan pagó al conductor y, sujetándose el sombrero con ambas manos, se lanzó contra el viento y entró en el bar.
No conocía el lugar y, ahora que miraba a su alrededor, se preguntó si habría sido atinado el sugerirlo. La mayoría de sus conversaciones confidenciales con la señorita Treat habían tenido como escenario las cuatro paredes de su oficina. En aquel momento, sin embargo, cuando se le suponía gozando de las delicias del sol de Florida, no habría sido muy adecuado.
La Peacock Tavern debía sin duda su nombre al pavo real disecado que exhibía en el alféizar de la ventana, una vieja y polvorienta obra de taxidermia cuyas toscas réplicas aparecían pintadas sobre las paredes. Varios de los clientes del bar siguieron con indiferencia sus movimientos al hacer su entrada en el salón y luego volvieron a sus propios asuntos. Devan miró hacia los reservados del fondo, envueltos en la penumbra, mientras se sacudía ligeramente los zapatos en la puerta de entrada.
La señorita Treat tenía una figura inconfundible, y pronto la descubrió a través de las densas nubes de humo. Se dirigió hacia ella. Desde el primer instante, advirtió la inquietud reflejada en sus ojos.
—¡Señor Traylor! —exclamó ella, al tiempo que se ponía de pie—. ¡No sabe cuánto lo siento!
No recordaba haberla visto nunca tan afligida.
—Deje de lamentarse y siéntese —replicó Devan con aspereza, en tanto se quitaba el abrigo y lo colgaba en la percha del reservado, detrás de la mujer.
—Pero es que no puedo evitarlo…
La señorita Treat se hallaba al borde de las lágrimas. Devan se sentó y, en un gesto reconfortante, posó sus manos sobre las de ella.
—No sé si he hecho bien en llamarle. Tenía que decidirlo por mi cuenta y no acertaba a pensar en otra cosa…
Una camarera se materializó entre la atmósfera cargada de humo y vapores alcohólicos. Devan pidió dos whiskys, uno con agua y otro con cerveza.
—No, por favor, para mí no —rechazó la señorita Treat, alzando su vaso de cerveza a medio tomar—. Es…, es malo para la silueta.
—Pues tiene usted cara de estarlo necesitando. Lo tomará.
Su rostro, pálido y agotado, se coloreó de sonrojo cuando él le palmeó afectuosamente la mano.
—Y bien, ¿va a decirme por fin lo que ocurre?
La señorita Treat era una mujer bastante alta, que había sobrepasado ya hacía tiempo el cabo de los treinta, aunque sin perder la gracia y el encanto de la juventud. Eso, amén de su inagotable dinamismo, su eficiencia y lealtad, le había inducido a elegirla como su secretaria cuando llegó por primera vez a la Inland. Nunca se arrepintió de su elección. A menudo admitía que, sin su concurso, no habría cumplido la ardua tarea de los últimos tres años. Simple y directa, jamás vacilaba cuando estaba en juego el bienestar de Devan Traylor o los intereses de la Inland, aun cuando su actitud le causara a veces turbaciones e inconvenientes.
Nunca la había visto tan arreglada como ahora, con su sombrero de plumas rosadas y el tul que le velaba los ojos y que, debía admitir, armonizaba a la perfección con su vestido de satén negro. Eso le extrañó. Estaba habituado a los demasiado severos atuendos que usaba en la oficina.
—No sé cómo decírselo —comenzó ella—. Es tan complicado… Tenía que conseguir que regresara antes de la reunión del consejo de administración. Van a invertir… hasta un millón de dólares.
Devan dio un respingo.





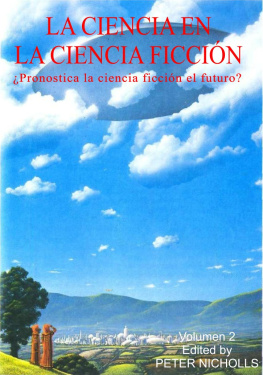

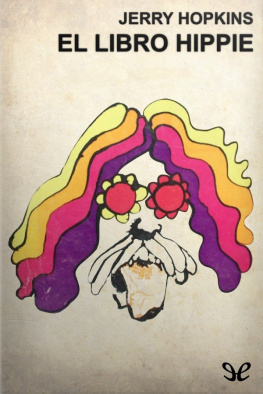

![AA. VV. - Ciencia-ficción europea [Núms. 34 y 35]](/uploads/posts/book/2755/thumbs/aa-vv-ciencia-ficcion-europea-nums-34-y-35.jpg)
![AA. VV. - Ciencia Ficción USA años 50 [Núms. 14 y 15]](/uploads/posts/book/2754/thumbs/aa-vv-ciencia-ficcion-usa-anos-50-nums-14-y.jpg)