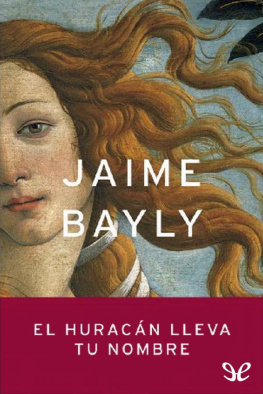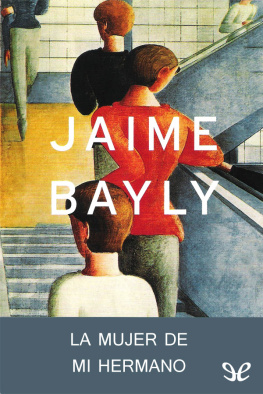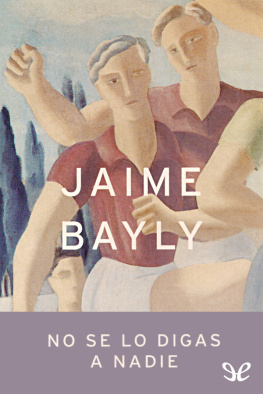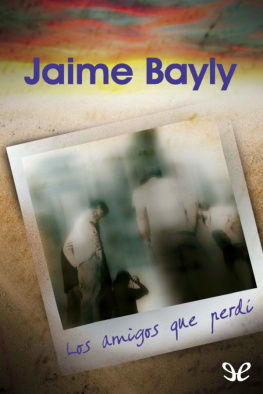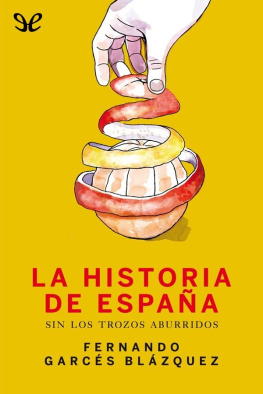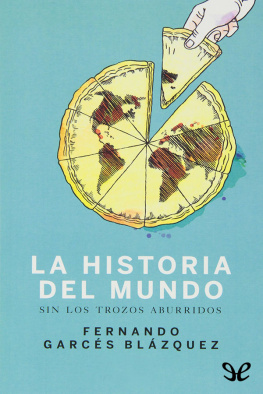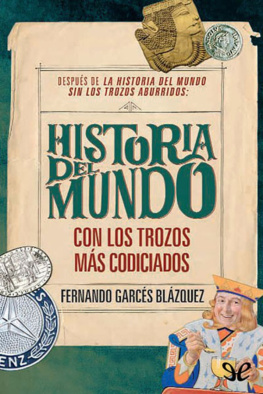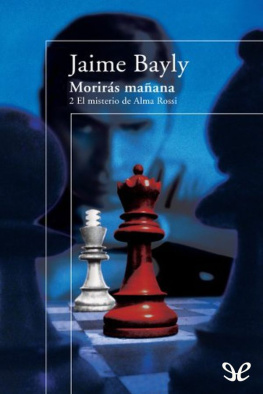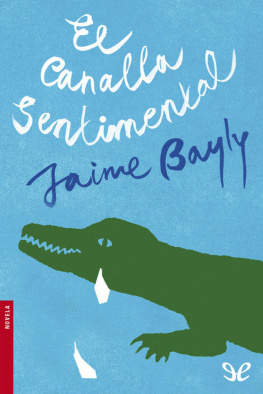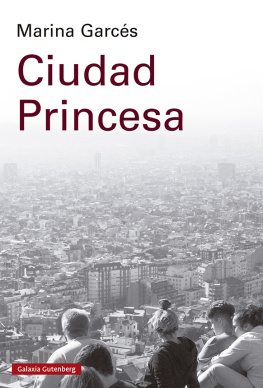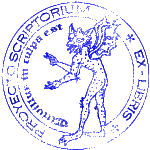Huyendo de la justicia, Javier Garcés viaja en este libro a Buenos Aires, y, una vez allí, decide seguir matando por adicción o por simple placer para, al final de todo, suicidarse en la catedral de San Isidro. Sus objetivos serán Lola Repetto, una librera que se enamoró de él y, al no conseguirlo, se vengó destruyendo todos sus libros; Carlos Cacho Legrand, un periodista televisivo que en un directo había insinuado que Garcés había estado involucrado en el suicidio de una famosa entrevistadora; Agustín Burdisso, el dueño de un lujoso restaurante que le hizo pagar una cuenta escandalosa que no le correspondía; Nico Oyarbide, un actor homosexual que le estafó 50.000 dólares con la promesa de hacer un documental sobre él, y, por último, el vecino de arriba, que emite ruidos escatológicos sin cesar.
En este tercer título de la trilogía, Jaime Bayly extiende su sátira hasta la sociedad porteña, y, por caminos aparentemente similares a los de las novelas anteriores, conduce la trama hasta un desenlace inesperado.

Jaime Bayly
Escupirán sobre mi tumba
Morirás mañana - 3
ePub r1.2
Achab195102.10.13
Título original: Escupirán sobre mi tumba
Jaime Bayly, 2012
Editor digital: Achab1951
ePub base r1.0
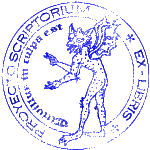

JAIME BAYLY. Nació en Lima, Perú en 1965. Tras ejercer el periodismo diez años, inició su carrera de escritor en 1994, con No se lo digas a nadie.
Se han señalado con justicia las virtudes de su estilo: personajes entrañables o afiebrados, diálogos ágiles e intensos, excelente manejo de la acción y, sobre todo, un corrosivo sentido del humor.
Es autor de Fue ayer y no me acuerdo (1995), Los últimos días de La Prensa (1996), La noche es virgen (1997), Yo amo a mi mami (1998), Los amigos que perdí (2000), La mujer de mi hermano (2002), El huracán lleva tu nombre (2004), Y de repente, un ángel (2005), El canalla sentimental (2008) y El cojo y el loco (2010). Sus libros han sido traducidos a numerosos idiomas.
Suena el timbre. Me jodí, es la policía, tengo que matarme ya mismo, pienso. Camino hacia mi habitación, saco el arma y apunto a mi cabeza. Enseguida escucho una voz suave y familiar que no parece la voz de ningún policía: Javier, abre, soy Alma. Me recorre un escalofrío. No puede ser ella. Javier, sé que estás allí, abre, por favor, escucho de nuevo. Sé que estoy loco y a punto de morir, pero también que esa voz proviene del pasillo y no es una alucinación. Me quito los zapatos, camino sigilosamente hacia la puerta, espío por el minúsculo ojo de vidrio. La concha de la lora, es ella, es Alma Rossi, la perra cabrona adorable está aquí. Mi cuerpo queda paralizado, mis piernas tiemblan, mi corazón se acelera: ¿cómo puede ser ella?, ¿cómo ha podido saber que yo estaba acá? Javier, si no abres, voy a llamar a la policía, abre carajo, no seas huevón, no vengo a pelear. Es ella, sin duda es ella, el modo en que me ha llamado «huevón» es suyo, solo suyo. Bien, si debo morir de todos modos, casi mejor que me mate ella a que me mate yo mismo. Ella merece el placer de la venganza. Si no la dejé muerta, es justo que me mate en este departamento sombrío y polvoriento del norte de Buenos Aires. Javier, sé que estás allí, abre, la puta madre que te parió. Es ella, es ella. Y de nuevo soy yo como siempre fui con ella: sumiso, obediente, servil. Bien, abriré la puerta y esperaré a que vomite sobre mí una lluvia de plomo y moriré como merezco. Introduzco la llave, giro la cerradura, abro la puerta y veo a una mujer delgada, muy delgada, pálida, muy pálida, con el pelo recogido, vestida toda de negro, sin maquillaje, que me mira como si estuviera muerta o viniera desde el más allá, que me mira sin afecto ni hostilidad, con una frialdad ausente, inhumana.
—¿Puedo pasar? —pregunta, y me sorprende la suavidad de sus modales.
—Claro, pasa —consigo balbucear, y abro del todo la puerta, y ella entra al departamento que ya conocía y nunca le gustó, el departamento que solía llamar «tu pocilga argentina», y cierro la puerta y digo débilmente lo primero que me viene a la mente, casi una disculpa—: Pensé que estabas muerta.
Ella voltea, me mira, no sonríe y dice:
—Yo también. Estuve en coma. Pero me recuperé. Y aquí estoy.
—No sabes cuánto me alegra —le digo—. No sabes cuánto me pesa haberte disparado. Nunca debí hacerlo. Lo siento de veras.
Ella sigue de pie, escudriñando el desorden del departamento, luciendo una delgadez alarmante, y veo que apenas lleva un bolso pequeño, negro también, y presumo que allí guarda el arma. No me dice nada. Se queda en silencio. Me mira.
—No estás durmiendo bien —comenta.
—No —digo, secamente.
—Algo huele mal.
—Este edificio siempre huele mal.
Luego se hace un silencio. Ella camina hacia la ventana, sale al balcón, observa las canchas de tenis y de rugby del club, respira con una fragilidad que me conmueve. Luego regresa a la sala y me dice:
—Hubiera preferido morirme.
No me atrevo a acercarme a ella, a duras penas balbuceo:
—Yo hubiera preferido que me mataras.
Ella asiente:
—Ya lo sé.
—¿Has venido a matarme? —pregunto.
Alma Rossi sonríe, pero es una sonrisa exhausta, desganada.
—No, Javier. He venido a saludarte —dice.
—No te creo. Sé que has venido a matarme.
—No seas huevón.
—Por favor, mátame.
Alma me mira no con sorpresa sino con repugnancia o desdén.
—¿Quieres que te mate?
—Sí, por favor —respondo.
Ella hace un gesto de asco comedido.
—Si quieres morir, mátate tú mismo —dice—. Si tuviste la mala leche de dispararme, ten ahora los cojones de dispararte.
—No es que me dé miedo —me defiendo malamente—. Es que prefiero que me mates tú.
—Pues yo no soy tan estúpida. Si te mato, me meteré en un lío más —me interrumpe ella.
—No, mi amor, haremos que parezca un suicidio, limpiarás tus huellas, nadie sabrá que fuiste tú —le digo.
Alma Rossi sigue siendo la mujer fría y calculadora a la que siempre amé:
—No seas imbécil, Javier. Aunque no me atrapen, no quiero vivir atormentada por haberte matado.
Me sorprende esa confesión: en el fondo, muy a su pesar, aún me quiere de algún modo que la avergüenza.
—Entonces ¿a qué has venido? —le pregunto.
—A verte. A saludarte. A darte la buena noticia de que estoy viva —dice ella, con naturalidad, ignorando, sin que yo la desmienta, que ya lo sabía.
—¿Puedo abrazarte? —le digo.
Ella me mira y no dice Sí ni No, se queda callada, y aprovecho la duda y la abrazo y siento su delgadez, su fragilidad, su aliento suspendido, y le digo:
—Perdóname, amor. No quise matarte. Te juro que no. Siempre te he amado.
Alma Rossi me besa. Siento que en esos besos lentos, cuidadosos, ella investiga si todavía me quiere o al menos me desea. Yo no la beso, apenas me dejo besar. Ella siente mi erección y eso al parecer la halaga o la complace. Me acaricia fugazmente allí abajo.