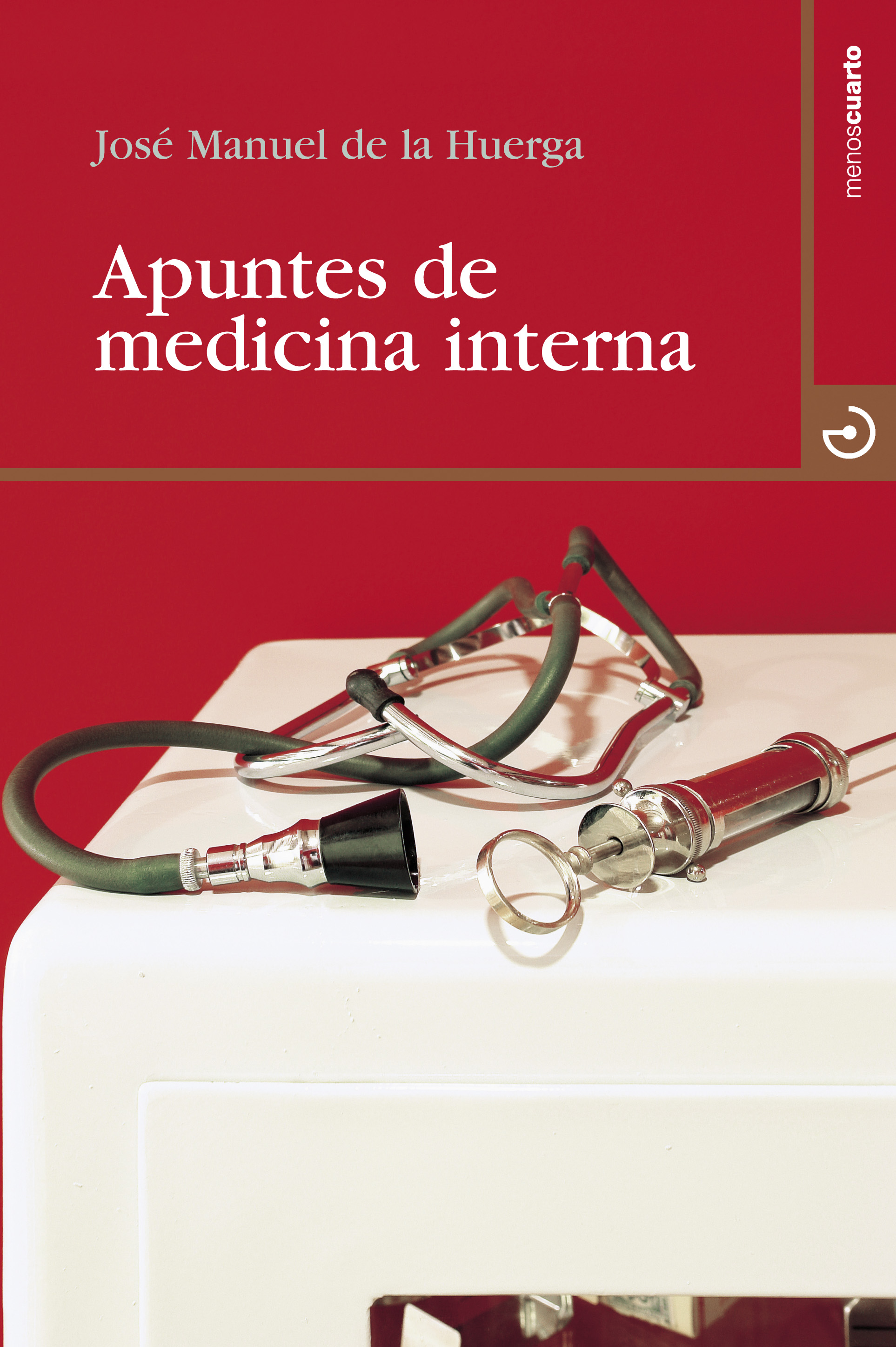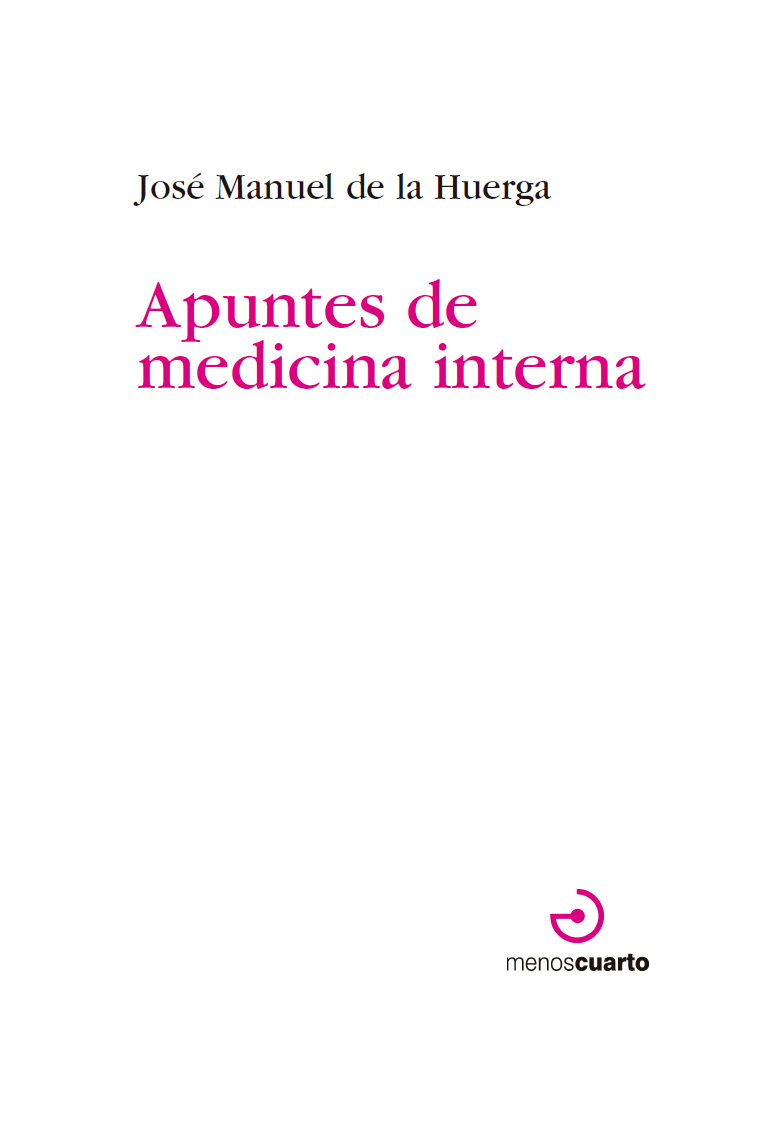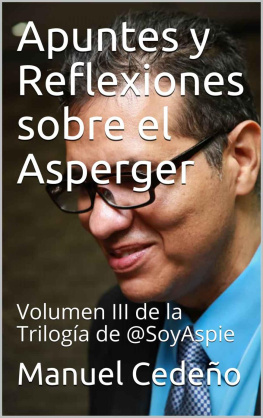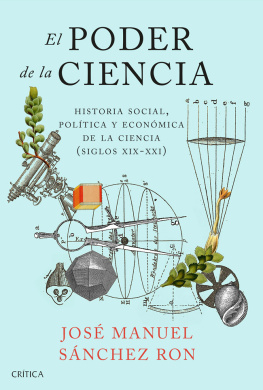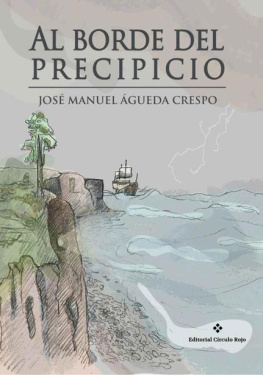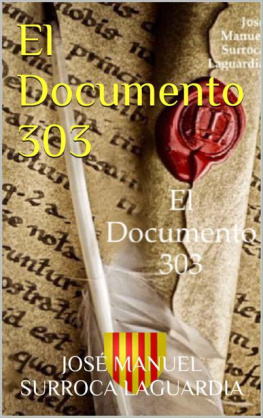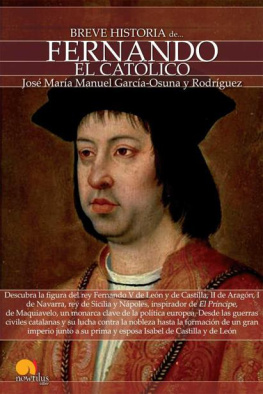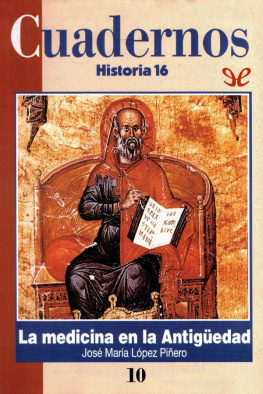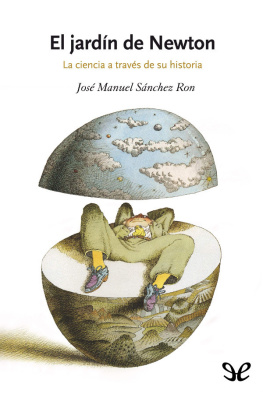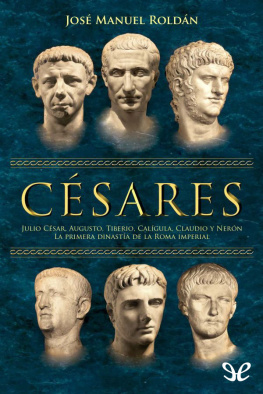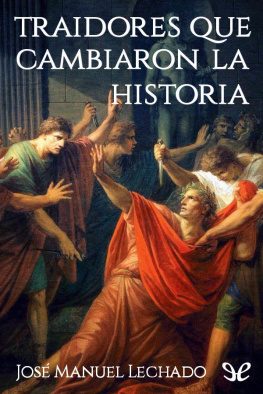Colección C UADRANTE NUEVE
Esta novela no sería la misma sin José Ignacio Rojo, mi guía por Liébana, Luz y Luis, la casa de Quijas , la foto de Miguel y Trufa de pocos meses en brazos de sus padres respectivos y mis paseos por Pechón con Ana. Mi amor a ese mar va dentro del nombre de mi hija. J OSÉ M ANUEL DE LA H UERGA
© José Manuel de la Huerga, 2011
© de esta edición, MENOSCUARTO [E. C ÁLAMO , S.L.], 2011
ISBN: 978-84-96675-90-2
Diseño de colección: E CHEVE
Fotografía de cubierta: J AVIER A YARZA
Corrección de pruebas: B EATRIZ E SCUDERO
Edita: MENOSCUARTO EDICIONES
Pza. Cardenal Almaraz, 4 1ºF
34005 PALENCIA
Tfno. y fax: (+34) 979 701 250
correo@menoscuarto.es
www.menoscuarto.es
Los eBooks no son transferibles. No pueden ser vendidos, compartidos o regalados ya que esto consituye una violación a los derechos de esta obra. El escaneo, carga y distribución de este libro vía Internet o vía cualquier otro medio sin el permiso del editor es ilegal y castigado conforme a la ley. Por favor compre solamente ediciones electrónicas autorizadas y no participe o fomente la piratería electrónica de materiales protegidos con derechos de autor.
LIBRO SIN LIBRO, 2012
www.librosinlibro.es
abril, 1993
LE PROMETÍ a mamá que si me dejaba venir a El Castril, estudiaría. No lo estoy cumpliendo. Quedé en comer en el bar de Mabel, y mantener la costumbre familiar. Aparezco a la hora de la comida, ella me la tiene preparada. Luego debería volverme. En ese ambiente rancio del despacho del abuelo tendrían que entrar los temas sin esfuerzo.
Pero Mabel siempre tiene algo que contar. Cuando el Dr. Rojo subía a caballo con un metro de nieve hasta la última aldea para atender a un enfermo, o el verano que apareció mi madre con novio formal.
Además está Noe.
Siempre he tenido fijación con Noe. Recoge los platos en la cocina, sale al bar a ponerle una cerveza a uno que acaba de entrar, y la sigo viendo preciosa como cuando éramos niños. Aunque me saque siete años. Estoy enamorado de ella desde entonces. Por eso he vuelto. Me pasaría la tarde entera viéndola entrar y salir. Me hipnotiza, hago que escucho a Mabel, que debe de pensarse que soy tonto, porque sigo mezclando personajes, épocas e historias que me ha contado decenas de veces.
Miro el reloj y la sobremesa se ha evaporado, son más de las seis. Mabel habla, mientras pela patatas, y Noe le ríe las ocurrencias. Las miro, de lo último que me acuerdo es del temario.
Llega el autocar de San Vicente con los niños de la escuela. Los gritos de Luis Alberto y Juan Carlos rompen la calma. Su entrada de ciclón en la cocina me recuerda que Noe se casó con Luisal, el pequeño de Mabel. Yo no vine a la boda. Convencí a mamá de que estaba enfermo. Fue una chiquillada de mis diecisiete años.
Los niños me aprecian, hago los deberes con ellos. Noe prepara la merienda, y luego la cena. Se pasan las tardes, y yo no paso del tema de pulmón y corazón. Ese runrún sordo me agobia ahí detrás. Pero julio está lejos.
Las mañanas tampoco son para el estudio. Si no llueve, salgo a pasear. Es un placer sólo mío: la playa de las Lastras, el acantilado de las Gaviotas Locas, la isla Sarnosa, los praos y los campos de maíz, el ganado siguiendo al primer campano. Si llueve, husmeo anaqueles y cajones del despacho, aunque prometí dejarlo como estaba. Nadie lo ha tocado desde la muerte de mi abuelo, hace veinticinco años, los mismos que cumpliré en unos días.
Llegué a San Vicente en el Feve de Santander, subí a dedo hasta El Castril. Me presenté en el bar por sorpresa. Las dos mujeres enseguida se movilizaron. Mabel caminaba deprisa delante de mí, con la llave de casa en la mano:
—Si hubieras avisado, hijucu, como en verano..., habríamos limpiado. Pero así, todo manga por hombru, ¿Pero cómo no llamaste?... La casa todavía está caliente de cuando murió tu güelita, que en paz descanse.
Desde que se cerró la casa en invierno, Mabel se ha encargado de su mantenimiento para cuando venimos los veraneantes, como ella nos llama. Preferí asomar por la puerta del bar y verlas fregando vasos o pasando la barra con la bayeta.
Con los apuntes encima de la mesa, en Valladolid, la cabeza no dejaba de venirse. Imaginaba a Noe cuando no es verano y no tiene que sonreír a ningún veraneante. Entonces fue fácil convencer a mamá para que me dejara venir a encerrarme en el santuario de la medicina, la casa del Dr. Alejandro Rojo, que dio su vida por la gente de la mina y de la mar, en los tiempos duros de la posguerra. Eso dice la placa que puso el ayuntamiento en la puerta.
Éste será nuestro último verano en El Castril. La abuela Tina murió en enero, nada nos ata. Los hermanos tienen que repartirse la herencia. Me he venido antes para estar con Noe.
LOS NIÑOS se parecen a su padre. Hacerlos fue lo único que Luisal puso de su parte. Nunca está con ellos. Si no anda con las vacas, se va a las carreras de motos, su vocación frustrada. Se pasan los días sin verlo. Al principio me incomodaba, no sabía sus hábitos, no hacía más que preguntar por él. Cuando vi que su empeño era desaparecer, me relajé. Hay ratos en que me olvido de que existe. Sólo estamos nosotros cinco, como si fuéramos otra familia. Ni a Noe ni a Mabel les interesa saber de él. En las comidas no le ponen plato. Sus horarios están sujetos a las vacas, si viene el veterinario o hay que llenar las bañeras de agua en el prao de la Coteruca... Sólo cuando oye el motocultor, entonces Noe pone el plato. Luisal aparece por la puerta sin hablar, se sienta, come poco, mira la televisión que está en la esquina, casi en el techo, hace algún comentario breve y amargo a la sección de deportes. Las carreras de coches o de motos despiertan su interés. Se equivocó de vida, no se atreve a cortar. La semana pasada se fue a una carrera en la otra punta de España. No me he enterado hasta que ha vuelto. No sé si su mujer o su madre sabían que se había marchado. Con Mabel no se habla. Ella tiene un temperamento fuerte, no entra en el garaje desde hace años. Está todo desordenado, el olor intenso de grasa impregna las paredes, el suelo está lleno de manchas. Luisal tiene trozos de motos, motores de coches y tractores esparcidos por todas partes. El garaje es una ampliación casera de lo que fue la socarrena, donde el marido de Mabel, «el viudo», metía el carro del verde. Cuando se sorprende a Luisal con sus motores, perdido de grasa, se ve otro tipo. O si sale a probar una moto. Su gesto se relaja. No pasa nunca por el bar, entra en la cocina por la puerta de la vivienda. Los territorios de cada cual están convenientemente marcados.
A la muerte del «viudo», Mabel sacó a los niños adelante con el bar. El Castril necesitaba uno, eran los años del comienzo del turismo. Acondicionó la bolera como terraza de verano, con mesas y sillas. Fue la primera que aprendió a conducir y se compró una «cirila» para bajar a San Vicente y hacer compras. Mientras los chicos crecían, tenía los praos del marido arrendados. Mabel se casó mayor, con treinta y ocho años, y se quedó pronto viuda. Siempre trabajando sin descanso, en el bar, en su casa, en la nuestra...
Tras la muerte de mi abuelo se cerró la parte de arriba de la casona que sólo se abría en vacaciones. Mabel la limpiaba cuando íbamos a venir. Así sigue, con setenta y cinco años. Mamá, tía Meyos y tío Berto se habían ido cada uno por su lado. Sólo aparecíamos por El Castril en vacaciones. Mamá, con sus dos meses de profesora, era la que abría y cerraba.