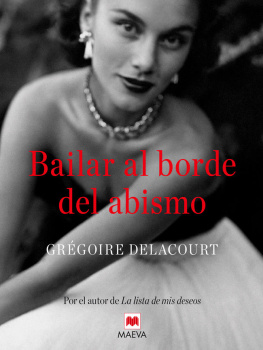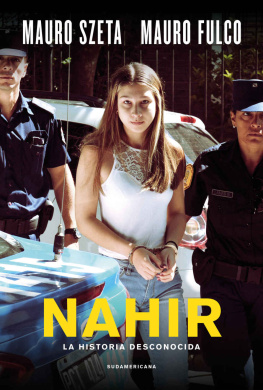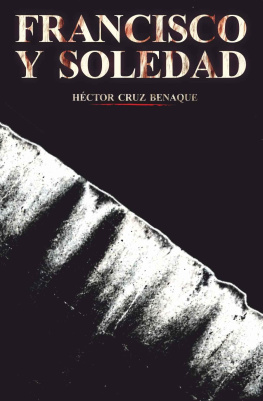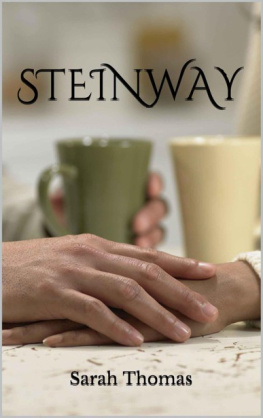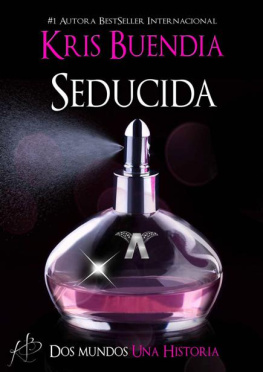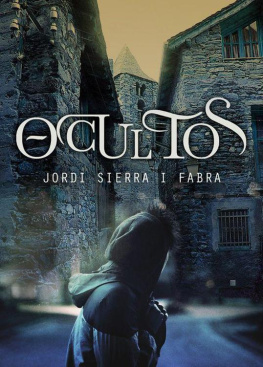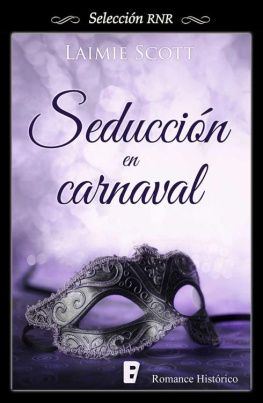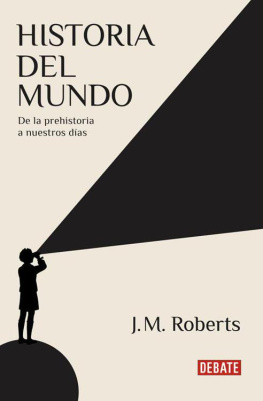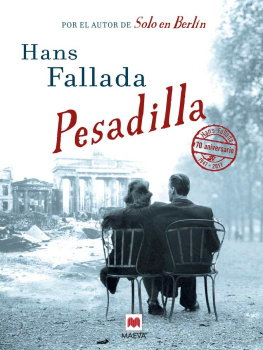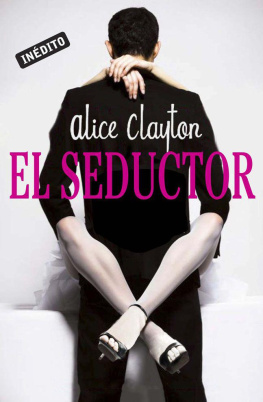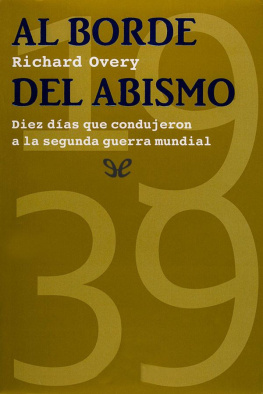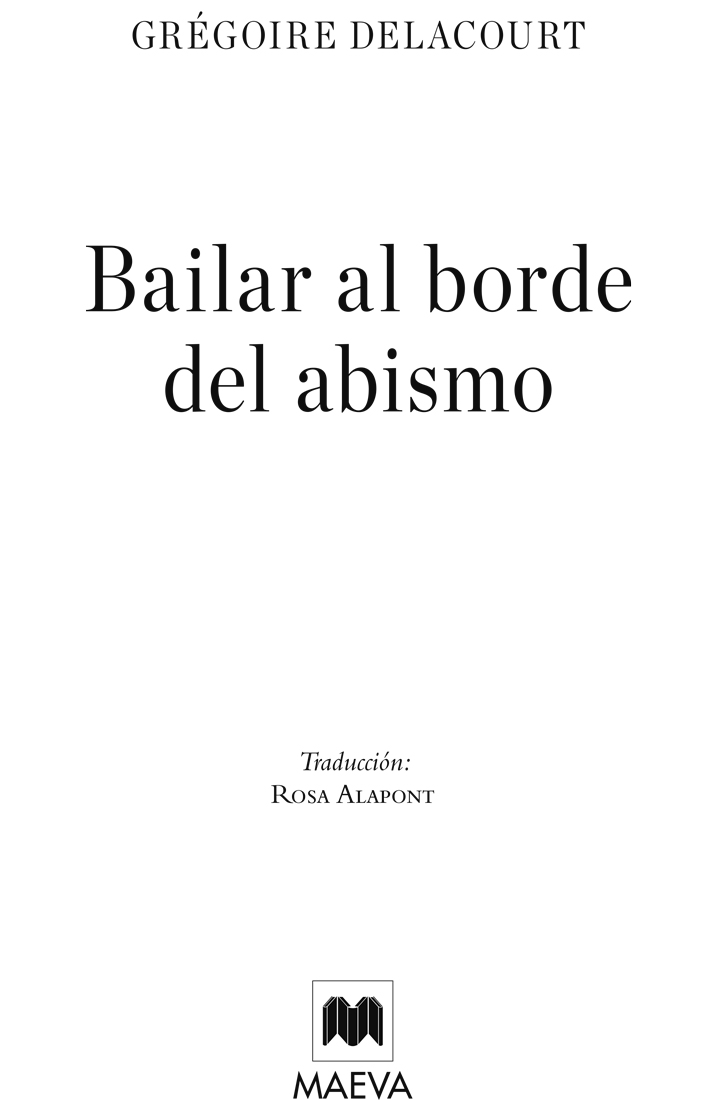–C ontestaré que sí.
–Entonces, intentaré no equivocarme de pregunta.
R ecuerdo aquella embriaguez; de repente, el embeleso de los viejos abetos, que no habían visto nada tan bonito. Recuerdo que la recibieron como a una pequeña reina. Los castaños se inclinaban hacia el suelo para acariciarla con los ápices de sus ramas. Las flores de retama dorada se abrían a su paso y exhalaban el más grato aroma del que eran capaces. Recuerdo que toda la montaña la agasajaba y que, más tarde, al acercarse al borde de una meseta con una flor de codeso entre los dientes, había divisado abajo, al fondo de la planicie, la casa del señor Seguin, con el redil detrás, y que eso la había hecho llorar de risa y la había llevado a exclamar: «¡Qué pequeña es!, ¿cómo he podido aguantar ahí dentro?».
Un tanto achispada, se revolcaba por la hierba con las patas al aire, rodaba a lo largo de los taludes, hecha un batiburrillo con las hojas caídas y las castañas. Luego, de pronto, se levantaba de un brinco y, ¡hale hop!, allá que iba de nuevo, con la cabeza por delante, entre los matorrales y los arbustos, ya fuese por un pico o por el fondo de un barranco, hacia arriba, hacia abajo, por todas partes.
Era como si hubiera diez cabras del señor Seguin desperdigadas por la montaña, y entonces yo soñaba con ser una de ellas, con conocer a mi vez las grandes campánulas azules, las dedaleras color púrpura de largos cálices, todo ese bosque de flores silvestres desbordantes de jugos embriagadores.
Y cuando mi madre, o en raras ocasiones mi padre, me leía esa historia cruel, me echaba a llorar, no por el lobo, enorme, inmóvil, sino por el viento que de pronto empezaba a soplar.
Por la montaña, que viraba al violeta, por la tarde que caía.
Por el adverbio trágico que pronunciaba entonces Blanquita, el adverbio que ponía de manifiesto toda la imposibilidad de nuestros deseos, la ilusión de nuestras eternas beatitudes: ya.
Yo tenía siete años y sabía que ya se había acabado; que una vez rozadas, tocadas, apenas probadas, las cosas ya se desdibujaban, que solo subsistía de ellas un recuerdo, una promesa triste.
Casi treinta y tres años más tarde, como la cabritilla del cuento de Alphonse Daudet, había confiado en aguantar, al menos hasta el amanecer.
H asta entonces, mis amaneceres habían tenido la tibieza de las caricias, en ocasiones del sol, o de las manos de mi marido, de mi sexo húmedo, un sotobosque, su remoto aroma a tierra.
Mis amaneceres habían despuntado a veces con las risas de nuestros hijos, ciertos domingos de primavera, con sus gritos cuando había nevado fuera y no querían ir al colegio porque preferían rodar por el manto blanco, dejarse llevar, caer en la humedad fría, hacer el muñeco de nieve más grande del mundo.
Hasta el momento, mis amaneceres habían sido los pequeños guijarros de una vida bien ordenada, de una vieja promesa, la de seguir los caminos trazados por otros que creían en las trayectorias perfectas o, en su defecto, en las mentiras piadosas. Mis próximos amaneceres se anunciaban ventosos.
Y uno de ellos, devastador.
S i tuviera que resumir en pocas palabras, como ante un tribunal o un médico, lo que sentí al principio, diría que urgencia, vértigo, abismo, goce, y añadiría que sentí dolor.
Dolor, en cierto modo.
Y en lo que respecta al final, al desastroso y bello amanecer, diría que paz, diría que alivio, diría también que vanidad, evasión, libertad, alegría, diría que un deseo desmedido, al igual que decimos amor desmedido.
Sí. Ante todo, un deseo desmedido.
B ondues.
Vivíamos en una gran casa blanca en el campo de golf de Bondues, a catorce kilómetros de Lille. Ninguna barrera, ninguna valla separaba las distintas propiedades; sin duda fue eso lo que llevó a mi marido a decir que no cuando nuestros tres hijos exigieron un perro –dos votos a favor de un labrador beis, uno a favor de un braco de Weimar azul–, prometieron ocuparse de él todos los días, ¡lo juramos! ¡Lo juramos! No, porque es evidente que el animalito podría escaparse.
Léa, la menor de nuestras hijas, deshecha en lágrimas, sugirió que lo podíamos atar fuera.
Entonces le hablé de Blanquita, con sus ojos de mirada dulce, su barbita de suboficial, sus pezuñas negras y brillantes, sus cuernos anillados y sus largos pelos blancos que la envolvían como una hopalanda, la linda cabra a la que habían encerrado en el establo completamente a oscuras, pero que logró escapar por la ventana que había quedado abierta. Léa se encogió de hombros, soltó un breve suspiro trágico, ya, y dijo: «Pero si lo queremos, no hay motivo alguno para que se escape».
Mi marido no me había atado ni encerrado y, sin embargo, yo estaba a punto de huir.
Y eso que amaba la acogedora comodidad de nuestra casa. Las arias de ópera que escuchábamos. El soplo del viento que en ocasiones acarreaba granos de arena de los búnkeres, así como el perfume delicado del mullido césped de los greens. Me gustaba nuestro viejo manzano del jardín y sus ramas bajas, como un gesto de cortesía. Los aromas de nuestra cocina, e incluso el de las cacerolas carbonizadas por las niñas, que preparaban con regularidad caramelo quemado. Me gustaba el olor de mi marido, tranquilizador y cálido. Sus miradas desenfocadas dirigidas a mi boca, a mis senos, el modo en que me amaba, educado, solícito, honesto y sincero, pese a los altibajos. Había amado su valentía cuando cayó enfermo, admirado su ausencia de rabia y, en aquella violenta odisea, apreciado mis insospechadas fuerzas.
Amaba a nuestras dos hijas y a nuestro hijo, sobre todo la idea de que podría matar por ellos, arrancarle con los dientes la carne a un animal vivo si se estuvieran muriendo de hambre, enfrentarme a las tinieblas con tal de que dejasen de tener miedo.
Para terminar, quería a mi madre, pese a su resistencia a ver la realidad de frente y su elegante depresión. La manera en que pellizcaba el brazo a mis hijos cada vez que los veía, como para cerciorarse de que eran reales. Me gustaba acudir todos los días a la tienda, descubrir las sonrisas embelesadas de mis clientas cuando mis manos envolvían los paquetes para regalo y rizaban la cinta de satén con las tijeras. También me gustaba el orgullo de mi marido cuando cada seis semanas volvía con un coche nuevo, su aire de niño malo. El paseo al que entonces nos arrastraba, que en ocasiones se prolongaba hasta el mar, hasta Wimereux, Boulogne, Fécamp. Los sueños de viajes a los que los cinco nos entregábamos. Me gustaban los barcos y las cartas náuticas que nuestros hijos dibujaban en la arena, con largos palos carcomidos. Los mares de sus dibujos nos llevaban a islas donde no resonaba el desorden del mundo, donde ninguna duda desacreditaba nada, donde ningún nuevo deseo venía a destruir la felicidad presente.
Amaba mi vida.
Era una de esas mujeres felices.
T rataré de explicarme, sin pretender que me perdonen.
A lo largo de mi historia, intentaré devolver el encanto a la banalidad de una vida.
A ún no cumplidos los cuarenta. Bonita, sin llegar a quitar el hipo, aunque, cuando tenía diecinueve años y llevaba un corto vestido amarillo, un chico se empotró con el escúter contra un camión de reparto por no apartar la vista de mí.
Un matrimonio estable desde hace dieciocho años.
Algunas peleas, igual que el resto de nuestros amigos. Dos o tres platos rotos. Varias noches durmiendo en el sofá del salón. Reconciliaciones con ramos de flores y palabras tiernas envueltas en dulzura, como en una canción.