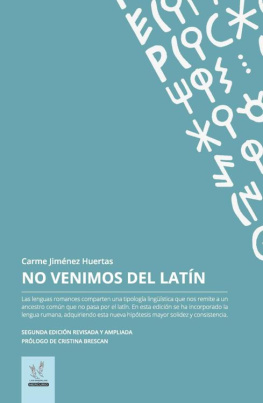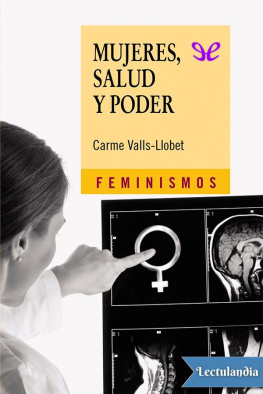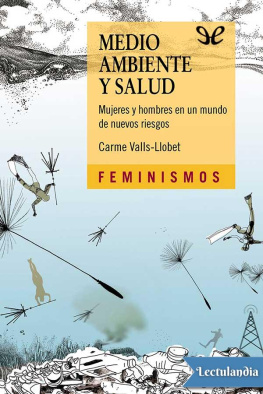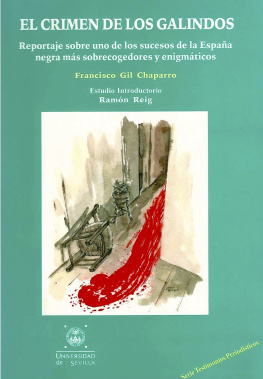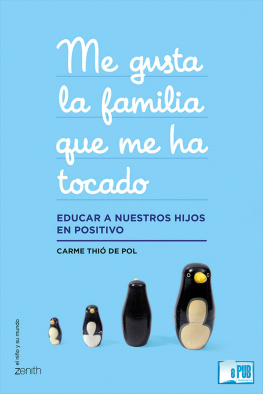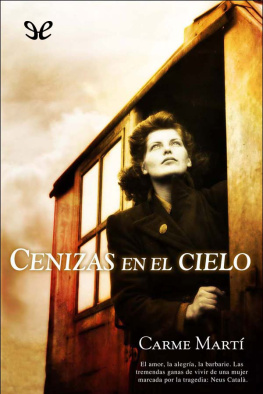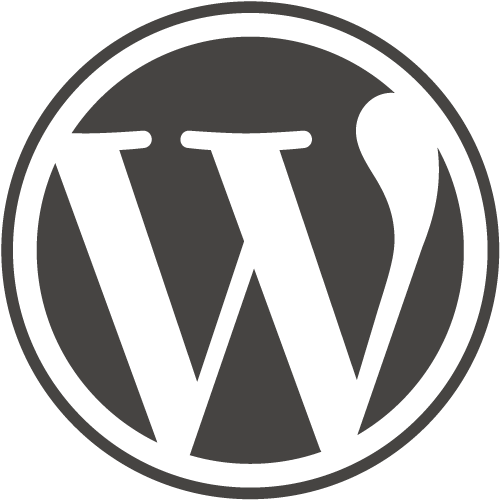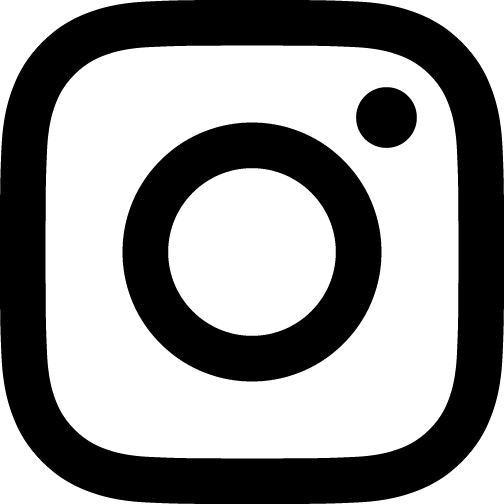El monstruo te sonríe con sus fauces de monstruo y tú le enseñas tus dientes de niña.
Barcelona, 1978
De los asesinos se aprende que, a trozos, todo se transporta mejor. No solo un cadáver. También el miedo. O el arrepentimiento. Incluso la pena. A trozos todo se puede llevar mejor de un sitio a otro porque cuanto más pequeños, más fácil te será deshacerte de ellos.
Pero todo eso Ana Arén lo aprendería con los años. En realidad, lo aprendería con el dolor que le fueron trayendo los años. Porque en ese momento, mientras el ataúd de su madre iba siendo engullido por un agujero en la tierra, esa niña que se tragaba las lágrimas no era capaz de digerir tanta angustia, aunque se la ofrecieran cortada en pedacitos como trozos de carne en el plato de un bebé.
De hecho, ni siquiera era capaz de sorberse los mocos. ¿Para qué esforzarse? Apenas tenía fuerzas para levantar de vez en cuando el brazo y restregarse por la cara la manga de su abrigo de lana azul —áspera y desapacible—, que poco a poco se iba calando con su pena. Un año después, cuando regresó el invierno y el abrigo de los domingos volvió a salir del armario, Ana notó el antebrazo rígido y firme. Entre las hebras de lana barata se habían secado —mezclándose ya para siempre— los mocos, las lágrimas y la tristeza del invierno anterior.
Igual que en el fondo de su alma.
—Cariño, mira cómo te estás poniendo.
La tía Sara —tan parecida a mamá que asustaba— le frotó por las mejillas un dedo que había mojado previamente en saliva. Pero consiguió lo contrario de lo que se proponía; los trocitos de lana azul marino —humedecidos de llanto y mocos— se extendieron aún más por toda la cara de la niña, como si la pequeña Ana se hubiera contagiado de alguna extraña enfermedad. O como si, de repente, la pena hubiera adquirido la capacidad de hacerse físicamente visible. Y fuera de color azul. Oscuro.
De los asesinos se aprende que a trozos todo se transporta mejor.
Y a trozos se cortó Ana Arén frente al ataúd de su madre. Las hermanas de su padre se habían empeñado en que el velatorio se celebrara en casa. «Así lo hacíamos en el pueblo», insistieron ante todos, quisieran escucharlas o no. Pero, tras la autopsia, Úrsula y Antonia no tuvieron más remedio que acatar la ley y no montar un espectáculo público de quejas y lamentos. Por no causarle más quebraderos de cabeza a Rodolfo, pobrecito hermano, pobrecito mío, qué pena más grande, viudo tan joven, lloraron entonces a dúo.
En 1978 la luz aún no había llegado a los tanatorios. La eléctrica sí, claro. Pero no la luz del día. Las salas donde se velaba a los muertos eran oscuros huecos entre paredes que no se permitían —hubiera sido un pecado, Dios nos perdone— un atisbo al exterior, como si los rayos del sol fueran incompatibles con la pena y pudieran distraer de lo importante: llorar hasta que todos pensaran que no había nadie más desdichado que tú, que habías sobrevivido al muerto.
Sentada en una silla junto al ataúd, Ana ya ni siquiera hacía el esfuerzo de mirar a todos los que se recreaban en la pobrecita huérfana, susurrando lamentos que apenas sentían mientras le acariciaban el pelo con parsimonia. Para muchos de esos hombres y mujeres ella era solo un pedacito de carne al que tener lástima. O quizá es que al frotar las palmas de sus manos contra su melena rubia cumplían con algún tipo de exorcismo que los liberaba ya de toda obligación de seguir sintiéndose tristes o, al menos, de fingirlo, como si esa niña de seis años fuera la última estación de penitencia de una convención social de la que querían alejarse lo más rápidamente posible para no atraer a la mala suerte.
Ana se concentró entonces en sentir el cuchillo que se balanceaba en el bolsillo de su abrigo, imaginando que la punta traspasaba el forro y se le clavaba en la piel. Agradeció esa sensación de estar viva. « Si algo puede matarte es que aún no estás muerto». Tuvo que contenerse para no sonreír. No está bien sonreír en un funeral. Y menos en el de tu propia madre. Así que metió el interior del carrillo entre los dientes y se mordió la carne hasta sentir calambres de dolor desde la sien hasta el cuello. Era un truco que le funcionaba cuando no quería que se le escapara la risa. Cuando era feliz. No hacía tanto. Tan solo dos días atrás.
Casi sin darse cuenta, Ana se metió la mano en el bolsillo, tanteando a ciegas el filo de la pequeña hoja de metal. Deslizó el dedo índice por el lomo helado, sintiendo el frío. Disfrutó de la sensación de clavarse la punta afilada en el centro de la yema del dedo índice. Hundió la carne hasta el hueso, muy despacio, ejerciendo la presión justa para que doliera, pero sin romper la piel.
Ni siquiera supo para qué había cogido el cuchillo del cajón de la cocina. Quizá para hacerse daño a ella misma y así acabar con ese vacío en el que estaba convencida que no podría vivir. O quizá para hacerle daño a alguien, porque alguien tendría que ser el responsable, alguien tendría que pagar por todo lo que estaba pasando esos días. Podía hacerlo. Vengarse. No debía de ser tan difícil. No con ese odio que sentía.